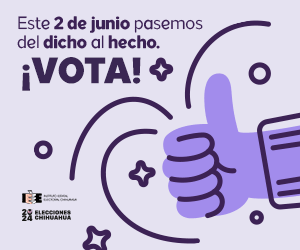Por Paola Delgado Olivas
Hacía un mes que mis padres murieron. Probablemente no lo recordaría si no fuera por el hecho de que se encontraban en el patio de la casa bajo el ciprés que veía cada día. Aquel en el que mi madre solía pasar horas debajo, arrancando el fruto aun verde del árbol y desbaratándolo en sus manos con extrema dedicación y paciencia. Siempre había dicho que en ese lugar quería estar cuando muriera, y mi padre sólo deseaba estar a su lado.
A nadie le preocuparía si morían aunque se los hubiera dicho, no, no valía la pena decírselo a nadie pues a nadie le importaba. Ya estaban ancianos y muy cansados. En el triste pueblo de La Pinta, en Gómez Farías Chihuahua, allí nuestra casa era la más vieja y apartada por lo que recibían pocas visitas en los buenos tiempos y ninguna en la enfermedad. Eso sí los alegres deseos de Flor, la muchacha de la tienda, nunca faltaron, siempre vestida de colores vivos con su falda a la rodilla y su cabello rizado suelto. Sonreía al verme llegar a su tienda y me recibía con especial agrado, no era que sus atenciones me desagradaran pero sabía bien que a esas mujeres sólo les interesa la casa, la tierra y el apellido pues quedarse solteronas no era nada para desear y yo era el único hombre al cual los vicios no le habían robado la vida.
Decidí que era hora de ir al pueblo. No lo había hecho desde el día de la muerte de mis padres, pero las labores nunca las dejé de lado. Todavía me levantaba a las cinco de la mañana para darle de comer al ganado y a las gallinas, a subirme en mi camioneta e ir a cuidar el maíz hasta el atardecer. Para salir de casa debía darme un baño, rasurarme y perfumarme, ponerme la ropa más nueva y los zapatos boleados. Sólo había un lugar al que podía ir, a la tienda de Flor, quien me recibiría con esa coquetería habitual. En el pueblo no se veía nada del agrado de nadie, las casas estaban despintadas, la carretera gastada y la cantina llena de hombres mientras que sus esposas esperaban en casa con sus múltiples hijos. Por fin llegué a la tienda y para mi sorpresa Flor no estaba allí, en su ausencia se encontraba su madre quien me dijo que su hija había salido a entregar unas compras y si así lo quería podía esperarla dentro de la casa, accedí pues no tenía nada más que hacer esa tarde. Llegó a los pocos minutos y se alegró enormemente de encontrarme, no la culpo pues en otra situación la habría evitado a toda costa.
-Eliseo- dijo apretando mi mano-. Me alegra mucho verte, hacía tiempo que no venías por aquí, pero dime ¿Cómo has estado?
-Bien- contesté de manera inmediata y casi por inercia.
-¿Y cómo está tu madre? la última vez dijiste que se encontraba enferma.
-Está mejor ahora- era verdad, no era una mentira, estaba mucho mejor pues ya no podía sentir dolor alguno y ya no podía siquiera respirar.
-Me alegro mucho, espero verla por aquí pronto si se siente mejor.
Hablamos por unas cuantas horas hasta que su madre le pidió atender la tienda y decidí que era ya hora de irme, con una pequeña protesta terminó por acceder, me dio los buenos deseos para mi familia y salí a la calle.
Al morir mi madre tenía semanas enferma, o tal vez años, ya que constantemente se quejaba de dolores de cabeza pero mi padre siempre lo dejaba pasar diciendo que no eran tonterías. Nadie hubiera pensado que esos dolores eran a causa de un tumor cerebral, el cual a raíz de su tardada detección no se pudo detener. Mi madre había quedado en cama, sin sentir, sin ver, sin escuchar y sin llorar. Estaba sólo dormida y no parecía que despertaría jamás. Los doctores dijeron que era muy tarde, no había nada más que hacer, únicamente esperar a que llegara su muerte y así lo hicimos. Mi padre se encontraba en un extraño humor, deseaba que mi madre se recuperara y la trataba con extremo cuidado. Tal vez se sentía culpable de no haber hecho caso a los síntomas del tumor o simplemente no deseaba que muriera, pero la verdad es que hacía mucho había muerto.
Al salir de la tienda, escuché una voz que me llamaba.
-¡Espera Eliseo!- Flor salió corriendo de la tienda con un pequeño paquete en las manos-. Ten, lleva esto a tu casa.
Tomé lo que me ofreció, al hacerlo me dio un pequeño beso en la mejilla, de inmediato se dio la vuelta y volvió a la tienda; solo me quedé mirando cómo su falda y su cabello se mecían con el viento y sus pasos. El paquete contenía algún tipo de pan, pues su aroma me lo decía, probablemente hecho por ella, una muestra de afecto simple, pero yo sabía sus intenciones, quería que la tomara como esposa y su madre era la causante de ese regalo; pero el beso, el beso no venía de nadie más que de ella, tal vez realmente me quería.
Sin motivo aparente decidí visitar el cementerio, que estaba a las afueras del pueblo. No entiendo por qué hay quien le teme, allí no hay nada más que muertos y ya no tienen cómo hacer daño a diferencia de los vivos. Desde pequeño conocía muy bien ese lugar pues mi madre me llevaba cada fin de semana a ponerle flores a nuestros parientes y me dejaba jugar entre las tumbas hasta que terminara su tarea. Eso sí, no podías pisar una tumba pues era falta de respeto para quien yacía en ese lugar. Yo solía recoger flores silvestres y ponerlas en las tumbas olvidadas, así parecía que alguien los había visitado.
Ese lugar aun tenía la desdicha de cuando yo era un niño, sólo que con más muertos enterrados. Caminé un rato y pasé por donde estaban mis parientes sin sentimiento alguno, pensando en ese sueño eterno que llaman muerte y sus posibles significados. Una persona muere cuando se olvida, decía en algunas lápidas. La verdad es que una persona muere cuando ya no siente, cuando ya no puede moverse por sí misma, cuando deja de hablar. Sí, mi madre murió cuando los doctores dijeron que esperáramos, pero ya no había nada que esperar.
Un día ella dejó de respirar, nos dimos cuenta porque sus labios estaban de color morado y sus manos frías. Mi padre trató de despertarla en un intento desesperado, las lágrimas salían de él sin control y gritaba, gritaba a un dios que no escuchaba y a una mujer que había amado y ahora perdido.
Muere de viejo, dicen en el pueblo cuando la persona pasa de los sesenta. Mis padres tenían más de setenta años, yo nací cuando mi madre tenía más de cuarenta años, después de mucho tiempo de intentar tener un hijo. Fui una bendición para ellos, aunque a mí no me parece un gran logro el hecho de haber engendrado un hijo. Cuando llegué a los veinte insistían en que buscara una esposa, querían tener nietos antes de morir.
Al llegar a casa comprobé que el paquete tenía tres panes dulces, uno para cada miembro de mi familia. Puse el pan en un plato grande en el centro de la mesa, hice un café y lo comí. Luego tomé los dos panes restantes y salí rumbo al árbol para llevarlos a donde estaban mis padres. Mis pasos eran tan lentos que me pareció que nunca llegaría, sería mejor nunca llegar a ese lugar, a darme cuenta de la verdad, de que habían muerto. En el camino sólo pensaba, pensaba demasiadas cosas y no lograba llegar a nada. En mi vida se me ha dicho que tener una familia es lo que yo debo hacer, claro además de trabajar intensamente para apenas alimentarla. Pero yo no deseaba una familia, ni una esposa, ni un hijo, sólo vivir de la misma manera en la que lo había hecho toda mi vida, tranquilo y en casa. No entendía lo que era el amor, parecía un concepto absurdo y sin fundamento. Pero mis padres se amaban sin dudas y ellos me amaban a mí. Llegué al lugar en donde estaban y puse los panes a sus pies junto con algunas flores que había puesto días antes, luego lo recordé, no los había enterrado.
El día en que murieron ambos, los llevé en mis brazos hasta debajo del árbol, los acosté en el pasto, entrelacé sus brazos y cuando tomé la pala para cavar el agujero donde debía enterrarlos no pude hacerlo. Estaban muertos ambos, sus cuerpos pronto comenzarían a descomponerse, pero yo no podía enterrarlos. Tal vez una mujer me hubiera pedido hacerlo y no por la decencia o el respeto a los cuerpos, sino porque son muy cuidadosas, saben que la peste y las alimañas llegarían pronto a rondar entre los cuerpos. Pero yo no pude, no podía enterrarlos.
Mi padre había llorado desconsoladamente ese día abrazado al cuerpo ya frío de mi madre y de pronto, sin motivo alguno dejó de llorar y su mente cayó en algún lugar oscuro del que nunca volvió; dejándome solo ahora con dos cuerpos. Limpié sus lágrimas con su pañuelo y lo acosté a un lado de mi madre. Parecía que dormían. Deseaba enterrarlos, pero no podía, la razón era que mi padre, muerto al lado de su amada esposa aún respiraba.
Hacía un mes de su muerte y sus cuerpos ya estaban comenzando a pudrirse, había gusanos en mi madre y querían llegar al cuerpo de mi padre, pero su instinto se los impedía. Era verdad que había muerto ese día, se veía igual que mi madre. Tal vez yo también morí entonces, sólo que yo aún seguía caminando.




![[¿Será cierto que la Municipal controla toda la malandreada en Juárez?]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/25/D30pZMmb2rP4kog1.jpg?v=3)