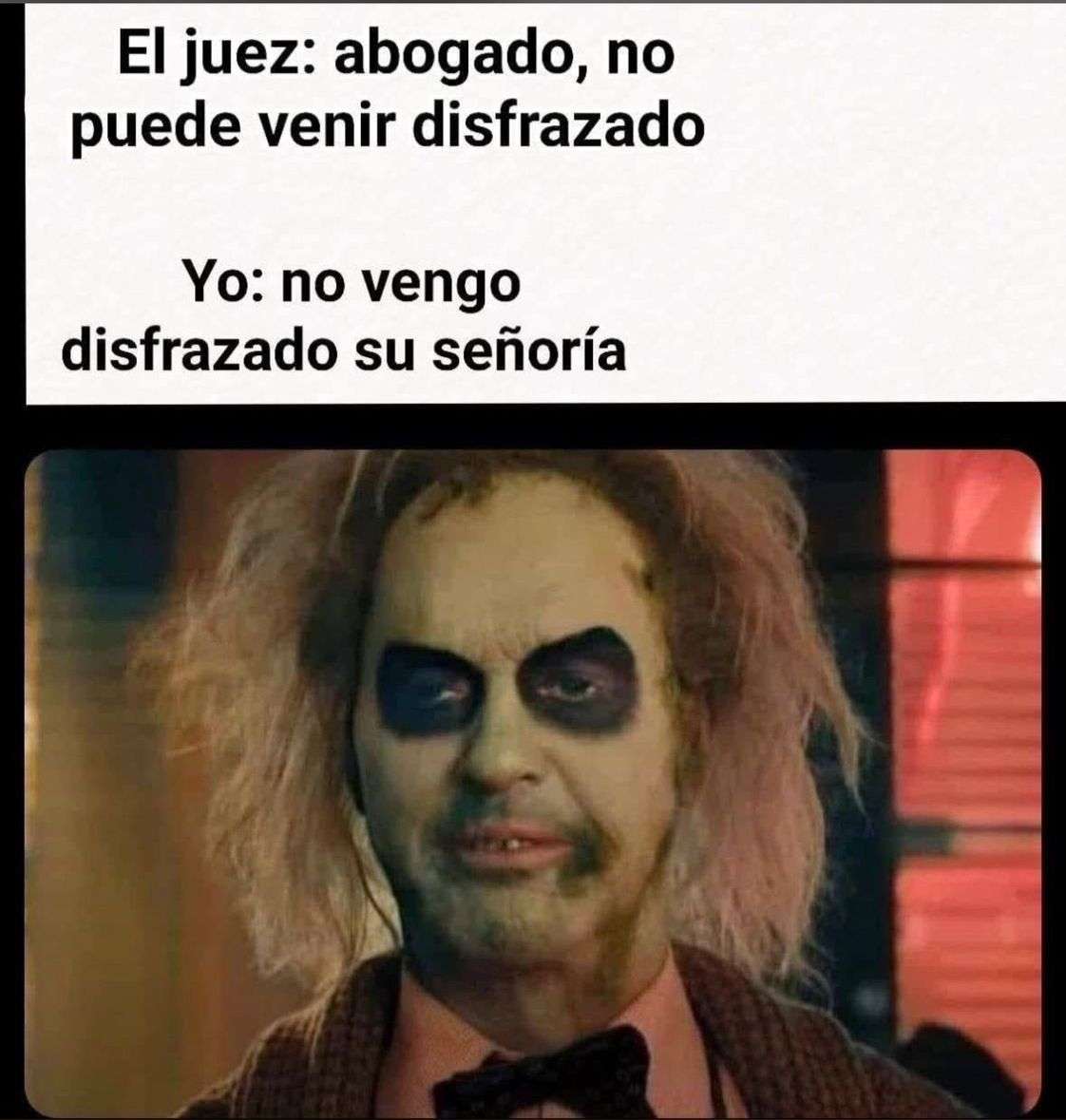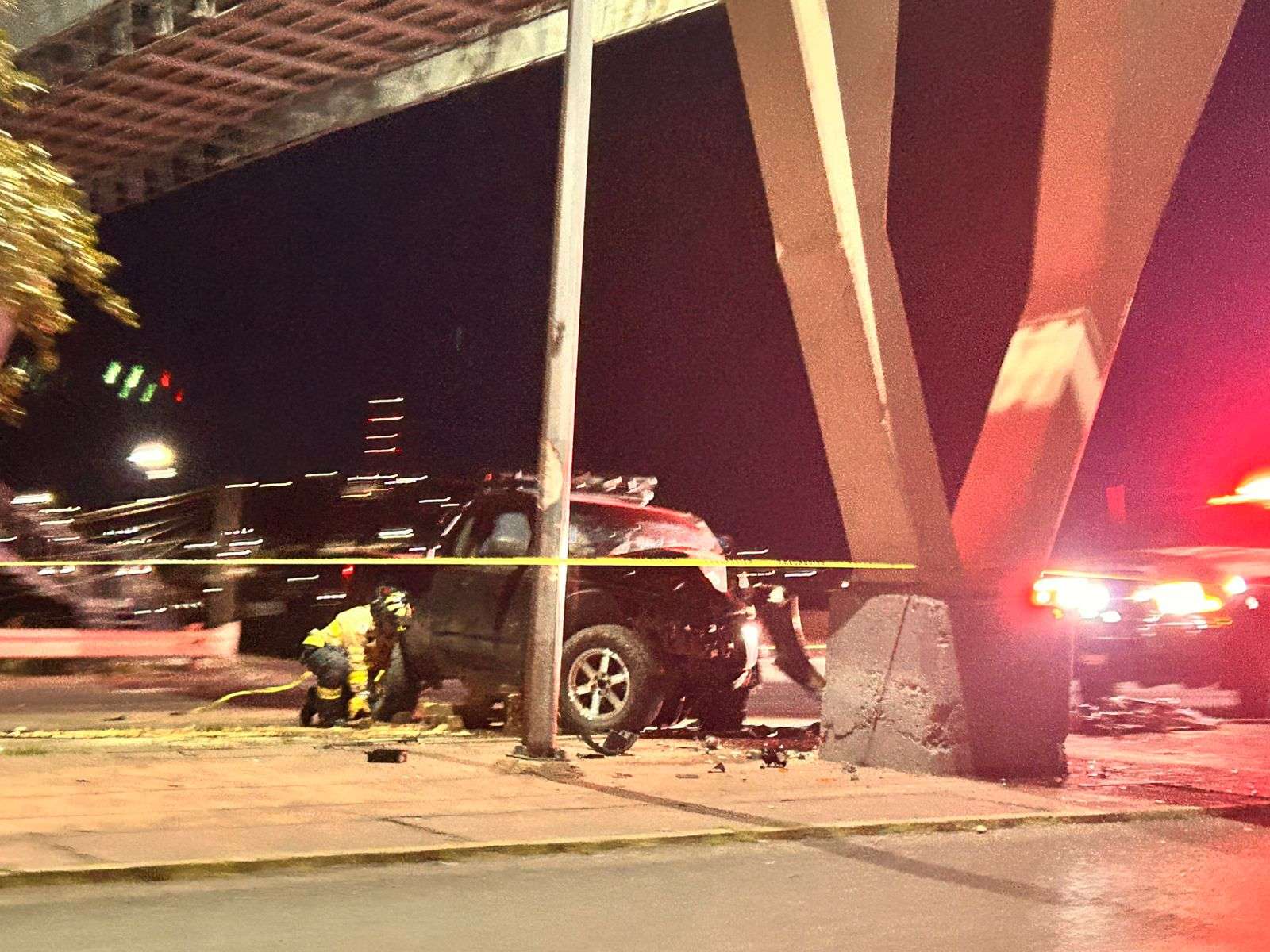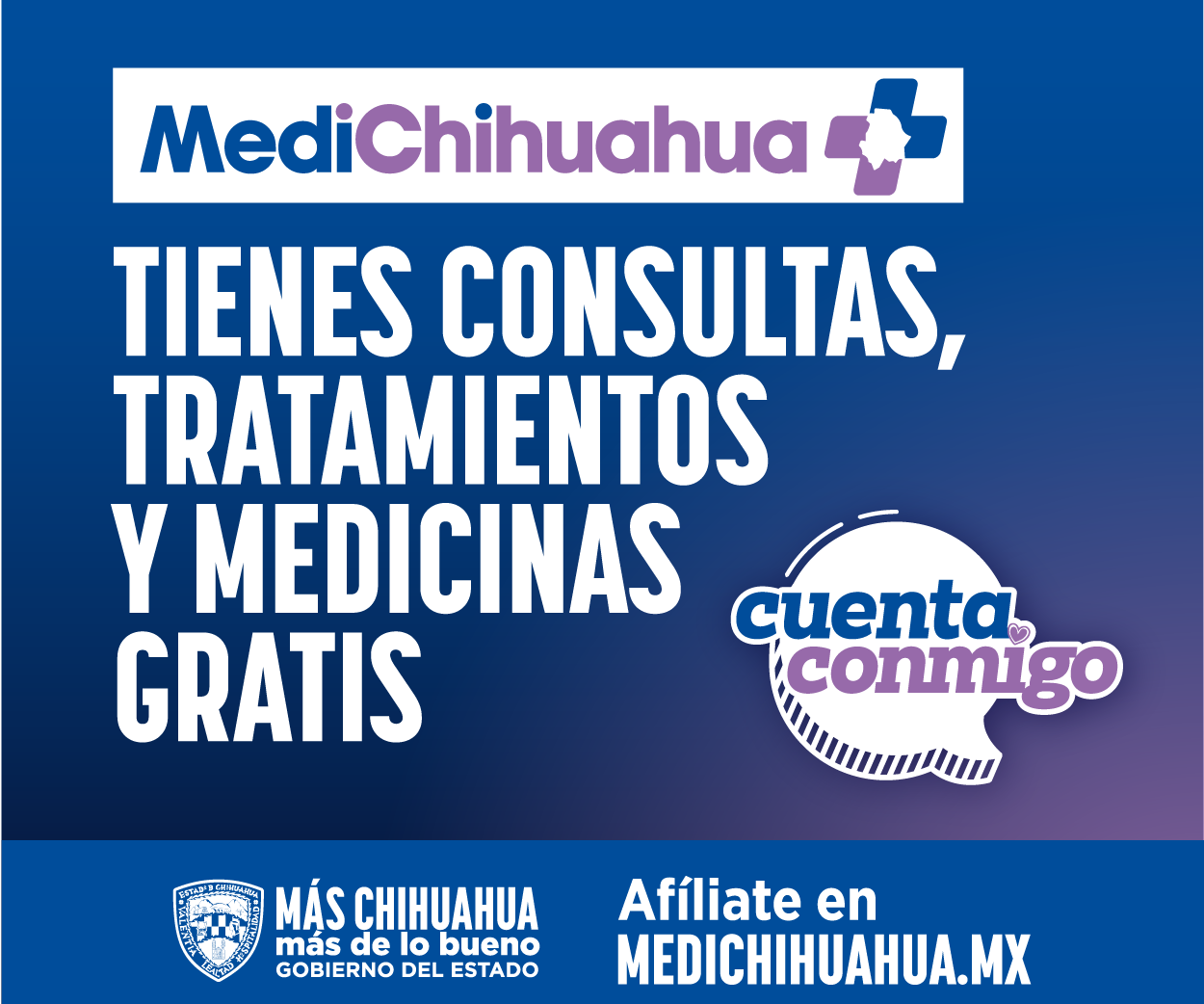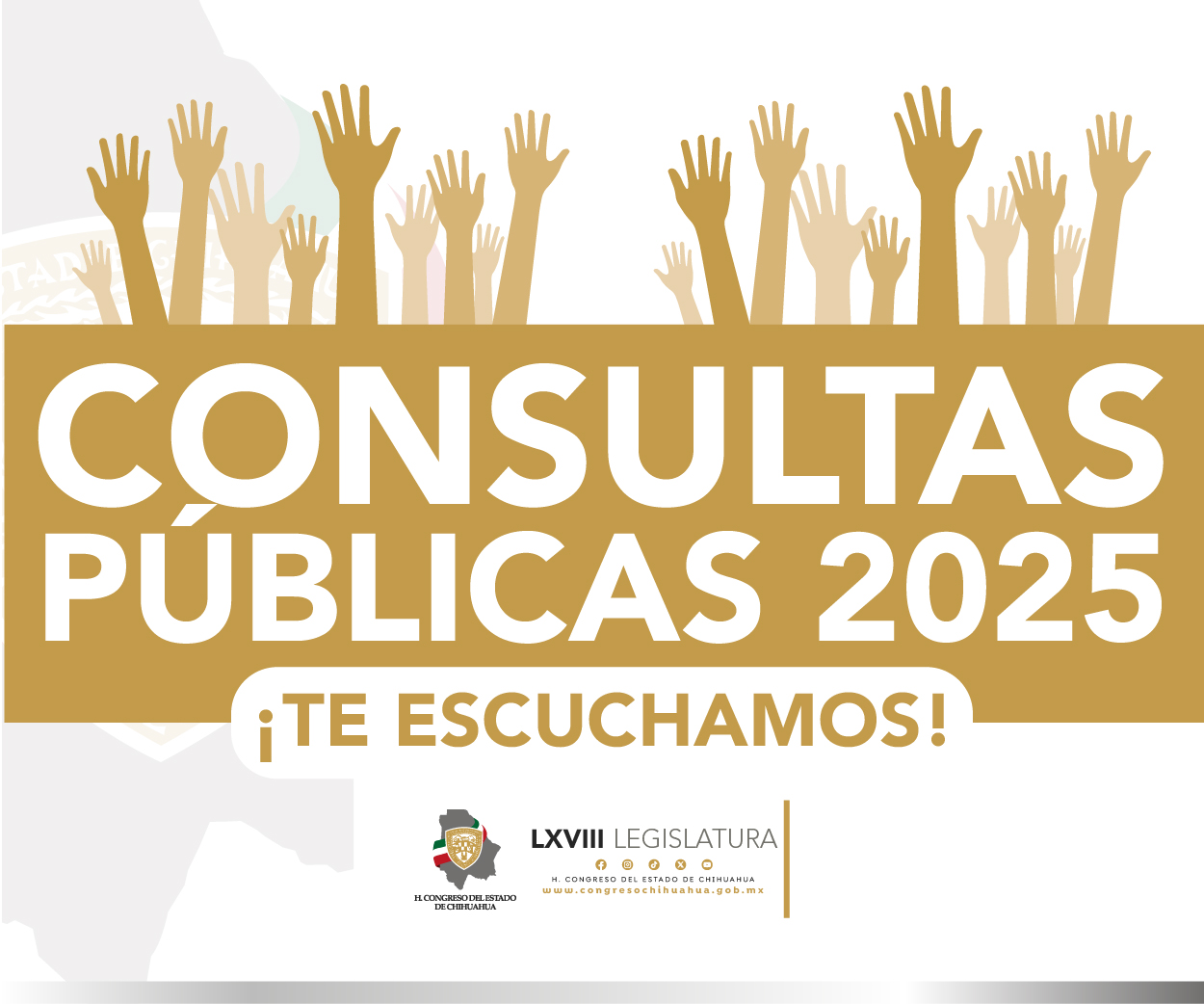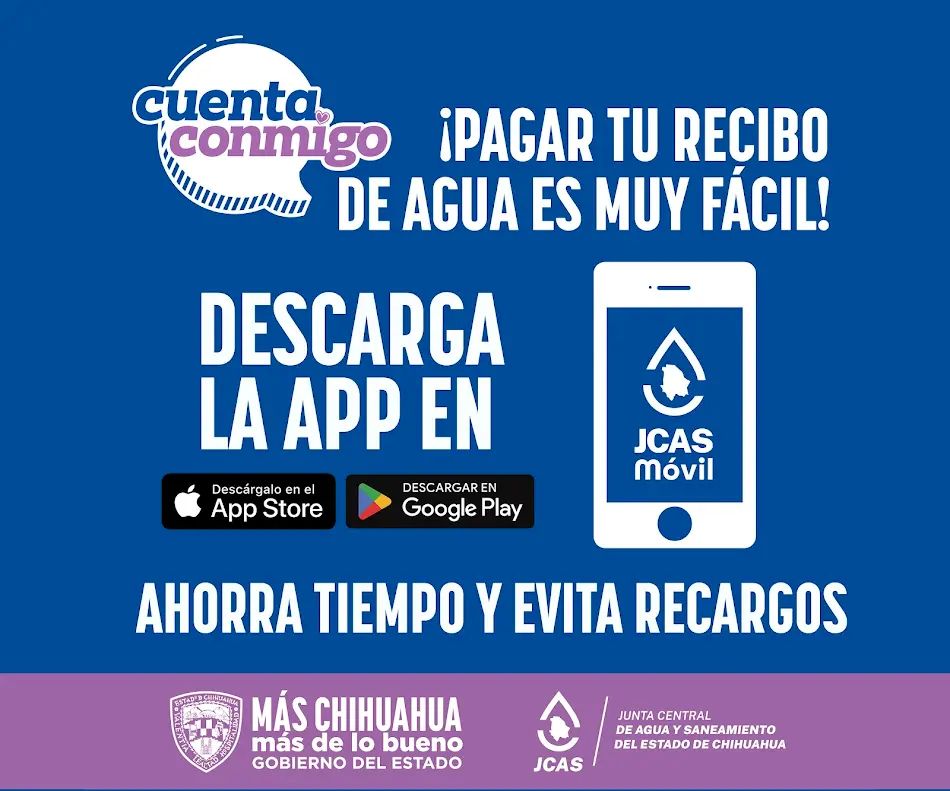¿Qué se pinta cuando se vive entre muros, migraciones forzadas y balas perdidas?

Por: Guadalupe Hernández Herrera.
"Arte fronterizo... Aquí no hay Frida que aguante”
“La frontera no es un lugar, es una herida.”
- Gloria Anzaldúa
En el norte de México, el arte no es un lujo, es una necesidad. En ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Nogales, la creación artística no florece entre galerías climatizadas, sino entre escombros, casas abandonadas, zonas militarizadas y puentes fronterizos saturados.
Aquí el arte se hace con prisa, con furia, con duelo. Aquí se crea con las manos manchadas por el polvo del muro y la memoria de los desaparecidos.
Mientras la narrativa oficial insiste en mostrar a la frontera como un espacio de desarrollo industrial o turístico, los artistas del norte conocen otra cara: la del despojo, la violencia estructural y la identidad desgarrada. Y no se quedan callados. Sus obras —murales, performances, instalaciones, cuerpos en resistencia— hablan por los que han sido silenciados. El arte en la frontera no decora: interrumpe.
En Tijuana, el muro fronterizo se ha convertido en una galería espontánea de gritos visuales. Colectivos como “Enclave Fronterizo” o artistas como Lizbeth De La Cruz han utilizado la valla para proyectar nombres de migrantes deportados, retratos de personas desaparecidas o frases contundentes como: “Aquí murió el sueño americano”. “El muro es nuestro lienzo más triste”, dice Marco Rascón, artista visual de Ciudad Juárez. “Pero también es el que más ojos ve. Lo que pintamos ahí lo leen en ambos lados. Y eso ya es una victoria simbólica”.
En Reynosa, el colectivo “La Línea Incomoda” realiza performance en plena vía pública, interrumpiendo el tráfico con acciones que mezclan teatro, protesta y duelo. Una de sus piezas más virales fue “Body Bags”, donde simularon un funeral con bolsas negras y carteles de feminicidios no resueltos. En este sentido, el espacio urbano se convierte en campo de batalla estética. El arte fronterizo no solo ocupa el territorio: lo desafía.
En Ciudad Juárez, la fotógrafa Alejandra Aragón documenta los cambios en la arquitectura informal, los vacíos urbanos tras la violencia, y los rostros de una juventud marcada por el narco y el ejército. La migración, en este contexto, ya no es solo un fenómeno social: es materia prima artística. La pregunta no es si el arte puede salvar algo en la frontera; la pregunta es por qué el Estado y el mercado han decidido abandonarlo. Mientras los presupuestos culturales seconcentran en las capitales, los artistas del norte sobreviven gracias a autogestión, becas cruzadas o colaboraciones con colectivos en Estados Unidos... Y sin embargo, siguen creando.
Porque en el norte, el arte no se hace para ganar premios. Se hace para no volverse loco, para denunciar, para acompañar a los que lloran, para recordar a los que ya no están. Es un arte que no cabe en museos, pero que rebasa los muros. Es un arte que incomoda, que duele, que enciende. Como dijo una vez la artista sonora Regina José Galindo, “el arte no cura, pero puede doler más que la herida”. En la frontera, ese dolor es lenguaje, se vuelve simbolico... Y también es rebelión y resistencia.
Mientras en el centro reparten becas y medallas, en la frontera los artistas pintan con cenizas, filman con miedo y escriben con rabia. ¿De qué sirve un país que presume cultura si deja morir su creación más valiente en los márgenes más violentos? En México, la cultura tiene código postal. El arte reconocido, financiado y difundido nace, casi siempre, en el centro: en la Ciudad de México, en sus instituciones, sus museos de mármol y sus circuitos de élite. Ahí se reparten las becas, se dictan las tendencias y se deciden los nombres que serán recordados.
El resto —el sur, el norte, las periferias— apenas si son invitados al banquete cultural, y muchas veces ni eso.
En la frontera norte, sin embargo, el arte no ha muerto. Ha aprendido a sobrevivir como el migrante, como el jornalero, como la madre buscadora: sin respaldo, sin recursos, con los dientes apretados. Se crea con lo que hay —madera quemada, lonas usadas, pintura reciclada, cuerpos disponibles— y lo que no hay se inventa. Aquí no hay lujos, pero hay urgencia. Aquí el arte no se enmarca, se grita.
La paradoja es brutal: mientras en el centro del país se celebran exposiciones conceptuales en museos climatizados, en la frontera los artistas documentan feminicidios, desapariciones, migraciones forzadas y la brutalidad del Estado. Pero esos discursos rara vez son incluidos en el canon. Pareciera que el arte fronterizo incomoda demasiado como para ser financiado, y duele demasiado como para ser celebrado. La pregunta ya no es por qué el arte fronterizo está ausente en las políticas culturales nacionales. La pregunta es más real: ¿a quién le conviene que no exista?

![[Los tiros de mina de Aquiles Serdán]](/__export/sites/laopcion/img/2025/11/02/BJyumqSo8ODURZnG.jpg?v=3)
[Los tiros de mina de Aquiles Serdán]
Nuevamente fueron halladas personas asesinadas en los abandonados tiros de mina del municipio de Aquiles Serdán, en la misma zona donde en años anteriores encontraron más cadáveres.
Al iniciar la búsqueda ayer, luego de una denuncia anónima, para empezar encontraron y extrajeron cuatro cuerpos de un tiro de mina de 110 metros, en el lugar conocido como la Cueva Del Diablo, cerca de la en la mina del poblado de Santo Domingo.
Dicen que la búsqueda en ese tiro va a continuar, porque al parecer hay más cuerpos.
En años anteriores, el 2019, en otro tiro fueron localizados tres cuerpos y el año 2022 en otro punto encontraron a otras 12 personas sin vida, 9 hombres y 3 mujeres.
Se comenta que esa zona donde fueron hallados los asesinados está bajo el dominio del supuesto líder criminal apodado “El Topo”, jefe del llamado “Señor de la V” quien está detenido.


THE REVENGE OF ALICE COOPER. (2025) RESEÑA
Por: Chamuco González
Contrario a la creencia popular, Alice Cooper fue una banda y no un proyecto solista, como lo conocemos hoy en día.
Su formación se remonta al año de 1964, cuando Vincent Furnier y Dennis Dunaway, dos mozuelos amantes del arte poco convencional -en especial del surrealismo-, sin la más mínima noción musical, deciden formar una banda de rock después de ver el fenómeno que causó la Beatlemanía en los Estados Unidos.
Vincent sería el vocalista y Denis el bajista. Reclutaron a Glen Buxton como guitarrista principal, y sumaron al proyecto a Michael Bruce como guitarra rítmica, y a Neal Smith en los tambores.
Publicaron Pretties for You (1969), Easy Action (1970), Love it to Death (1971), Killer (1971), School´s Out (1972), Billion Dolla Babies (1972) y su último álbum, Muscle of Love (1973), producciones que los catapultaron hasta lo más alto del firmamento, trayendo consigo plata, mucha plata, pero también estragos causados por los excesos y la difícil vida de sexo, drogas y rocanrol que toda estrella de rock, que se jacte de serlo, debe seguir de manera religiosa y con disciplina franciscana.
Hedonistas por convicción y nihilistas por consecuencia, con el paso del tiempo sus integrantes fueron perdiendo interés en el grupo, hasta llegar al punto de su desintegración, la cuas se llevó en buenos terminos.
Vincent Furnier, su vocalista, al verse solo, no tuvo más remedio que buscar músicos con quienes seguir adelante, y tuvo a bien, en el año de 1975, cambiar legalmente su nombre a Alice Cooper.
En esta nueva etapa como solista debuta con el magistral álbum conceptual Welcome to my Nigthmare, uno de los mejores discos de rock de toda la historia.
Pasarían 52 años y 23 álbumes en estudio como solista, para que volviera a reunirse la formación original –salvo Glen Buxton, que falleciera en 1997, pero que con el uso de la tecnología lograron insertar algunas de sus guitarras grabadas previamente en este álbum-, y publicar esta nueva entrega.
Fue el 25 de julio de este año cuando fue publicado The Revenge of Alice Cooper bajo la producción nuevamente de Bob Ezrin, quién fuera una pieza clave para llevar a la banda, de ser unos músicos estrambóticos con ideas delirantes, a estrellas de rock consolidadas.
De entrada, la portada del disco es inmejorable. Al más puro estilo de los carteles cinematográficos de películas de horror de los años cuarenta, el nombre del álbum es coronado por el de cada uno de los integrantes de la banda. Muy ad hoc con la temática que envuelve al personaje y a la banda en general.
El trabajo da inició con Black Mamba una de las mejores canciones que la banda –y que Cooper como solista-, haya grabado en toda su carrera. Con la colaboración del legendario guitarrista de The Doors, Robby Krieger, la pieza da inicio con unas lúgubres atmosferas emanadas del bajo de Denis y las guitarra de Buxton y de Krieger, que sirven como preludio para dar inicio a una obra maestra que bien pudo haber sido incluida en cualquiera de las producciones de la Alice Cooper Band, o inclusive, en el Welcome to My Nigthmare –su primer maqueta como solista-, sin que se notase algún cambio en el sonido o en la mística de la banda, a pesar de haber sido grabada, y aparentemente compuesta, 52 años después.
Sin lugar a dudas es una de las mejores canciones de toda la carrera de Alice Cooper, como banda y como solista.
Vaya producción de Bob Ezrin en Up All Nigth, una canción cuyo esqueleto compositivo podría ser hard rock clásico, pero que Ezrin adereza con unos riffs puramente alternativos de los años noventa con unos coros muy al estilo de los años sesentas, particularmente del subgénero Bubble Gum Rock. Un ejercicio de yuxtaposición musical donde se obtiene como resultado, una pieza fuera de lo común y muy bien lograda.
Kill The Flies por su parte, redonda, bien armada. Ezrin sigue usando coros sesenteros, pero le imprime ciertas atmosferas de terror. Hay que escucharla algunas veces para apreciarla debidamente, muy bien hecha.
One Nigth Stand, Post Punk que recuerda mucho Bauhaus a Joy Division y un poco, a lo lejos, a los subvaluados The Stooges. En momentos, la voz de Alice es irreconocible al cantar de una forma muy distinta a como lo conocemos. Chulada.
Blood on the Sun. Una barbaridad. Una pieza de Ópera Rock magistral, que sin lugar a dudas, se cuela entre las mejores de toda la carrera de Alice. Una obra de arte de principio a fin. Crap That Gets in the Way. Muy bien lograda, aunque hay partes con mucho ADN de The Kinks. Famous Face suena más a un hard rock ochentero, suena a la época de finales de los ochentas de Alice, muy al sonido de finales de los ochentas. Money Screams Punk Glam de alta manufactura donde Ezrin vuelve a hacer uso de coros típicos de Bubblegum rock de los años 60s. Muy bien lograda.
What a Syd. Glam rock puro que recuerda a Iggy Pop, a ciertas cosas de Lou Reed y que, al menos a mí, si me gustó mucho. Intergalactic Vagabound Blues. Es un Boogie-blues que en momentos recuerda a Three Souls in My Mind, y en el que Alice, vuelve a tomar la harmónica y Denis nos obsequia una catedra de bajo. What Happened. Banjos, piano, tiene una base rocanrolera. Cumple, pero de alguna forma creo que sale sobrando en el álbum. I Aint Done wrong, unos wha-whas pacheconoes dan inicio a un blucesito bien armado y que cierra la obra entre armónicas. Qué bien tocan estos señores, madre mía!
See you on the other side. Una power ballad muy al estilo de Alice en su etapa de finales de los años ochenta y mediados de los noventa. Muy buena pero creo que fuera de lugar en un disco cuya intención, según entiendo, es la de la etapa de la Alice Cooper Band y no en su trabajo como solista.
Este inesperado, y contra todo pronóstico regreso, representa una bocanada de oxígeno en una escena musical marcada por la falta de propuestas artísticas, el uso del auto-tune y la estupidez como premisa, donde la banda da muestra de estar a la altura de cualquiera de sus producciones anteriores y Bob Ezrin, una vez más, da muestra de su genialidad al conseguir una producción con el sonido inconfundible de los años setentas, pero con un enfoque actual en la producción, que le da frescura al conseguir un acabado moderno. Larga vida a Alice Cooper!
8.5/10

UN IDIOTA LLAMADO ROGER WATERS
Por: El Chamuco González
No quise dejar pasar por alto las últimas 2 declaraciones, (muy desafortunadas y reveladoras, por cierto), del otrora co-fundador y líder de Pink Floyd, Roger Waters. Solo en de esta semana, a Don Rogelio se le ocurrió, primero, salir a defender con una vehemencia que raya en lo ridículo, y una ignorancia que escandaliza, al narco-dictador-asesino de Nicolás Maduro. Según Rogelio, el cártel de los soles, el tren de Aragua y otras linduras más, son solo un montaje creado por Estados Unidos para apoderarse de los dinosaurios en forma líquida de Venezuela. Hace un llamado a los “hermanos y hermanas Venezolan@s”, a resistir y mantener el legado bolivariano y la memoria intocada del simio de Hugo Chávez. Por Dios y la santa virgen!!
Activista de ocasión, este idiota, al defender (desde la comodidad de su mansión y la seguridad que le brinda su fortuna de más de 310 millones de dólares) a un asesino que lidera un narco-estado, se burla de todo un país sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, lo que me parece no solo estúpido, sino hasta de cierta forma, siniestro y criminal. Porque no deja sus palacios y se va a Caracas a defender, como causa de vida, la causa bolivariana? Maldito criminal.
Este viejo decrepito no es otra cosa que un pícaro burguesillo, su lengua es de izquierda y su cartera de derecha. Pareciera a alguno de esos religiosillos que comen santos y escupen demonios.
Pues bien, todavía no terminaba de enfriarse el cuerpo de Ozzy Osbourne, cuando este imbécil, víctima de incontinencia verbal y diarrea mental, un par de días después de apoyar al simio de Nicolás Maduro, se burló y se expresó de la manera más irrespetuosa, injusta y cobarde, tanto del Príncipe de las Tinieblas, como de Black Sabbath, en una entrevista concedida al medio Independent Ink. Fuera de lugar, poco humano, muy ofensivo y de muy mal gusto.
Nada tardó el hijo del Príncipe, Jack Osbourne, en salir a defender la horna de su padre y mandó, como todo hijo debía hacerlo, a “mingar a su chadre” a Rogelio. Eres buen chico, Jack.
Siempre me ha desconcertado la razón por la cual a algunos artistas les da por hacerle al “activista”, por no decirlo de otra forma. Que paso con U2? Desde el momento en el que al mamón de su cantante (un tipo petulante llamado Bono que utiliza unas insoportables gafas amarillas), le dio por hacerle al activista, su carrera se vino abajo, al igual que la de sus compañeros. Pero que chistoso, no? Colabora con organizaciones no gubernamentales en programas de lucha contra el hambre en África, y a pesar de tener una fortuna que asciende a los 700 millones de dólares, no aporta un solo centavo para combatirla de verdad, no solamente de saliva.
Algo similar pasa con este idiota, quién a falta de una nueva propuesta artística trascendente, como las que tuvo en un lejanísimo pasado, su ego y su necesidad insaciable de atención, lo llevan a cometer este tipo de yerros. Ya siéntese señora, dice el meme. Para algunos, estas líneas podrán ser irrespetuosas, para otras, incendiarias y para unos más, justas. Sea cual sea, a mi me tiene sin cuidado lo que piensen. Yo aquí escribo lo que pienso, y siempre he creído que el artista debe hacer arte sin más. Hágase político si quiere, hágase activista si le da la gana, o artista si se le hinchan las amígdalas, pero no mezcle las cosas porque el público piensa de las formas más diversas inimaginables y lo único que consigue es mancillar su arte y perder adeptos.
Roger Waters tiene una carrera como pocas en el mundo del rock. Soy amante de la música de Pink Floyd, pero no adorador de ídolos de barro. Disfruto muchísimo de obras como Piper of Gates of Down, Meddle, Obscured by Clouds, Dark Side Of The Moon, pero de ahí para acá, poco, muy poco, es lo que ha aportado. Amused to Death y Radio Kaos son buenas obras. El experimental Music From the Body me parece muy interesante, pero… De eso ya pasaron más de 35 años y el señor nomás no sale del ultra-achicharrado The Wall en sus conciertos. Ya chole con The Wall. Tuvo el atrevimiento de componer una ópera basada en la Revolución Francesa, llamado Ca Ira, y como amante de la Ópera, puedo afirmar que es una obra coral, sosa, larga y sin mayor aporte.
El rockersillo de medio cachete debe ser cauto y saber distinguir al artista de la persona, y no venerar ídolos de barro. Sin ser psicólogo o psiquiatra, creo que las capacidades cognitivas de Rogelio están intocadas a pesar de tener 80 años de edad. No creo que sea demencia senil o algo similar, ya que se ve muy lúcido, más bien es una envidia que lo corroe de ver como el mundo entero lloró por la partida de Ozzy Osbourne, cuando a él, día a día, el mundo mismo lo va olvidando más y más. Y respecto de su apoyo a Nicolás Maduro y su “causa”, una muestra clara de que es un perfecto imbécil.
La Foto
Por azares del destino, me tocó recibir en un hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca, el vuelo privado en el que arribó a Roger Waters a México, un día antes de su concierto. Lo recibimos 3 personas sobre la plataforma de la escalinata dispuesta para descender del avión.
Después de abrirse la puerta de la aeronave, (nueva, enorme y muy lujosa, por lo que alcancé a ver), descendió una mujer mayor acompañada de una adolecente. A los pocos segundos, asomó su cara una sobrecargo de apariencia hindú y dio paso a que apareciera Rogelio. Después de saludarle, y antes de bajar por la escalinata, me percaté que estaba desorientado, acabado de despertar. Le pedí que me firmara 3 portadas de vinilos. Los elegidos fueron el Oscured by Clouds, Ummagumma y The Wall. Los firmó de buena gana, o eso percibí. Aprovechando el momento, le pregunté si le incomodaba que me tomara una fotografía con él (realmente fueron 2), y al acceder a mi petición, al acercarme, me llamó la atención que la fragancia que expedía Don Rogelio no era la más agradable. Pareciera que no se había bañado en varios días. Eran casi la una de la mañana y hacía frio. Al bajar las escalinatas, antes de entrar a una de las Suburbans, Rogelio le reclamó a la sobrecargo, de forma muy grosera, y con malas palabras, el hecho de no haber sido despertado 20 minutos antes del aterrizaje y no después del mismo, lo que me dejó muy mal sabor de boca, tanto a mí, como a las pocas personas que pudimos atestiguarlo. Ahora comprendo perfectamente porque Gilmour, Manson, y Wright lo mandaron al carajo. Por mamón y por ególatra. Che viejillo bolsas meadas…
Nota Aclaratoria
En alguna ocasión, al mostrarle a mi mujer las fotos que me he tomado con bandas legendarias de rockandroll (más de 40), así como las anécdotas de los encuentros, me comentó que le parecía algo de mal gusto tomarse fotos con los artistas. Eso me hizo sentir mal de una forma u otra, pues quizá tenga razón. Sin embargo, aquellos que somos coleccionistas de vinilos o de memorabilia relacionada con el maravilloso y fascinante mundo del rock, sabemos que un disco firmado puede llegar a valer más de 100 veces o más, que uno sin firmar. Y no existe mejor certificado de autenticidad, que una fotografía, y si en la misma se observan los artículos firmados, mejor.
Nunca he vendido, ni venderé jamás, ninguno de las portadas o backstages que me han firmado, son mi pequeño tesoro. Lo que si he hecho, es el intercambiar. Al igual que los niños de 12 años intercambiaban tazos, también los niños de 50 años, intercambiamos, pero discos. En mi caso jamás en la vida he idolatrado a nada ni a nadie, ni terrenal ni celestial, y no hay mejor muestra de ello que este artículo.
P.D. Another Brick in The Wall me parece insoportable.
Comentarios: [email protected]
Agur

CORROSION OF CONFORMITY. Próximo concierto en el Paso
Por: Chamuco
Con 42 años de carrera artística al lomo, recios, necios y aguerridos, Corrosion of Conformity es una banda que ha dejado una huella indeleble e innegable en la historia de la música.
En su largo andar, evolucionaron del más crudo hardcore-punk al Crossover-Trash Metal (quienes junto a D.R.I. crearon el género), para posteriormente ir mutando al Metal Alternativo, Sludge-Metal, Stoner Metal y terminar en algo inclasificable, de mucha riqueza artística que amalgama todo lo anterior, con una buena dosis de Black Sabbath y rock sureño de buena cepa.
Desconocida por muchos, la banda nació con un adn muy peculiar, diferente a la gran mayoría de las bandas.
Gozan de esa bella cualidad estoica que pocas bandas pueden jactarse de tener: Rompen el molde con el cual están diseñadas la gran mayoría de los grupos. Su propuesta no va dirigida a las masas, no fue pensada para el rockersillo de medio cachete.
Por increíble que parezca, aún existen, por fortuna, artistas que no están dispuestos a sacrificar su arte a cambio del éxito comercial. Por citar ejemplos, aunque disímbolos, tenemos a Voivod, Fantômas, o Sleep, entre algunos otros.
Los aferrados de Corrosion, no han gozado, ni gozarán, de fama ni de fortuna. Sin embargo, su propuesta artística, a pesar de transitar por una profunda metamorfosis, permanece pura, inmaculada. Y eso se admira, se respeta, y principalmente, se disfruta.
Actualmente se conforman por el gran Peepper Keenan en las vocales y guitarra, Jason Petersson en la batería, Bobbie Landgraf en el bajo y Woody Weatherman en guitarra.
A lo largo de su trayectoria, han publicado 10 álbumes de estudio, donde su desarrollo musical va develándose ante el escucha como cambiante y continuo.
De su basta discografía, destaca Blind (1991), álbum que se aleja del sonido Hardcore-Punk/Crossover-Trash Metal de sus primeros 2 discos, para explorar nuevos horizontes con elementos de Sludge y Stoner Metal. “These Shrouded Temples”, “Damned For Alll Time” y “Buried”, sobresalen de este gran trabajo. Ahí le va el enlace por si le apetece escucharlo:
https://youtube.com/playlist?list=PL4B651E973B24129C&si=eEuPsWvt_JhZGwpH
De igual forma, Deliverance (1994), su siguiente maqueta, continua con ese proceso evolutivo, lo que resulta en una obra que decide despojarse completamente de sus raíces para adentrarse en algo más lento, más pesado. Stoner Metal de alta manufactura. Sin duda, uno de los referentes del género.
Cuenta con texturas que recuerdan a ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, o .38 Special. Aunque todo el disco es una joya, destacan “Albatros” y “Clean my Wounds”. Ahí le va este otro, píquele:
https://youtube.com/playlist?list=PLFC5A02B39E35CC19&si=-KGkmEKX0NIcs1ga
Como dato al margen, es importante mencionar que Peepper Keennan, formó, junto a Phil Anselmo de Pantera, el super grupo Down. Así mismo, la amistad de Keennan con James Hetfield, se ha vista reflejada en la colaboración de Peeper con Metallica en el cover de Lynard Skynard “Tusdays Gones”, y a su vez, James Hetfield en “Man or Ash” del álbum Wiseblood de Corrosion of Conformity.
Pues bien, para aquellos que tengan planeado ir a comprar calzones al Ross, Corrosion of Conformity podría ser una excelente opción si quiere escuchar una banda legendaria, que, sin tanta fama, ni tanto rollo, nos enseñan como se hace rock del bueno.
CORROSION OF CONFORMITY
21 de octubre de 2025
Roadhouse Bar and Grill
9828 Montana Ave El Paso, Tx 79925
Mayores de 18 años
7:00 pm
Tickets: 30 dólares

Tool. Lateralus (2001)
La obra matemática de Tool.
Por: Chamuco
1.- Intro
Para poder abordar correctamente este álbum, es preciso, antes que nada, dar un poco de contexto a manera de introducción. Solo así, será posible comprender, dimensionar, y disfrutar, principalmente, esta obra de arte.
Hay álbumes que marcaron un hito en la historia de la música. Ese tipo de álbumes (que no se ven muy a menudo), marcaron un antes, y un después. Influenciaron notoriamente a otras bandas y abrieron nuevos horizontes. Hoy hablaremos, aunque sea muy por encimita, de una de esas obras.
Sin embargo, antes de hacerlo, es necesario hacer la distinción entre lo que es un álbum “común”, y un álbum “conceptual”, ya que posiblemente alguno de mis 3 lectoras y/o lectores, desconocen de ello y abría que empezar por ahí.
Un álbum “común”, es aquel que se compone de varios temas que no tienen relación alguna entre sí, sea temática o musicalmente. Vaya, son aquellos que se conforman por piezas aisladas sin tener en común un hilo conductor y/o concepto cohesivo.
A su vez, un álbum conceptual, será aquel, en el que sus temas o canciones, están relacionadas temáticamente entre sí, generando con ello, una obra conformada por todas las canciones que la componen, permitiendo así, un espectro más amplio, artísticamente hablando.
Al ser reproducidas en su totalidad, con una coherencia temática entre sí, permite al compositor crear historias más elaboradas, más completas y más descriptivas, obsequiando al escucha, una experiencia más completa, de aquella que pudiera obtener con la reproducción de un álbum convencional.
La invención de los discos conceptuales se la debemos a los 4 fabulosos, Los Beatles (quienes más podrían ser?), cuando el 26 de mayo de 1967, los monarcas tuvieron a bien publicar el inmortal Sergent Pepper Lonely Heart Club Band. Casi nada, jeje.
El álbum, narra la historia de una banda ficticia (¿su alter-ego?) que ofrece un concierto. Fue tal el impacto, (era lógico que sucediera), que, con el paso del tiempo, otros grupos elevaran sus pretensiones artísticas, y replicaron el modelo, logrando en la gran mayoría de los casos, obras maestras de la música.
Nacieron así, obras de gran calado, como Lamb Lies Down on Broadway de Genesis (1974), Trick as a Brick de Jethro Tull (1972), Operation Midcrime de Queensryche (1998), Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory de Dream Theater (1999), The Wall de Pink Floyd, 2112 de Rush, (que ya se reseñó en esta humilde columna), y Tommy (1975) de The Who, por citar solo algunos.
2.- Tool
La banda, que vio la luz en una California de principios de los noventas, convulsa, cambiante e incierta para la escena rockera, desde un inicio mostraba signos de que no encajar o sonar en la misma sintonía que las demás bandas de la escena. Tenían otra intención artística, no andaban en el mismo viaje. Sus coetáneos se decantaban más por el rock alternativo y el naciente grunge.
Tool desde un inicio, mostró tendencias más enfocadas al Art Rock y el Rock experimental.
Compuesta por un ex diseñador de interiores llamado Maynard James Keenan en la voz, un ocultista consumado llamado Dany Carey en los tambores (¿el mejor baterista del mundo actualmente?), el técnico de efectos especiales holliwoodense Adam Jones en la guitarra y Paul D´Amour, un bajista que ya se había forjado por aquellos entonces, un nombre como músico.
En ese lugar y en ese momento, (1990), la banda publicó su primer demo 72826, que en el teclado telefónico corresponde a la palabra Satán, lo que generó una enorme controversia, jajaja.
Undertow (1993), en el que, aunque se trata de un disco medio de rock alternativo, ya se desprenden ciertos matices de lo que en un futuro sería su sonido y estilo inconfundibles, único, con piezas como Prision Sex y Sober.
Para 1996, publican su segundo álbum titulado Aenima, y a partir de ahí, es cuando la banda llama la atención a nivel mundial. En esta nueva entrega, deja la banda en términos amistosos el bajista Paul D´Amour (actual bajista de otra bandota, Ministry), y toma su posición Justin Chancellor.
El álbum, no solamente fue el producto de la evolución y madurez de su propuesta artística, sino que sirvió, en una especie de metamorfosis musical, para fraguar lo que posteriormente se terminaríamos identificando como el “sonido Tool”, y por añadidura, la consolidación también, de un nuevo subgénero dentro del mágico mundo del metal, llamado Progressive Metal, el cual venía gestándose con bandas como Fates Warning, Dream Theater y Queensryche, sin embargo, este álbum lo llevó a otro nivel.
Después de 5 años de silencio tras la publicación de Aenima, el 18 de mayo de 2001, por fin vio la luz su siguiente trabajo. Lateralus. En términos de maternidad podríamos definirlo como parto con dolor. Me explico. Después de la salida de Aenima, la banda pasó por un periodo de oscuridad debido a problemas legales con su casa disquera, la infame Volcano Records, quienes los habían demandado por un supuesto incumplimiento de contrato.
Al mismo tiempo, un fulano llamado Ted Gardner, quién había fungido como manager de la banda, les había demandado de igual forma, pero por un supuesto falta de pago.
Los problemas no dejaban concentrarse a la banda en la composición de su nuevo material, y, por el contrario, les generaba muchísima frustración. Así, en esa vorágine de negatividad y de caos, es cuando por fin, sale a la luz...
Lateralus, cuyo título hace referencia al pensamiento lateral (una forma de resolver problemas de forma distinta a la convencional, haciendo uso de la creatividad en contraste con la forma lineal o convencional), representó no solamente una obra de arte monumental, sino que, a su vez, se trató de un suceso comercial sin precedentes, contra todo pronóstico, desbancando en la lista de Billboard a artistas de la talla de Madonna, Jay-Z, Eminem, entre muchos otros.
Alcanzó el puesto número 1 al vender más de medio millón de copias en menos de una semana, algo inusitado en una banda de metal progresivo.
A partir ese momento, los rockersillos de medio cachete, advirtieron que aquello no era un disco común. Estaban ante algo que no se ve a diario, algo monumental. Aparecieron hordas de fanáticos, que, fascinados por el halo de misterio que rodeaba a la banda desde sus inicios (no daban entrevistas y su comportamiento arriba del escenario era, por decir lo menos, enigmático), trataban de comprender y descifrar los enigmas ocultos, que, según ellos, había (¿o hay?), en sus canciones.
Como comentario al margen, hay que decir que, hoy en día, ALGUNOS de esos fanáticos (no solo los de Tool, sino del metal progresivo) son insoportables. Tienden a percibirse a sí mismos como intelectuales y no merecedores de música más simple, más terrenal. Creen haber alcanzado el nirvana en ese subgénero.
Llegué a escuchar de un amigo mío, (a quien le profesó cariño y respeto, y por lo mismo, no revelo su identidad), quien es amante del metal progresivo, referirse a este subgénero como “música inteligente, para gente inteligente”. ¡VAYA MAMARRACHADA, POR DIOS SANTO! JAJAJAJAJA.
En Lateralus, aparte de su majestuosidad musical, el arte visual es igualmente genial. Corrió a cargo del gran artista plástico Alex Gray, cuyas ilustraciones psicodélicas de la anatomía humana, sin piel, a musculo vil, alude, de alguna forma, a la conexión del ser humano entre su cuerpo, mente y alma, haciendo acentos en algunos de los chakras.
Representa, visualmente, y de manera magistral, el ADN del concepto del álbum: el crecimiento interior.
3.- Matemáticas al servicio del Arte
No es fácil, en tan poco espacio, ni con conocimientos matemáticos tan limitados como los míos (si no pude entenderle al libro de Baldor), poder explicar decentemente la parte matemática de la obra, pero al menos lo intentaré. A ver...
Los antiguos griegos, entre otros muchos aportes a la matemática, descubrieron que había un rectángulo, al cual, si trazaban en su interior un cuadro, quedaba un rectángulo más pequeño, el cual, a su vez, sorprendentemente tenía las mismas proporciones que el rectángulo original.
Descubrieron a su vez, que dicho rectángulo, tenía muchas aplicaciones, y representaba lo que llamaron la proporción áurea.
Pero, ¿qué es? Podríamos definirla como la representación matemática de la armonía, el balance y la belleza. ¿Su representación numérica? El número 1.61803, también conocido como el número de Dios.
En la naturaleza, está presente en todas las espirales de la naturaleza, la distribución de nuestra galaxia, en muchas de las proporciones y estructuras del cuerpo humano, las olas del mar, el número de pétalos de algunas flores, el número de espirales en las piñas de los pinos, etc, etc.
En la arquitectura, podemos citar las pirámides de Gyza en Egipto, la Catedral de Notre Dame en París, el Taj Majal de la India, entre otros casos.
En la pintura, la proporción áurea está presente en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, El Nacimiento de Venus de Sandro Boticelli, etc.
En la música, por su parte, la encontramos en parte dela obra de Mozart, en la de Bach (Johann Sebastián, no el patarato de Sebastián, el ex-vocalista de Skid Row), así como en la del grandísimo compositor académico-avant-garde de origen húngaro, Béla Bartók (uno de mis compositores favoritos del siglo XX, por cierto). Y en más reciente data, en Lateralus de Tool.
En nuestra vida cotidiana, vemos ese rectángulo al que hacemos mención en las tarjetas de crédito o identificaciones, las maquinas hace-pendejos, también llamadas pantallas de televisión, por citar solo un par de ejemplos.
Pasarían pues, muchos años del descubrimiento de dicho rectángulo y de su aplicación en nuestra vida, para que, en la edad media, el matemático más reconocido de sus tiempos, un tal Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, inventara una fórmula matemática, conocida como la secuencia de Fibonacci, la cual es una serie de números, donde cada número, es la suma de sus dos anteriores, comenzando con el 0 y el 1. De tal forma, que la secuencia inicia de la siguiente manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ,24, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 897, 1597, etc, etc
Otro ejemplo, seria:
(0+1=1), (1+1=2), (1+2=3), (3+2=5), (5+3=8), etc, etc.
La banda, a pesar de que jamás hizo público el hecho de haber utilizado dicha fórmula en su proceso compositivo, los fanáticos, matemáticos muchos de ellos, lograron identificar muchos elementos o patrones que demuestran su aplicación en la totalidad de la obra, no solo en Lateralus como afirman erróneamente algunos.
El álbum inicia con el sonido de lo que parece ser el encendido de un proyector cinematográfico, como preludio para el viaje que estamos próximos a vivir. Vaya viaje. Al terminar el sonido del proyector, cuya duración es tan solo de unos segundos, da inicio...
1.- The Grudge. El álbum inicia con el sonido de lo que parece ser el encendido de un proyector cinematográfico, como preludio para el viaje que estamos próximos a vivir. Vaya viaje. Al terminar el sonido del proyector, cuya duración es tan solo de unos segundos, da inicio...
Cualquier rockersillo de medio cachete identifica a la banda desde el primer segundo.
Literalmente. Es inconfundible el sonido Tool. La letra trata de cómo nos afectan aquellas vivencias o recuerdos negativos, rencorosos, mostrándonos como única solución para poder seguir creciendo espiritualmente, es mediante el perdón y el cierre definitivo de todos aquellos círculos negativos.
El grito de Maynard, en la parte final de la canción, es desgarrador. Son 23 segundos de catarsis que transmite un dolor y una frustración profundamente conmovedora. La piel se nos pone chinita al escucharla, vaya.
A pesar de ser la primera pieza del álbum, se encuentra unida a la última canción, como veremos más adelante.
2.- Eon Blue Apocalypse. Es un interludio compuesto por Adam Jones en memoria de su mascota llamada Eon Blue, quién por aquellos ayeres, estiró la pata. Literalmente. Ad-hoc para dar pie a la siguiente pieza.
3.- The Patient. Lleva una fuerte carga emocional. Está inspirada en la madre de Keenan, quién durante más de 29 años estuvo postrada en una cama, víctima de una parálisis parcial ocasionada por un aneurisma cerebral.
La letra, es una alegoría vista desde la perspectiva de su madre, quién se cuestiona su martirio, animándose así misma a no rendirse, ser paciente y aguantar su dolor, con la esperanza de una futura recompensa divina, ya que quizá, ese era el destino que tenía Dios trazado para ella.
Una pieza fuerte, pesada (no solo musicalmente), emocional y muy conmovedora.
Este mismo tópico, el martirio de la madre de Maynard, Judith Marie Keenan, sería el alma del siguiente álbum de la banda, titulado 10,000 Days, haciendo referencia precisamente, al número de días que tuvo que estar postrada antes de morir).
4.- Mantra. Una pieza de música electroacústica, resultado de la grabación del sonido emitido por el gato de Maynard (mientras éste lo abraza), para posteriormente modificarlo mediante el uso de la tecnología.
5.- Schism. Como su nombre lo dice, habla de un cisma, una ruptura dentro un grupo de personas que pertenecen a una misma organización o agrupación. La falta de comunicación conlleva al quiebre, al final. Muchas personas lo malinterpretan al pensar que trata de la disolución de una pareja por falta de comunicación, sin embargo, lo anterior es completamente falso, ya que en realidad trata de la frustración y el dolor que representaron los problemas legales con su antigua casa disquera, Volcano Records. Quiere ver de qué trata más o menos el viaje de esta banda? No sea necio, píquele aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=MM62wjLrgmA&list=RDMM62wjLrgmA&start_radio=1
6.- Parabol. Una introducción hipnótica que da una base sonora para recibir la voz de Keenan, aderezada de atmósferas sonoras que incluyen el uso del Didgeridoo, un peculiar instrumento antiguo de origen australiano.
Por momentos, la atmosfera adquiere tintes de música árabe. Keenan canta acerca de la importancia humana como una fase intermedia del ser, antes de alcanzar un nivel superior de conciencia.
Transformación, crecimiento. Sirve de interludio perfecto para la siguiente pieza… ¡ufa marufa, que cosa!
7.- Parabola. Nos recuerda que el dolor, sea físico o emocional, no es más que una ilusión, y que la vida humana es solo una experiencia temporal antes de alcanzar otro plano superior. Nos invita a disfrutar de la oportunidad que nos brinda la vida de estar aquí, respirando. Vivos.
El video oficial, es dirigido por Adam Jones, quién ya tenía harta experiencia en stopmotion y artes visuales. Jones participó incluso, en la elaboración de efectos especiales en las películas Jurassic Park, Caza fantasmas, y algunas del fredicugar, entre muchas otras.
Píquele al enlace, querida lectora, apreciable lector, es toda una exquisitez audiovisual. Pura gozadera. Hágame caso. Ahí le va: https://www.youtube.com/watch?v=-_nQhGR0K8M&list=RD-_nQhGR0K8M&start_radio=1
8.-Ticks and Leeches. Desde el inicio del tema, se percibe con intensidad, la rabia y la frustración.
La letra describe, metafóricamente hablando, como se sintieron abusados por su entorno, primero su casa disquera y luego su antiguo manager.
Pocas veces es tocada en vivo debido a la dificultad y riesgo que representa el desgaste en las cuerdas vocales de Maynard. Uno de sus gritos cuales tiene casi un minuto de duración. Captura perfectamente el estado anímico de la banda en ese momento. ¿Musicalmente? Una salvajada.
Pareciera que Dany Carey tuviera un cerebro en cada una de sus extremidades. Una locura.
9.- Lateralus. Originalmente la llamaron 987. Su estructura musical, están basada en la espiral de Fibonacci. En el estribillo, se dan cambios de compases que pasan del 9/8, al 8/8 y al 7/8, respectivamente, dando como resultado 987, el decimosexto número de la secuencia de Fibonacci.
Las letras siguen la misma secuencia, ya que la métrica silábica de la misma, lleva ese mismo orden matemático. Primero, de manera ascendente:
Black (1)
Then (1)
White Are (2)
All i see (3)
In my Infancy (5)
Red and Yellow the come to be (8)
Reaching out to me (5)
Let´s me see(3)
Posteriormente, continúa bajo la misma directriz, pero de manera descendente:
As below so avoe and beyond I image (13)
Drawn beyond the lines of reason (8)
Push the envelope (5)
Watch it bend (3)
OJO: No se cuentan las palabras, sino las silabas dentro de las mismas.
Existe también un dato curioso que vale la pena comentar. La voz de Maynard, comienza justo en el minuto 1.37 segundos, lo que vendría a ser 1.618 minutos, también conocido como phi ó número áureo, mismo que mencionamos al principio de este artículo.
En la medida que avanza la secuencia, la proporción entre dos números consecutivos se acerca cada vez más al número áureo. Puedes incluso dividir cualquier numero de la secuencia de Fibonacci por el número anterior, y verás que el resultado se acerca siempre al 1.618.
También, en la letra de la canción, menciona en repetidas ocasiones la palabra espiral (¿acaso la de Fibonacci?), y cierra repitiendo 4 veces:
Sipral out, Keep going (Espiral, sigue adelante), haciendo claramente alusión a la espiral de Fibonacci.
Coincidencias? Jajaja De ninguna manera.
10.- Reflection. No ha sido una, ni dos veces. Desde que escuché por primera vez este disco, al escuchar este tema no puedo evitar recordar a Dead Can Dance. Los primeros minutos del tema pareciera que se trata de los australianos y no de Tool. El uso de la tabla hindú y de otras percusiones orientales proporciona un aire de misticismo sublime, en el que el protagonista se cuestiona su existencia, su conexión con el cosmos, y su necesidad de desprenderse del ego para alcanzar un plano superior. Viajada, introspectiva, y densa.
11.- Triad. Similar al tema anterior, esta pieza tiene en sus primeros minutos algunos elementos de música árabe y bases rítmicas africanas.
12.- Dispositions. El que el protagonista reflexiona acerca del cambio, de la mutación espiritual. La repetición de las frases “Watch the weather change” y “Mention this to me” hacen, a pesar de su simpleza, una lírica profunda y coherente con el resto del álbum.
Disposition, Reflection y Triad, en conjunto y en ese orden, se les conoce como la santa trinidad.
13.- Faaip de Oaid. Podría traducirse al castellano como “La voz de Dios” en enoquiano, un supuesto lenguaje revelado por lo ángeles al antiguo alquimista y ocultista inglés Edward Kelley, allá por el lejano siglo XVI.
Es importante resaltar la fuerte influencia del misticismo en la banda. Dany Carey es un consumado ocultista, y férreo practicante de a Thelema, una corriente filosófica-religiosa formada por Aliester Crowley, cuya esencia podría resumirse en “haz tu voluntad”.
Así mismo, existen innumerables ejemplos, tanto en canciones, como en letras, y en símbolos plasmados en la batería y el escenario, en los que se hace referencia a la geometría sagrada, la alquimia y el ocultismo.
Están a la vista, están a la escucha, solo hay que saber observar, saber escuchar..
Faaip de Oaid es una pieza extrañamente aterradora, y adorable al mismo tiempo.
Un poco de contexto: La leyenda dice que la madrugada del 11 de septiembre de 1997, se recibió una llamada telefónica en el programa “Coast to Coast”, un popular show radiofónico, que, aunque se transmitía desde Nevada, tenía cobertura nacional.
Su conductor fue Art Bell, un locutor de fama nacional. La temática del programa giraba en torno a eventos paranormales, vida extraterrestre y temas relacionados con teorías de la conspiración.
Vaya, algo así como la mano peluda, pero en versión gabacha. Un mausancito pero güerito.
La cosa, fue que, quién llamó esa madrugada, era tipo que se escuchaba alterado, excitado, en pánico, y quién afirmaba haber trabajado en el Área 51. El fulano aseguraba tener información clasificada, de esa que en las películas ochenteras se encontraba dentro de un sobre con la leyenda TOP SECRET, y la cual, aseguraba, estaba relacionada con un supuesto plan que tenían, por una parte, las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, y por otra, una civilización extraterrestre. Esa supuesta alianza buscaría tomar el control de la población mundial, al costo que fuera. Sin embargo, después de hablar durante algunos minutos al aire, al ir cobrando coherencia poco a poco todo lo que afirmaba, la estación dejó de transmitir durante poco más de 30 minutos a nivel nacional.
El mito dice que gobierno acudió a la estación de radio, para confiscar las cintas respaldo. Tool rescató parte de las grabaciones (algunas radioescuchas grabaron parte de la trasmisión y la banda hizo uso de las mismas para utilizarlas en esta pieza), para hacer de ellas un lienzo sobre el que plasmaron una obra experimental muy densa, cuyo resultado final fue extraordinario, pero al menos, para quién escribe estas líneas, incomprensible. No sé que trataron de decir o cual es su mensaje. Al día de hoy la disfruto mucho, pero creo que es mas debido a un gusto adquirido que a otra cosa.
4.- El orden correcto.
Anteriormente, cuando se grababa en discos de vinilo, también conocidos como LP´s, el espacio en “blanco” para grabar, se encontraba limitado a 22 minutos por lado (ya muy pujadito), lo cual representaba todo un reto, tanto para la producción, como para la casa disquera. Con la llegada del disco compacto, esa problemática desapareció.
Como dijimos anteriormente, desde la publicación del disco, los tool-fans dedicados al mundo de las matemáticas, empezaron a analizarlo. Sin embargo, cuando salió la versión en vinilo de Lateralus, (donde el orden de las canciones no es el mismo que el del disco compacto), en una entrevista, la banda comentó que aunque preferían el orden del disco compacto, el orden de la obra no es ninguno de los publicados, el del cd y el de lp. Eso provocó que la raza enloqueciera aún más, y siguieran analizando el disco, descubriendo cosas demás sorprendentes.
Lograron descubrir, aparentemente, 2 formas o secuencias, mediante las cuales, el disco, si cambian el orden de las canciones y quitamos el sonido de pausa entre canción y canción, se logra escuchar al álbum como una sola pieza completa, sin cortes, donde encajan los ritmos y los compases, sincronizados, con lógica, con coherencia musical.
La primera conocida como Lateralus Prophecy , propone la reproducción siguiendo este orden:
6,7,5,8,4,9,3,10,2,11,1,12,13
La segunda, y más aceptada, es la conocida como The Holy Gift:
6,7,5,8,47,9,13,1,12,2,11,3,10
En esta última se inicia con la pieza final (13) en el medio, con la intención de unir el comienzo (The Grudge), con el final Faaip de Oaid. A título personal no lo he escuchado todo el álbum, pero lo poco que escuché, suena sintonizado y coherente. La verdad es una obra de arte única. No he escuchado algo similar en toda mi vida. Y aclaro, no soy de esa fauna Tooliana de fans que los ven como seres superiores, ni mucho menos. Lo digo desde la objetividad.
Lateralus, más que un disco más de metal progresivo, pareciera que es la grabación del sonido de una pieza de relojería de alta gama, en el que se registra el sonido de muchísimos engranes trabajando a ritmos y compases distintos, para crear en su conjunto, algo perfecto y de una complejidad musical asombrosa.
Deseo agregar que yo disfruto el disco en youtube, ya que no lo tengo en cd ni en vinilo. Parte de la reproducción sugerida en el Holy Gift me tocó escucharla una mañana de sábado en el Tianguis Cultural del Chopo, pero no me he clavado, ni me clavaré en analizar la obra.
Yo escucho música para disfrutar, no para entenderla. Sin embargo, para aquellos que quieran investigar más al respecto, hay muchos foros en internet (principalmente en inglés), que estudian hasta el detalle más mínimo relacionado con este disco. Al grado de la obsesión.
Mejor disfrútelo y no se claven en la textura como mucho rokersillo de medio cachete.
Calificación: 9.5/10
Por último, quisiera aprovechar la ocasión para dar gracias a un conejo llamado Quick, alias de José Luis Campos, quién es un gran músico experimental, y escuchador de cosas poco ortodoxas, y tuvo a bien, allá en los primeros años de la década de los 2000´s, compartir esta obra conmigo.
Comentarios: [email protected]

Robert Plant. Un hombre muy ocupado/Concierto
Eran las 7 de la mañana del 13 de marzo de 2015. Yo estaba solo, sentado en una de las mesas del Restaurante Diana del exclusivo Hotel St. Regis, frente a una taza de café. Llevaba encima una resaca que parecían dos, y tanto el día como la noche, pintaban para largo. Ese mismo día, pero por la noche, se celebraría el primer día del Festival Vive Latino 2015.
En dicha edición, se presentaron “joyitas” de la talla de Babasónicos, La Lupita, Aterciopelados, Caifanes y Molotov.
Sin embargo, dentro de tanta paja (por no decir otra cosa), había entreverado un diamante. La asistencia era obligada para cualquier rockersillo de medio cachete.
Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, regresaba una vez más a la Ciudad de México. Esta vez, con su nueva banda, Robert Plant and the Sensational Space Shifters.
Debido a que por x o por y razón yo tenía conocimiento de que Roberto Plantas se había hospedado en dicho hotel y desayunaría muy temprano en el Restaurante Diana (que se encuentra dentro del hotel), acudí al lugar desde las 7 de la mañana con la esperanza de poder saludar a una de mis mayores influencias musicales de todos los tiempos, y aprovechar de paso, jeje, conseguir su firma en 3 portadas de cd´s de Led Zeppelin.
Llevaba conmigo, la de de su primer álbum, homónimo de la banda, así como las del Physical Graffitti y Presence, respectivamente. Las 3 de cd. Imposible intentar hacerlo con portadas de vinilo de 12 pulgadas, debido a que hubiera sido descubierto al instante. La seguridad de dicho hotel, es quizá la más estricta y cerrada de todos en los que se hospedan bandas de ese nivel. (Si no pregúntenle a Nicko McBrain cuando no le permitieron ahí mismo en el St. Regis la entrada al ser confundido con un indigente jajaja). Hizo un panchote de antología, por cierto.
Después de varias tazas de café y casi dos horas de espera, tome la decisión de que si en 10 minutos más, no aparecía Roberto en el lugar, era hora de retirarse. Ya habían bajado a desayunar algunos miembros de su banda y nada. Pasó el tiempo estipulado y pedí y pagué la cuenta dispuesto a retirarme. Para poder salir del hotel, es preciso, al salir del restaurante, recorrer un pasillo de unos 20 metros antes de llegar a la salida. Al ir recorriendo ese pasillo para irme, por fin apareció Don Roberto en camiseta blanca, pantalón de mezclilla, y unas botas vaqueras desgastadas. Caminaba hacía mi, venía solo y cargaba consigo un libro y unos lentes de aumento.
Ya chingué, me dije a mi mismo, al estar a unos pasos de él, saqué de mi saco las 3 pequeñas portadas. Al ver las portadas, y sin haberle dicho aún nada, me dijo que iba a desayunar, que si quería lo esperara y me firmaría las portadas. De momento me sentí avergonzado por haberlo importunado y también un poco estúpido, pero si ya había esperado 2 horas y tenía su palabra de que me firmaría mis portadas, me valió poquita madre, dejé mi ego a un lado y me dispuse a esperarlo. Ya no fueron dos horas de espera pero si 45 minutos más.
Todo ese tiempo yo estuve sentado en unos sillones que se encuentran al lado de un bar, sin perder nunca de vista la única entrada-salida del restaurante, por lo que cuando vi que salió (nuevamente solo), procedí a abordarlo. Desde el primer momento me impresionó la humildad de este Señor. Lo primero que me dijo al volvernos a encontrar fue que lo disculpara, pero que llevaba mucha hambre al bajar. La verdad no supe que contestarle y me pidió las portadas de los cds y ahí mismo me las firmó. Al entregármelas, le pregunté que si podíamos tomarnos una fotografía y accedió de muy buena forma. Un mesero que se dirigía al restaurante fue quién me ayudó, pues no había nada de gente en el pasillo. Después de tomarnos las fotografías, me preguntó que si qué más podía hacer por mí. Era algo surrealista para mí lo que estaba pasando. Y pues bueno, ya sobre la barra y con el brazo caliente, aproveché la oportunidad y le dije que si me firmaba unos autógrafos para mi hijo y un par de amigos me haría muy feliz, a lo que me respondió con una sonrisa: No Problem.
Debido a que no llevaba conmigo hojas de papel para que las firmara, y ambos debíamos forzosamente recorrer el pasillo que da hacía la salida, a la recepción del hotel, así como al ingreso a la zona de habitaciones, le pregunté que si no tenía problema en que pidiéramos unas hojas en la recepción para que las firmara.
Al ir recorriendo esos 20 metros aproximadamente, no supe que decirle y me quedé callado. Pasaron pocos segundos en silencio, cuando, casi al llegar a la recepción, me preguntó que porque si había estado esperándolo mientras desayunaba, ahora que estaba con él no hablaba. Solo atiné a decirle que para mí era algo increíble ir caminando prácticamente a solas con una de las leyendas más grandes del rock de toda la historia. Se me quedó viendo y respondió que no, que él solo era un hombre muy ocupado. Mientras caminábamos, tuve el atrevimiento de preguntarle qué tanto de realidad y que tanto de mito, fue un hecho que sucedió a bordo del Starship (su avión-mansión). Sin embargo, no me respondió nada, y aunque sonrió, me quedé con la impresión que le incomodó la pregunta. Ni modo, quién les manda ser tan desmadrosos jajaja.
Llegamos a la recepción y me firmó 4 hojas tamaño carta dedicadas a las personas que mencioné anteriormente. Después de hacerlo, volvió a preguntarme si podía hacer algo más por mí. Solo extendí mi mano y le dije muchas gracias.
Lo más bizarro de todo es que esas hojas las metí en un folder y duraron en mi vehículo unos días. Hasta que lo llevé a lavar y seguramente los tiraron pensando que eran basura.. JAJAJAJAJAJAJAJA.
Por azares del destino, he tenido la oportunidad de conocer (y en algunos casos conbeber) con muchas bandas de rock a nivel internacional, y puedo decir, sin lugar a dudas, que Robert Plant es el más sencillo y humilde que haya conocido. Por mucho. Hay mucho artista que se siente tocado por la mano de Dios, por decirlo de alguna forma. Algunos de bandas internacionales, pero también otros de bandas nacionales y también locales, sin embargo, solo son simples payasos con problemas de ego.
EL CONCIERTO
12 horas más tarde de haber saludado a Plant, tuve la oportunidad de escucharlo cantar en vivo. Ya lo había escuchado cuando en aquel lejano 1995, se presentó en el Palacio de los Deportes al lado de Jimmy Page. Conciertazo. Habían pasado muchos años ya, y quería constatar el estado de su voz, 30 años después. El concierto inició con Babe, I´m Gonna Leave You, una de las canciones más emblemáticas de Led Zeppelin, que sin embargo, pocos saben que es un cover de la maestra Joan Baez. Desde los primeros acordes el público se rindió ante el maestro. Me sorprendió la calidad, potencia y tesitura de su voz. A pesar de ser un hombre mayor, su calidad vocal es impecable. La banda que lo acompañó, definitivamente no son Page, Bonham, ni Jones, pero son grandes músicos. Digo, no creo que Plant se plante (jeje) en un escenario con cualquiera. El show continuó con algunos covers de blues como Fixin´to Die de Bukka White y No Place to Go de Howlin´Wolf. De Led Zeppelin cantó Black Dog, Going to California, What Is and What Should Never Be, Whole Lotta Love y, después de abandonar unos minutos el escenario, regresaron parea cerrar la noche con Rock and Roll. Un día y una noche memorable para mi Así pasó la cosa. Comentarios: [email protected]

Melvins/napalm death en concierto. Reseña
Por: Chamuco
En días pasados se llevó a cabo un concierto de las bandas Weedeater, Dark Sky Burial, Melvins y Napalm Death. La cita fue en el Lowbrow Palace, un foro que se ha convertido en todo un referente para la escena de música alternativa e independiente en la ciudad de El Paso, Texas. El costo del boleto fue de 25 dólares, una chulada si lo comparamos con los precios de acá, y más si tomamos en cuenta que es por un evento que trae 2 bandas legendarias, algo que se ve muy pocas veces.
De las primeras dos bandas no tengo nada que decir, puesto que nunca las he escuchado y mi intención fue únicamente ver a Melvins (principalmente) y a Napalm Death.
Para dar un poco de contexto a quienes no los conocen, Melvins es una banda de culto que lleva en actividad desde los años ochenta. Se les atribuye ser los inventores del Sludge Metal (un subgénero derivado del Doom Metal con influencias de Hardcore-Punk), y haber sido una influencia muy importante para el nacimiento del Grunge. Pero ojo, no es una banda de grunge. Nada que ver. Su música es compleja, a veces lenta y pesada, otras veces, rápida y agresiva, con tintes experimentales, y siempre pacheca, muy pacheca.
La banda la conforman Buzz Osbourne “King Buzzo” (guitarra y voz), Dale Crover (batería) y Steve “Shane” McDonald (bajo). En sus presentaciones en vivo usan dos bateristas, por lo que el encargado del otro set de tambores es Coady Wills.
A diferencia de aquellas bandas a quienes influenciaron y crearon lo que después conoceríamos como el Grunge, Melvins apostó por dejar inmaculada su propuesta artística y no contaminarla con elementos pop para alcanzar la fama.
Criminalmente subvaluados, su obra es buenísima por decir lo menos, y a pesar de ser poco conocidos fuera del mundillo de la música experimental o de vanguardia, lo menos que puede decirse de ellos, es que, aparte de virtuosos, su propuesta artística es única (sin parecido alguno a otra banda), y su influencia dentro de la historia de la música es innegable.
Como dato anecdótico es importante señalar que Kurt Cobain, al ser amigo de King Buzzo y gran fan de Melvins, trabajó como ayudante de la banda durante algún tiempo. Posteriormente colaboró en la producción de su icónico disco Houdini, para mí, uno de los mejores discos de los años noventa.
Regresando al concierto, llegué tarde al lugar (para variar), y Melvins ya estaba arriba del escenario.
En 1995 o 1996 tuve la oportunidad de verlos en el Festival Lollapalooza en Phoenix, Arizona, y me dejaron impactado, por lo que mis expectativas de esa noche eran enormes.
Al ingresar al lugar hay un pequeño recibidor con una barra al lado izquierdo. Está bien equipada con 3 cantineros dispuestos a calmar la sed del respetable a cambio de 6 dólares la birrita, y a 9 los pistos. Frente a la barra, dejando casi todo el espacio del recibidor, instalaron mesas con discos de vinilo y playeras de las bandas a la venta. (La nueva forma de sobrevivir de las bandas).
Al lado izquierdo del recibidor hay una gran puerta que da entrada al foro propiamente dicho. Los Melvins tocaban arriba del escenario, sobresaliendo principalmente la imagen de la cabellera inconfundible del Rey Buzzo (parecida a la de quién sufre la explosión de un boiler) y lo primero que me llamó la atención fue ver que nadie estaba grabando con su teléfono celular el concierto.
Eso me dio un buen sabor de boca. El público de esa noche era distinto al que comúnmente se ve en la mayoría de los conciertos, donde la gente idiota, sí, idiota, se distrae grabando videos pedorros, perdiéndose así la oportunidad irrepetible de disfrutar el evento, y lo peor de todo es que muchas de las veces lo hacen con el afán de presumir en redes sociales que ahí andaban de argüenderos. O.. miento? Jajaja, che raza..
Pues bien, ya estando ahí en el güateque, a diferencia de los conciertos que se celebran en el DF, o aquí en Chihuahua (pero en menor medida), donde el tratar de colarse al frente del escenario se convierte en toda una odisea y requiere el uso de técnicas parecidas a la lucha grecorromana (y lo digo literalmente), allá, por el contrario, la raza no se apasiona tanto, por lo que pude colarme hasta enfrente y sin problema alguno, en menos de 2 minutos.
Ya instalado, el simple hecho de ver tocar a una banda frente con a dos baterías pegadas entre sí (los hi-hats de una bateria están situados del lado derecho y los hi-hats de la otra están del lado izquierdo), generan lo que se conoce visualmente como efecto espejo, nos dice que no se trata de una banda común y corriente.
A pesar de no llegar desde el inició del concierto, pude presenciar la mayoría de su chou, en el que demostraron una técnica impresionante fueron respaldados por un sonido impecable que no presentó falla alguna en todo el evento.
De su repertorio puede decirse que fue bien seleccionado. Never Say You´re Sorry, Honey Bucket, Blood Witch, A History of a Bad Man, Billy Fish, Revolve y Your Blessened son algunas de canciones que dieron un pequeño repaso por su larga trayectoria con mas de 20 álbumes de estudio en su haber. La realidad de las cosas disfruté muchísimo de su presentación y cumplieron a cabalidad con mis expectativas. Extraordinaria banda. Mis respetos.
Al terminar su presentación, y mientras cambiaban las baterías e instrumentos de Melvins para dar inicio a la presentación de Napalm Death, procedí a salir afuera del lugar a fumarme un cigarrillo y esperar sin estar rodeado de tanta gente a mi alrededor. Afuera del recinto habría unas 10 o 15 personas. Algunas fumaban y conversaban entre sí, y algunas otras hablaban por teléfono.
De Napalm Death lo menos que puede decirse es que al igual que Melvins, son legendarios y su aporte al Metal es enrome. Considerados los creadores del Grindcore y influencia fundamental del Death Metal, la banda originaria de Inglaterra mezcló el hardcore-punk con el metal, obteniendo así algo extremo nunca antes escuchado. Uno de sus antiguos guitarristas Bill Steer abandonó la banda en 1989 para formar Carcass. Actualmente se encuentra conformada por Mark “Barney” Greenway (voz), Shane Embury (bajo), Mitch Harris (guitarra) y Dany Herrera (batería). Dentro de sus gracias esta la de tener la canción mas corta de toda la historia según el Libro de los Records de Guinnes, ya que You Suffer tiene una duración de 1.316 segundos de duración, jajaja. ¿Su música? Deambula entre el Grindocre y Death Metal, pero también en el Art Rock y el Avant-Garde.
Yo seguía fumando y que sobre una de las calles al lado del Lowbrow Palace se encontraba estacionado un camión de pasajeros enorme de color negro con el motor encendido, pero no me llamó la atención.
Al paso de unos minutos, al probar los amplificadores de Napalm, quienes estaban ya a punto de subir al escenario, hizo que las personas que se encontraban al exterior del lugar, ingresaran a buscar su lugar para disfrutar de la siguiente banda. Yo decidí quedarme afuera a esperar que empezara realmente la presentación, cuando vi abrirse la puerta del camión que se encontraba estacionado y descender del mismo a Mark “Barney” Greenway, con quién tuve la oportunidad de conversar por un lapso de 2 o 3 minutos ahí afuera antes de ingresar al lugar. Debo decir que Barney, aparte de sencillo, es una persona muy agradable y educada. (se anexa foto).
Una vez que se despidió e ingresó al lugar, al paso de unos minutos dio inició la presentación y decidí entrar. Al igual que con Melvins, la gente se dedicó a disfrutar del concierto sin grabarlo, muy pocos (contados) estaban bebiendo y no vi a nadie fumar. Embury es el que se ve mas cansado de todos, y sin embargo, dejó el alma sobre el escenario como los grandes. Los movimientos sobre el escenario de Barney, y su vestimenta de esa noche, me recordó el origen Anarkopunk de la banda (con gran influencia de Crass). De principio a fin, dieron catedra de lo que es la brutalidad y el metal extremo.
De su repertorio de esa noche destaca Multinational Corporations, Amoral, Social Sterility, Scum, You Suffer, Prision Without Walls, así como un cover de los grandísimos Dead Kennedys “Nazi Punks Fuck Off”. Me había tocado verlos en algún festival, pero nunca les había puesto bien atención en vivo y me llevé una grata sorpresa, al comprender, ahora sí, de que trata la banda. Así pasó.
Comentarios: [email protected]

La mujer en el rock. Segunda parte
Por: Chamuco González.
Yoko Ono. Sin duda alguna, es la artista musical más odiada en el planeta tierra. El simple hecho de escuchar su nombre, genera urticaria, asco, coraje, y en algunos casos, odio. Hágame usted el chingado favor.
Es verdad que fue la gota que derramó el vaso y adelantó la ruptura de los Beatles (que ya era casi imposible que pudieran llegar a seguir juntos, incluso desde mucho tiempo atrás de la llegada de Yoko. También es cierto que mucho de su arte es chocante y desagradable, pero arte al final de cuentas.
Como olvidar su desafortunada participación en el show de Mike Douglas, donde Lennon, al interpretar Memphis Tennesse junto a su héroe Chuck Berry (el verdadero rey del rock and roll), permitió que su mujer tomara un micrófono y emitira unos berridos dignos de lepe chiple en supermercado.
Chuck, atónito y fúrico, no supo cómo actuar ante semejante mamarrachada y decidió no detenerse y continuar tocando. En un acto de lucidez, el ingeniero de sonido desconectó el micrófono de Yoko. Una cosa espeluznante, sin embargo, creo que la culpa fue de Lennon, jajajaja.
Debemos partir que hay música arte, y música entretenimiento. No es lo mismo la música de Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti, Iannis Xenakis (música académica) o Ghedalia Tazartes (Avant-Garde), a la de Beatles, Stones o Scorpions. Los primeros que mencioné, serán incomprensibles y posiblemente ruidos sin sentido para la mayoría de las personas, mientras que los segundos, serán de mas fácil digestión musical, siendo así mucho más probable que obtengan el gusto de la gente.
Lo mismo pasa con ella. Su arte es experimental, encasillado (si cabe la expresión), en el poco conocido y menos comprendido género llamado Avant-Garde. Que sea incomprensible para algunos no significa que no sea bueno. En gustos se rompen géneros, no?
Pues bien, resulta que la maestraza desde antes de conocer a Lennon, tenía ya una carrera artística tanto en el performance como en otras monerías. Una vez al lado de Lennon incursionó en la música, y tuvo a bien acercar la música experimental y el Avant-Garde con el rock y música popular. Que tiene discos malos? Si. Que todos los son? No, claro que no.
Con 92 años al lomo, acaba de publicar en este 2025 el álbum “Selected Recordings from Grapefruit by Yoko Ono”. Aynomás.
Algo habrá visto en ella Lennon, no cree usted? Déjese de prejuicios baratos y odios estériles, disfrute este par de álbumes, uno de ella como solista y otro de Plastic Ono Band, con John Lennon.
https://www.youtube.com/watch?v=je_0emt7bPI&list=PLpD8yubKML8y6F6hcbaWo286aQJwUUSkx
https://www.youtube.com/watch?v=DzQy-EsNfuM&list=PLiN-7mukU_REIkMJiBC7SheVd4KKSOaF4&index=2
Janis Joplin. De la bruja cósmica debo escribir un artículo completo. Sin embargo, no podía bajo ningún motivo dejarla fuera dejarla fuera. Pues bien, de Janis hay que empezar diciendo que fue la primera estrella de rock femenina. Aclaro, no es la primera mujer rockera, pero si la primera rockstar.
Perseguida por sus inseguridades, y presa de una vida insoportable en su ciudad natal, el destino la llevó a San Francisco en pleno auge del movimiento hippie, que tuvo a bien dar a luz en la intersección de las calles Haight y Ashbury. Una banda llamada de rock psicodélico llamada Big Brother and the Holding Company la adicionó y obtuvo el puesto al instante.
Su voz era muy bella y muy potente. Mucho. Su voz podía transitar desde los susurros más suaves hasta los gritos mas desgarradores y dramáticos. Una fuera de serie.
Durante muchos ha sido descrita por muchos como la única mujer blanca que puede cantar como una mujer negra, lo anterior, a manera de halago. Famosa por la cantidad de alcohol que podía llegar a ingerir la muñeca.
Era cliente asidua a un restaurante bar llamado Barney´s Beanery donde agarraba sus guarapetas, siempre en la misma mesa, con un chamaco llamado Jim Morrison. Hace algunos años, tuve la oportunidad de echarme algunas cervezas en esa mesa para honrar la memoria de ese par.
Janis, que le pegaba duro al whiskey Southern Confort, se dio cuenta que en muchas de las fotografías que le tomaban, siempre aparecía con una botella en mano de Southern. Juntó muchas de ellas y fue a hablar con la compañía para decirles que les estaba haciendo publicidad por lo que consiguió un patrocinio. Jajaja. Posiblemente sea el primer caso de un patrocinio brindado a una estrella de rock. Su participación el festival de Woodstock la catapultó al estrellato y más allá. Única. Irrepetible.
https://www.youtube.com/watch?v=SCngPse1iiI&list=RDSCngPse1iiI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=7gsqBEPSrd0&list=RD7gsqBEPSrd0&start_radio=1
The Runaways. A mediados de los años setentas, unas adolecentes (casi niñas), formaron una banda de rock. Un productor de la época llamado Kim Fowley, vio una oportunidad de oro en ellas y se encargó de forjar su nueva propuesta musical, la cual, estaba seguro, tendría éxito.
Joan Jett, Lita Ford, Sandy West, Jackie Fox y Cherrie Currie hacían un hard rock-punk siendo todavía adolecentes. Tuvieron un éxito comercial mediano en Estados Unidos, logrando mayor penetración en Japón, donde llegaron a grabar un álbum en vivo.
La historia de Kim es la misma de muchos managers. Abusó (y robó) de muchas formas a estas adolecentes. Con el paso del tiempo las diferencias artísticas no tardaron en causar la disolución de la banda. Mientras la música de Joan Jett era más punk, la de Lita se inclinaba más al heavy metal. Cada quién hizo su carrera en solitario y ambas tuvieron mucho éxito.
Si no las conoce, píquele al enlace, hágame caso.
https://www.youtube.com/watch?v=HYxUAeEs8mE&list=RDHYxUAeEs8mE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=_EBvXpjudf8&list=RD_EBvXpjudf8&start_radio=1
PJ Harvey. Es difícil hacer una descripción breve de esta gran artista. Su obra es vasta y prolífica. Intencionalmente, sus trabajos son completamente distintos entre si.
Deambula entre el art rock, el alternativo alternativo, rock experimental e indie rock. En el año 2013, por su aportación a la música de Inglaterra, fue nombrada por la Reina Isabel II como miembro de la orden del imperio británico. Una gran artista. https://www.youtube.com/watch?v=STxXS5lLunE&list=RDEMop0eKg-43F0Tc3mHoHJRtQ&start_radio=1
Contacto: [email protected]

La mujer en el rock. Primera Parte
Por: Chamuco González
Desde tiempos inmemorables, triste e injustamente el papel de la mujer dentro de la sociedad (machista) ha sido minimizado a grado tal, que la misma fue invisible prácticamente en todas las actividades, incluyendo las artes.
El Rock siempre fue algo “reservado” a los hombres. Siempre se trató de un “club de Toby” en el que las damas no tenían cabida. Supuestamente ellas no tenían la capacidad de crear rocanrol…. Hasta que brincó la primera aguerrida... y de ahí pal´ real. Aunque es irrelevante el orden en el cual voy a mencionar a algunas de tantas mujeres que forman parte de la historia musical y contribuyeron enormemente a la creación y evolución del rock en todas sus variantes, sirvan estas líneas a guisa de reconocimiento a su obra. La mayoría de quienes en estos días vamos a mencionar superan fácilmente a muuuuchas bandas consagradas conformadas por hombres. ¿O…miento?.
No es adulación barata, nomás lo que marca la aguja dijeran por ai.
1.- Wendy O. Williams. No sé si sea la mejor, pero si la que más me gusta. Ella entró al club de Toby (sí, ese conformado únicamente por hombres) y no llegó tocando la puerta. Entró derribándola de una patada y mentando madres. Se ganó el respeto al instante. Después de haber trabajado como mesera, cocinera y bailarina exótica, incursionó en el cine para adultos, donde en alguna de sus películas, ¡¡¡expulsó pelotas de ping-pong!!!! ¡Maestra! JAJAJA.
En el año de 1977, junto con Rod Swenson, formó la banda de heavy metal-punk The Plasmatics, (una banda de culto muy poco conocida pero muy muy grande). Sus shows incluían la explosión de un vehículo en el escenario, escopetazos a los amplificadores, la destrucción de televisores a martillazos, así como la destrucción de guitarras a motosierra. Vaya, la Wendy no se andaba con minucias. Las apariencias engañan y en el caso de la ella, no es la excepción. A pesar de que su actitud y aspecto arriba del escenario era disruptivo y transgresor, (senos al aire y peinado mohawk), en su vida privada era completamente distinta, tranquila, más en sus últimos años.
Siempre estuvo muy comprometida con las causas ambientales, el respeto a los animales (que no es lo mismo), el vegetarianismo y la alimentación saludable. Era activista, no de saliva, de acciones.
Con Plasmatics grabó discos memorables (diferentes entre sí) los cuales me parecen muy difíciles de describir con palabras. No sé qué estilo de música sea sinceramente. Es ecléctica. Algo parecido a Heavy Metal con Punk.
En 1984 Gene Simmons (Kiss), vio el potencial de la muchacha, y al ver que no salía del circuito subterráneo con los Plasmatics (obvio, lo menos que buscaban era ser igual a los demás), la convence para entrar al estudio y grabar WOW (Wendy O. Williams), su álbum debut como solista.
Cuando escuché este disco por primera vez, (gracias a mi amigo el Ingeniero Raúl Tovar), algo me llamó la atención desde el primer momento. No sonaba a Plasmatics, sonaba a Kiss. Sabía (a instancias del Inge), que el álbum había sido producido por el repugnoso de Gene, y comprendí así, porque el álbum sonaba mucho a Kiss.
Después de hurgar en la contraportada del vinilo, me llevé la sorpresa que no solo había sido producido por Gene, sino que también él grabó todas las líneas de bajo con el seudónimo de Reginald Van Helsing. Adicional a ello, también hay participaciones de Eric Carr, Ace Frehely, Paul Stanley, y Vinnie Vincent. Como que la respetaban poquito, no? Jeje.
Mi conclusión al terminar de escuchar el álbum es que WOW es un disco que suena mucho a Kiss, y que, sin ser de Kiss, es el mejor que grabó Kiss en toda esa década, jajaja. Miento? Nah!
Le guste a quien le guste. Esa es la verdad. Por ese álbum fue nominada al Grammy por la mejor interpretación femenina de rock en 1985.
En 1987 se gestó un último trabajo entre Wendy y Plasmatics. Maggots: The Record. Un álbum conceptual. La obra está basada 25 años en el futuro y narra la tragedia de una familia que, debido a la quema de petróleo y sus derivados, el planeta se encuentra en agonizando, conllevando a morir a cada uno de sus miembros en un lapso de 3 días.
En 1998, cansada de todo y de todos, Wendy decide irse a vivir al campo en compañía de Rod Swenson. Se asientan en Storrs, Connecticut, donde día a día la vida le parecía insoportable, debido a una profunda depresión que sufría. Llevaba 4 años hablando de quitarse la vida, por lo que a nadie sorprendió (mucho menos a Rod), el enterarse de que, lamentablemente, se había suicidado.
*Como dato curioso, un personaje de Mario Bros llamada Wendy O. Koopa está basado en la mera mera Reyna del Shock Rock. Lo duda? Juzgue usted mism@:
https://youtu.be/696zfH0OytM?si=I5e9Oz4YpzNfV9nA
https://youtu.be/CkLrlKveqZs?si=JAq420FUC8qlUD27
2.- Las Mary Jets. Unos de los casos más tristes e injustos que he conocido. Ni más ni menos se trata de la primera banda de rock femenina de la historia a nivel mundial. Fue una banda orgullosamente mexicana y nació en 1958 en la ciudad de México. Eran unas jovencitas de 17 y 18 años, estudiantes del Conservatorio Nacional de Música.
Originalmente llamadas como “Quinteto Frenesí”, decidieron cambiar su nombre a Las Mary Jets (ya que la mayoría se llamaban María) siguiendo el consejo de Enrique Guzmán. Según algunas entrevistas a sus integrantes, refieren que desde un inicio era casi imposible abrirse paso en la escena por la una y mil trabas que les ponían para que dejaran de tocar. (Había mucha envidia de las bandas del momento ya que no podían ejecutar sus instrumentos con la maestría y precisión con la que lo hacían estas chamacas.
Un elemento importante para mantener viva la banda fue su manager-protector-consejero-amigo llamado Cuco Valtierra. El final del grupo se dio por un coctel de circunstancias. La primera fue que la casa disquera con la que estaban en ese momento, se negó a publicar su segundo álbum debido a que nadie creería que esa música tan bien tocada la grabaron unas jovencitas. Que poquísima madre HDSPM.
La siguiente fue la muerte de su manager que era quién las mantenía unidas y les daba ánimo para no rendirse y seguir adelante.
La última fue que algunas de sus miembros tenían más interés en ser concertistas de música clásica que formar parte de una banda de rock. Les hicieron una y mil ingaderas para descarrilarlas hasta que lo lograron. Hay cosas que me reservaré porque creo que son de mal gusto publicarlas, fue muuuuuy triste y corriente lo que les hicieron a estas señoritas, grandes músicas todas ellas. También pienso que la el desconocimiento de su obra y la subvaloración de la misma por parte de aquellos pocos que la conocen es algo criminal.
https://youtu.be/Dljfp5-PqJ8?si=voEQTxW_ioqb6G6G
https://youtu.be/13wZ960tWeM?si=wVU16nBrnhQNUFx1
3.- Girlschool. Muy pocas cosas impresionaban a Lemmy Kilmister, pero estas chicas lo lograron al instante. Aún no grababan su primer álbum y éste tuvo a bien invitarlas a abrir los conciertos de Motorhead en la gira de su álbum Overkill en 1978. En 1980 publican su primer álbum Demolition, convirtiéndose así en la primera banda de Heavy Metal compuesta únicamente por mujeres, y de ahí pal´real. Su discografía abarca más de 15 discos de estudio y 3 álbumes en vivo. Bandota. P+iquele al enlace y compruébelo por usted mism@!.
https://youtu.be/BYNWo93fPG8?si=DL72linyF8Yt7RhN
https://youtu.be/WnJp-xA3lZ8?si=nv3SEaTAw3K9xomE
4.- Angela Gossow. Durante algunos años estuvo al frente de la banda sueca de Death Metal Melódico Arch Enemy, pero debido a una enfermedad en sus cuerdas vocales, tuvo que dar un paso al lado y recomendar a sus substituta Alissa White-Gluz. Este Angelito canta como demonio.
https://youtu.be/U9C2Vh1HMgc?si=utTiF4ayJWfYNK9D
Pd.- Saludos a Charlie Viz de la banda 41+1 por reportarse. Estamos pendientes.
Continuara…
Comentarios: [email protected]

El Metal en Chihuahua. Parte 3: Las Bandas
Por: Chamuco González
Antes de abordar el tema que hoy nos ocupa, es preciso señalar que los grupos que mencionaremos, son de Metal y no de Rock en general. No confundamos la magnesia con la gimnasia, vaya.
De igual forma, ofrezco una disculpa anticipada a las bandas que pudiera llegar a omitir. No fueron pocas y han pasado ya muchos años de que esto inició.
Mis comentarios no buscan hacer más o menos a nadie, por el contrario, este artículo es un homenaje a todas las bandas de Metal de nuestra amada ciudad; aunque nos constriñamos únicamente a sus primeras generaciones, de alguna forma es un gesto de gratitud a todas ellas por muchos momentos de gozo y diversión. Vamos pues...
De la primera generación de bandas que vieron la luz en esta, mi muy amada ciudad, Eskirla pudiese ser la banda que una gran parte del respetable considera la precursora del Metal. Lo anterior hay que tomarlo con reservas, ya que, más que Metal, bien podríamos encasillarlos dentro del hard rock y del blues rock.
Capitaneados por Rodolfo “El Soldado” Borja, Eskirla lleva desde 1980 dando guerra y por lo que parece, no hay intención alguna de claudicar. Hoy en día el encargado de los tambores es Alejandro Tirado, sin duda, uno de los mejores bateristas del norte del país.
Anubis encabeza la segunda generación (¿o primera?) de bandas de heavy metal chihuahuenses.
Allá por el año de 1987 ó 1988, siendo estudiante en primer grado de secundaria, cayó en mis manos un demo de ellos. Desde el primer momento en el que los escuché me gustaron y mucho. El trabajo consta de 8 o 10 temas (no lo recuerdo), dentro de los cuales se encuentra entreverada una baladita muy ad hoc a los álbumes de heavy de la época. Discazo de principio a fin. Mi favorito de heavy metal chihuahuense sin lugar a dudas.
Anubis estuvo conformado por Pepe Lugo (voz y guitarra), el gran Yen Lara (bajo) y Beto Ávila (batería).
Al ser mi grupo favorito de Chihuahua, quise escribir un artículo sobre su demo, sí, ese que había caído en mis manos en la primera etapa de mi adolescencia y del que ni siquiera sabía su nombre, aún y cuando recuerdo todavía la mayoría de sus letras.
Al no contar con la grabación para escucharla nuevamente y poder así escribir un artículo de la misma (rendierle homenaje), busqué un acercamiento a través de las redes sociales con uno de sus miembros. Vaya sorpresa que me llevé al darme cuenta que, aún después de pasado tanto tiempo, hay gente que sigue viviendo la lisérgica fábula de ser una estrella de rock.
Es cómico que personajes de la talla de Robert Plant de Led Zeppelin, Roger Waters de Pink Floyd, Rob Halfrod de Judas Priest o Steve Harris de Iron Maiden, entre muchos otros, hayan mostrado más humildad con este pobre aspirante a escribidor de rocanrol que un músico local a quién solo se le quiere homenajear su trabajo.
“Cada quien se emborracha con lo que quiere, chamuco” dijera mi amigo Juanito García en casos como este y tiene toda la razón el Emperador de Huejotitán. Adiós reseña.
Las charras con esos rockeros y muchos otros, las publicaremos próximamente, pero mientras tanto, sigamos con los Anubis.
Pues bien, de Anubis surgieron dos bandas: Tráfico y Viuda Negra. De Tráfico no tengo mucho que decir. Fue una banda de covers muy famosa en la ciudad que llegó a grabar a principios de los noventas una canción titulada “el abecedario”. Conformada por unos riffs duros sobre los cuales el vocalista deletreaba el abecedario en inglés “EI, BI, CI, DI, EI, ETC, ETC”. Eso era todo. No conocí otro material original de esta banda.
Por su parte Viuda Negra se decantó por componer y grabar música propia. En 1994, grabó su EP “Flotando en la Nada” en los estudios Crossroads en California. Aunque es un trabajo muy bien logrado, (en el que ya se nota la producción), me quedo con Anubis.
La segunda oleada (¿o la tercera?) fue mucho más abundante. Goetia (Miguel Orpinel, Leonel Pérez “La Loba”, Eddy Hinojos y el gran Miguel “Moco” García Q.E.P.D), fue una banda que, si bien la mayoría de su repertorio lo componían de covers, llegaron a componer música muy bien hecha con tintes de metal progresivo. Saludos a Micky donde quiera que se encuentre mi carnal.
Las Brujas Morrison, por su parte, más que una banda de metal, fueron un acto de reivindicación feminista. -No solo los hombres pueden hacer música agresiva- pareciera ser la premisa de las muchachas). Fue la primera banda de metal compuesta exclusivamente por mujeres en una época en la que la sociedad chihuahuense era mucho más machista y prejuiciosa que en la actualidad, lo cual era como gasolina para las Brujas Morrison. A pesar de ser un grupo de metal, su actitud rayaba más en el punk. Todo mi respeto Brujas!.
Perturbador (que posteriormente cambiaria su nombre a Dimensión) fue una banda originaria de la colonia Granjas que, según recuerdo, tocaban un batido compuesto por una mezcla de heavy-trash-progresivo. Buenísimos.
En un acto de superación artística, decidieron mudarse a la ciudad de Denver, Colorado, con la intención de grabar un disco y forjar así, una carrera artística en los yunaitedsteits.
Excelentísima banda, sin embargo, no se volvió a saber de ellos hasta el día de hoy.
Mortigena (comandada por Milton), es la banda que ha portado el estandarte del Death Metal en Chihuahua, al menos desde mediados de los noventas hasta la fecha, le guste a quién le guste. Muy buena banda. Su constancia es admirable.
Zagros Ática. Metal progresivo de alto pedorraje. Punto. Me ahorraré los comentarios para evitar caer en la subjetividad ya que los guitarristas fueron los mismos que tocaban en mi banda (Animalia) y a quienes guardo especial aprecio. (Abrazo fuerte para Lem-Kar y para Chino).
Letrina (Sabritón), Decidia, Abducted, Coventry, Mantra, Aneurisma, Legati, etc, etc, fueron, entre otras, algunas de las bandas que nos regalaron momentos de diversión, esparcimiento y desfogue a todos aquellos amantes de la “música del diablo” (dijeran las abuelitas).
Por último, una banda chihuahuense llamada Behold The Grave (Melodic Death Metal), después de ganar un concurso de batalla de bandas a nivel nacional, tuvieron el privilegio de presentarse en el Festival de Metal más importante del mundo: el mismísimo Waken Open Air Festival en la ciudad de Wacken, Alemania, donde tocaron en el año 2013.
No cualquiera. Aunque ya no es parte de su formación, durante algún tiempo estuvo el gran guitarrista Tori Lopéz. No me gusta para nada el género, pero Behold The Grave es un digno representante del mismo y orgullosamente es chihuahuense.
Faltan muchas bandas por mencionar, pero las anteriores podrían ser las más conocidas de la primera etapa del metal Chihuahuense. Una disculpa nuevamente para aquellas bandas que pude haber dejado de mencionar. Larga vida al Metal Chihuahuense!
Comentarios: [email protected]

El Metal en Chihuahua. Parte 2: Los Conciertos
Por: Chamuco González
Fue a finales de los años ochentas (¿87-88?) cuando se celebró el primer concierto de Metal en nuestra amada ciudad. Torture, una desconocida banda de Trash Metal originaria de El Paso, Texas, vino a tocar promocionando su EP Terror Kingdom. El evento se llevó a cabo el 14 de noviembre de 1987 en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo. A pesar de que no hubo mucha asistencia debido a la nula difusión del evento, el nivel mostrado por la banda arriba del escenario fue brutal, según comentan quienes asistieron, ya que no fue mi caso.
A pesar de las fallas de sonido y poca organización, la gente salió muy contenta. Es recordado como un gran concierto por quienes asistieron. En Youtube esta Terror Kingdom, una joya del underground trashero que vale mucho la pena escuchar.
Después de Torture, en 1991 vino Lizzy Borden en su gira del álbum Master of Disguise. El evento se llevó a cabo en el lugar donde se encontraba La Galatea (Tecnológico esquina con Juan Escutia) y fue el primer concierto de una banda de Metal conocida internacionalmente que pisaba Chihuahua.
Tampoco pude asistir, pero al parecer el evento tampoco tuvo una buena organización y el sonido dejó mucho que desear, sin embargo, y pese a ello, la gente salió feliz.
Tendríamos que sufrir 9 años de sequía para volver a tener otro evento en la ciudad. La estación de radio El Lobo trajo a Great White el 17 de noviembre de 1996 en el Estadio Almanza de la ciudad deportiva. La banda, que en ese momento promocionaba su álbum Let t Rock, contaba por aquellos entonces con algunos éxitos radiales y estaba presente en el gusto local.
Ese fue el primer concierto de metal realizado profesionalmente. El evento fue un éxito en todos los sentidos y dejó con buen sabor de boca tanto a los organizadores como a quienes asistimos.
Tres años más tarde, nuevamente El Lobo, organizó el LOBOFEST. El evento se llevó a cabo el 31 de octubre de 1999 en el Estadio Olímpico de la ciudad deportiva con la presencia de Slaugther, Firehouse y Warrant. Ay nomás. Hubo muy buena asistencia al festival y las 3 bandas tocaron muy bien.
Aunque el evento de Great White estuvo a la altura de una banda internacional, el LOBOFEST fue algo nunca antes visto en nuestra ciudad hasta ese momento. A partir de esos dos eventos organizados y financiados por EL Lobo, algunos promotores (locales y foráneos), vieron en Chihuahua una opción de negocio en el género metalero, y así, poco a poco empezaron a darse mas eventos.
A principios de los dosmiles empezaron a organizarse algunos conciertos en el hoy desaparecido Bar La Herradura (allá por Alimentos el Capitán de la salida a Delicias). Helloween, Stratovarius, Therion, Ángeles del Infierno, entre otros, llegaron a tocar en dicho lugar. A todos los que fui ahí me gustaron y también me divertí. El único inconveniente del lugar (aparte de los tránsitos, que ya andaban muy bravos desde aquellos entonces), era que los eventos se hacían en una especie de corrales al aire libre y como el piso era de tierra, ¡salíamos todos empanizados ja!
Poco tiempo después (¿o un poco de tiempo antes?) tocó Sepultura en el Patio Colonial (hoy el alsuper frente a la Cerve). Fue buen concierto, pero ya venían con Derrik Green. (desde la partida de Max Cavalera dejó de gustarme la banda).
Dio, Anthrax, Michael Schenker, Uli Jon Roth, Deep Purple, Dokken, Stryper, Kreator, Sodom, Carcass, Quiet Riot, Rata Blanca, Accept, Saxon, Amon Amarth, Rotting Christ, Ynwie Malmsteen, entre muchas otras que seguramente estoy olvidando, son algunas de las bandas que nos han visitado.
Mención especial merece la visita de Scorpions a Chihuahua el 22 de octubre de 2005 en el Estadio Monumental de Beisbol. Tampoco pude asistir (viví fuera de Chihuahua muchos años), pero me enteré fue un conciertazo. Fue lleno total (supuestamente se quedó gente afuera) y la producción dicen, fue espectacular.
Uno o dos años después, en una visita a la ciudad, al ir conduciendo mi vehículo, cambiaba constantemente de sintonización en la radio buscando algo que pudiera interesarme. Pasaban cumbias, norteñas, programas religiosos, noticias y.. trás! Scorpions salió al quite. Obviamente ya no seguí cambiando y más porque no se trataba de la insoportable Wind of Change.
Miré el tablero y me di cuenta que era D95. Se trataba de una grabación en vio. Inicialmente creí que se trataba del World Wide Live. Pero no. La calidad de grabación era profesional y se escuchaba crudo, sin producir.
Me llamó la atención que no cortaban el audio entre canción y canción, dejando algunos segundos de gritos y aplausos de la gente, sin recordar sinceramente si hubo o no, cortes publicitarios.
En esas estaba cuando al terminar una canción (no recuerdo cual), gritó el chaparro Meine al respetable: THENKIUUU SHIHUAHUAAAAAA!! De primer momento no comprendí, pero al primer segundo exclamé: “¡¡¡aaaaah cabroooooon!!!!!”.
Aunque no había tenido la oportunidad de asistir, tenía al menos la posibilidad, aunque fuera mínima, de escuchar el concierto si conseguía la grabación. Para ello busqué a Mauricio Estrada (quién me honra con su amistad y que), también conocido como “Furcio”, otro gran locutor de la ciudad a quién le pedí que me apoyara consiguiéndome el archivo de grabación. Políticamente correcto como es, se limitó a sonreír y responder: “Sí hermano, yo lo veo”.
De eso han pasado ya muchos años y cada que nos vemos, al insistirle con lo de la grabación, sonríe cínicamente y me repite lo mismo. Sinvergüenza. No he conocido a nadie que lo tenga o sepa de su existencia siquiera, pero la grabación existe y fue transmitida al aire. Dicho lo anterior, si alguno de mis pocos, pero muy apreciados lectores la llegasen a tener, le agradecería profundamente la gentileza de compartirla con su servidor.
Volviendo al tema jeje, actualmente el principal escenario para conciertos de Metal en la ciudad es sin lugar a dudas el Pistoleros House of Shows (allá por la Tecnológico, atrás de las instalaciones de la Guardia Nacional), y no de ahorita, sino desde ya bastantes años atrás. Varios de los conciertos que mencioné anteriormente, ahí se celebraron. Poco a poco el lugar ha venido mejorando y constantemente tienen conciertos de bandas nacionales e internacionales de diversos sub géneros dentro del Metal.
Korima grabación, Korima Scorpions, Kuira Ba!
PD: Olvidé en la entrega anterior en mencionar dentro de los bares a la Posada del Rey, el Cráneo y algunos otros. Una disculpa para todos.
Continuará..

El Metal en Chihuahua. Parte 1: Acceso a la música
Por: Chamuco González
FORMATO FISICO Y TIENDAS DE MÚSICA
La tecnología para la reproducción (y en algunos casos grabación) de música a principios de los años ochenta era reducida. No existían las maravillas modernas como las de hoy, en las que puedes llegar a tener un catalogo musical cuasi ilimitado con la simpleza de un “click” en tu teléfono móvil. Y no solo puedes acceder a audio, sino también video. Y si tienes computadora, puedes descargar discografías completas, bootlegs y grabaciones raras. (thepiratebay.org, por ejemplo).
En aquellos inicios de los años ochenta, contábamos con el rey de los formatos, nuestro amado disco de vinilo. Sin embargo éste, no nos permitía realizar grabaciones y requería de cuidados especiales para su manejo y reproducción. El formato 8-track iba ya de salida, y al igual que el disco de vinilo, tampoco permitía realizar grabaciones. El cassette por su parte, era el formato más popular, pues permitía realizar grabaciones de radio a cassette, vinilo a cassette y cassette a cassette.
Existían marcas como Maxell, TDK y los democráticos Memorex. Para mayor calidad nada mejor que los de cromo o de metal, aunque estos últimos, por ser más pesadas las cintas, lastimaban los carretes del deck.
Pues bien, el metalerillo chihuahuense de aquellos años, tenía las siguientes opciones para allegarse de música: O tenías la oportunidad de ir a El Paso y comprar material allá, o lo comprabas en alguna de las pocas tiendas que había en Chihuahua, o un amigo tuyo tenía un disco o cassette que te gustaba y te lo grababa, o lo comprabas grabado, o lo grababas de la radio, o .. jajaja. No había más. No había Spotify, ni Apple Music, ni cosas de esas.
En Chihuahua tuvimos establecimientos comerciales que se dedicaron a la venta de metal y de rock en general. Recuerdo Discomundo en Plaza Galerías. Un poco arriba sus precios, pero sin duda, para mí, fue la mejor tienda de música en Chihuahua. Discorama, ubicada en la calle Libertad, también en algún tiempo llegó a tener discos de rock. Nunca fue su fuerte, pero sí llegó a tener sus cosas. Musirama en su momento creo que llegó a tener, principalmente, cassettes. Melómano estuvo en la calle Ojinaga. Muuuy buenas cosas me tocó ver por ahí. Algunas cosas experimentales, fuera de lo común.
En el segundo piso de unos locales ubicados en la avenida Américas también había un local rockeroso. Tenían catálogos con cientos y cientos de discos (muchos de ellos de rock progresivo) que por una módica cantidad (tal vez unos 100 pesos actuales) te vendían la grabación en cassette de cromo, por lo que no lo hacía caro tomando el coste del cassette).
Sin embargo, de todas las tiendas habidas y por haber hay dos que destacan por mucho:
Rock Imports (a cargo de los Guilles) ahí sobre la Niños Héroes y Metal Shop (al mando de Luis Carlos Guerrero).
Según mis cálculos, ambas tiendas tienen más de 40 años de existencia metalera, y aunque han sufrido las de Caín, siguen y seguirán en pie.
Aunque Rock Imports de un tiempo para acá se enfocó más en la ropa y accesorios, sigue ofreciendo artículos rockerosos. Por su parte, Metal Shop, aunque vende ropa también, tiene mucha más oferta en cuanto a música se refiere (cd´s, vinilos, cassettes) y organiza, desde hace muchos años, viajes en autobús ida y vuelta para asistir a conciertos (me fui con ellos a ver a Pink Floyd en 1995). Ambas son igual de importantes y su aporte a la escena es el mismo.
LA RADIO Y MTV
Pues bien, en la radio de los años ochentas de nuestra amada ciudad, en frecuencia modulada (FM), existían únicamente 2 o 3 estaciones, las cuales transmitían música del tipo Ray Conniff, Richard Clayderman y artistas similares. Nada de interés para los radioescuchas jóvenes. Por su parte, en amplitud modulada, existían el 12.80, La Pantera y El Lobo, las cuales transmitían música pop y poco a poco dichas estaciones empezaron a programar rock.
Venía ya de salida la música disco que había pegado muy duro y daba paso poco a poco al rock ligero, que venía entrando con bandas como Police, The Cars, Queen, Journey, etc.
En aquel entonces, un chamaco de 15 ó 16 años llamado Charlie Contigo, alias Carlos Hoffman, jeje, quizá el locutor más famoso de Chihuahua, tuvo a bien programar (ya le daba a la cabina desde muy chavito), rock más pesadón. Al darse cuenta que al hacerlo recibía muchas llamadas de radioescuchas que preguntaban de quién era la canción que sonaba al aire, tuvo la genial idea (sí, genial) de crear un programa dedicado única y exclusivamente al Heavy Metal.
Así nació “La Hora del Hombre Lobo”, programa semanal, del que si no estoy equivocado, ya estaba al aire desde 1982. Recuerdo haberlo empezado a escuchar religiosamente todas las semanas (no recuerdo en que día se transmitía, y así lo hice durante muchos años.
El programa era un manantial de metal en el desierto. Mi catalogo era muy limitado en esa etapa temprana de mi niñez (se reducía a algunos 8 tracks y cassettes de mi tío), y en ese programa pude escuchar y conocer bandas nuevas. Toda la semana esperaba a que llegara el día de La Hora del Hombre Lobo para tener listo un cassette en el modular de mi Padre y oprimir al mismo tiempo el botón de REC y con el de PLAY, para capturar así, tan bella música que salía de los altavoces. Ya grabado, a darle vuelo toda la semana jeje. Fue muy buen programa, traía de todo, pero todo bueno.
Según mis cálculos, duró aire hasta 1994 cuando la estación migró a frecuencia modulada. Pasó del 10.10 del AM al 106.1 del FM. Una vez en frecuencia modulada, el programa cambió de nombre a Lobotomía. Fue la evolución de la La Hora del Hombre Lobo. No era lo mismo escucharla en FM. Qué diferencia, ahora podíamos escucharla en una calidad de audio muy superior a la del AM.
La programación de Lobotomía se había adaptó a los tiempos. No solo transmitían heavy metal ochentero y algunas cosas pesadas de los setentas, sino que ahora, también daban espacio en la programación a bandas emergentes que salían un poco del perfil musical que se venía transmitiendo en La Hora del Hombre Lobo. Ahora sonaban también Alice in Chains, White Zombie, Marilyn Manson, Pantera, Sepultura, etc.
Además, la estación rifaba, con dinámicas divertidas, conciertos con todos los gastos pagados. (Yo me gané uno a Lollapaluzza a Phoenix, Arizona en 1996 (Ramones, Melvins, Soundgarden, Rancid, Metallica), y otro en 1998 al DF (Pantera y Kiss).
La casa de enfrente, D-95 (quién acababa de llegar a la ciudad proveniente de Monterrey), quiso entrarle al ruedo y empezó a transmitir Distorsión, programa también de metal en el que participaban un par de locutores que comentaban novedades y las canciones que transmitían, pero… nomás no pudieron y sin pena ni gloria, más temprano que tarde, salieron del aire..
Pasarían unos años más hasta que Lobotomía llegó a su fin, pero no el compromiso de la estación con el metal. Hoy en día, y ya con muchos años al aire, se trasmite desde Nueva York, domingo a domingo, House of Hair. Conducido por el gran Dee Snider (vocalista de Twisted Sister), el programa está basado en piezas icónicas de Heavy Metal y una selección de muy buen gusto de Hair Metal. Muy recomendado. Domingos de 6 a 9 de la noche en el 106.1 del FM. No sé si exista, no solo en el norte, sino en el país entero, una estación que lleve transmitiendo durante tantos años programas de metal. Lo digo sinceramente. En otra entrega abordaré otro importante aporte de El Lobo a la difusión del heavy metal y el rock en general en Chihuahua.
Por otra parte, y en menor medida, el papel de MTV tuvo una relativa importancia en la difusión del heavy metal en Chihuahua. Muchas bandas de metal llegaron a grabar videos que se transmitieron en ese canal ya que el género había empezado a colarse dentro de la música pop, sin embargo, la cadena de videos estadounidense creó programas como Headbangers Ball (con el famoso presentador Adam Curry), y así, a través de la antena parabólica, muy comunes en la ciudad en los años ochentas, fue que se grabaron muchos videocasetes BETA o VHS y fueron distribuyéndose mano a mano. Conectabas dos reproductores de videocasete, en uno reproducías, en el otro grabas y listo.
BARES METALEROS
No es fácil hablar de bares de metal en la ciudad ya que hubieron algunos cuya existencia se limitó a una o dos tocadas. Pero dentro de los más conocidos estuvo el Cat House (una vieja casona sobre la avenida Colón casi esquina con la Niños Héroes). Era un lugar en franca decadencia cuyo menú se limitaba a caguamas Indio (cuando la indio pegaba, no como ahora) y donde toqué con mi banda allá por 1994.
Sin duda Don Burro (el de antes, cuando estaba al mando de mi amigo Elder García), también fue escenario por el que desfilaron muchas bandas de Heavy y de Trash. No fue uno ni dos, fueron varios años rockerosos los que nos regaló el bar.
De muy corta existencia, La casa del Poder tiene una mención especial. Más que un bar, era una experiencia surrealista. Diversión, mucha diversión, mucha cerveza y mucho metal. Quienes lo conocieron lo recordarán seguramente con alegría.
Café Concierto. Un tugurio ubicado en el segundo piso de un edificio casi enfrente de Soriana Niños Héroes. Toqué en dos ocasiones y en las dos hubo peleas. Los parroquianos del lugar eran seres semi salvajes, divertido pero pesadon el ambiente. Su menú era más amplio que en la mayoría de los bares de rock. Caguamas Indio… y también Carta Blanca!.
Jazz ¾. Fue un café-bar ubicado en la parte trasera de plaza cúpulas (frente al Sanborns del Ortiz Mena), en el que si bien es cierto que su ADN era Jazzístico, llegaron a darse algunos toquines de rock. (si estoy mal, corríjanme).
El Sold Out es un bar ubicado abajo del Hotel Soberano. He asistido un par de veces en fin de semana, y a pesar de ser pequeño, cuentan con un escenario en el que se presentan bandas de covers que tocan bien. No vas a escuchar Death metal o Trash metal, pero tienen buen rock.
Angels es quizá el lugar más conocido y el de más grande aforo en la ciudad. Inició sus operaciones hace ya varios años en la avenida Mirador casi esquina con Ortiz Mena y optaron por cambiarse a un lugar más amplio. Cuenta con un escenario y un equipo de audio de primer nivel y los fines de semana se presentan tributos y bandas de covers.
Continuara...

QUIET RIOT. METAL HEALTH (1984)
Súmate a nuestro Canal de Difusión en WhatsApp
RESEÑA Por Francisco Chamuco González
En el año de 1973, un joven guitarrista llamado Randall “Randy” Rhoads, quién a la postre sería el guitarrista insignia de Ozzy Osborne, y su amigo bajista Kelly Garni, decidieron formar una banda de rock junto al baterista Drew Forsyth y el vocalista Kevin DuBrow. Fue bautizada con el nombre de Mach 1.
Posteriormente, cambiaron su nombre a Little Woman y finalmente, en el año 1975 pasarían a llamarse Quiet Riot. La banda se dedicó a “picar piedra” y ganarse su respeto en el circuito de Los Ángeles, (particularmente en el área de Sunset Boulevard, donde se encuentran clubes como el Troubadour, Whisky a Go Go y el Roxy, fundamentales para la creación y desarrollo de lo que después se conocería como Glam Metal).
Como fruto de su trabajo, en 1978, consiguieron publicar en Japón su primer álbum titulado Quiet Riot, el cual tuvo, en el país del sol naciente, una modesta recepción, por decir lo menos. En 1979 regresan a Japón a grabar su segundo álbum, Quiet Riot II, el cual, al igual que su antecesor, no tuvo el éxito comercial esperado. Debido a fuertes problemas con Kevin, Garni fue a buscarlo con una pistola para matarlo, pero gracias a la intervención de que Randy llamo a la policía, fue interceptado en el camino y se logró evitar la tragedia. Como consecuencia de ello, fue expulsado de la banda y su puesto fue ocupado por el musico cubano Rodolfo Maximiliano Sarzo Lavieille Grande Ruiz Payret y Chaumont, conocido entre los compas como Rudy Sarzo.
Mientras esto sucedía, Ozzy Osbourne era despedido de Black Sabbath por su conducta errática, así como su excesivo consumo de alcohol y drogas. Sharon Arden, hija de Don Arden, Productor de Black Sabbath, vio una oportunidad de oro (literalmente) y “rescató” a Ozzy de su abismo y lo convenció de iniciar su carrera de solista. En ese contexto es que Dana Strum (Slaugther), convence a Randy Rhoads para adicionar con Ozzy. Osbourne, al escucharlo, se queda maravillado con el joven guitarrista, quién decide abandonar Quiet Riot para unirse al nuevo proyecto del ex vocalista de Black Sabbath.
La salida de Randy trajo como consecuencia una crisis dentro de la banda, cambiando nuevamente de nombre e integrantes. Ahora, de Quiet Riot, pasó a llamarse a DuBrow (ya desde ahí se iba visualizando el ego enfermizo de Kevin DuBrow).
La banda estaba conformada por Kevin en las vocales, el guitarrista de origen mexicano Carlos Cavazo, Rudy Sarzo en el bajo, y Frankie Banali en los tambores.
Llevaban mucho tiempo tocando en la escena de Los Ángeles, pero solo lograban alcanzar fama y notoriedad a nivel local, nada más allá de Sunset Boulverad. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Un viejo Productor llamado Spencer Proffer (quién había grabado a Tina Turner y a Paul Anka anteriormente), al ir conduciendo en su vehículo y escuchando la radio en una estación de Pop de los Ángeles, entre Roxanne de The Police y Tainted Love de Soft Cell, transmitió "Cum On Feel the Noize", una canción de Slade, banda inglesa que había tenido mediano éxito en Inglaterra, que eran unos perfectos desconocidos en Estados Unidos. La canción le pareció festiva, de unión, y pensaba que podría convertirse en un himno.
Proffer tenía un contrato con la disquera CBS y creyó (y no se equivocó el cabrón), que regrabándola y produciéndola él mismo, podría ser un éxito rotundo en Estados Unidos. Ahora solo faltaba encontrar a la banda que se encargaría de hacer el trabajo musical, por lo que, siguiendo el consejo de un amigo, fue a ver a unos desconocidos llamados DuBrow en el Country Club en Reseda, California. Quedó encantado al ver su presentación. Aquella banda tocaba macizo, estaban bien coordinados y haciendo participar al público en sus presentaciones, la cual encajaba como anillo al dedo para su proyecto.
Al término de su show, fue a presentarse ante Kevin, diciéndole que le gustó mucho su música. La banda ya tenía canciones como Bang your Head y Party All Nigth. Proffer le dijo que tenía un estudio de grabación (Pasha), ofreciéndole un trato. Si ellos se animaban a grabar un cover que él pensaba que se convertiría en un éxito, él les prestaría su estudio para que pudieran grabar sus temas propios.
En un inicio no le gustó mucho la idea a Kevin (ya que le parecía poco digno grabar y publicar una canción no escrita por el), pero después de discutirlo con sus demás compañeros, y ante el hecho de que habían sido ya rechazados por todas las disqueras habidas y por haber, decidieron aceptar la oferta de Proffer, ya que no tenían de otra. Entraron a Pasha Studios (donde posteriormente se grabaría también el Appetitte for Destruction de Guns and Roses, entre muchos otros), y grabaron en muy poco tiempo, los temas propios.
Al llegar el turno de tocar por primera vez en el estudio Cum On Feel the Noize (la cual medio la habían ensayado), Proffer quedó impactado por el resultado. Afortunadamente el ingeniero de audio grabó la pieza. Únicamente faltaba la voz de Kevin para completar el plan. A pesar de que nunca estuvo del todo de acuerdo de grabar un cover, hizo tan buen trabajo que a la primera toma quedó, según la leyenda.
Con Cum On Feel the Noize regrabado en mano (y sin mucha fe en los demás temas), Proffer decide viajar a Nueva York para visitar a sus amigos de la disquera CBS, a quienes reprodujo las grabaciones de su nueva banda, enfatizando principalmente el potencial del cover de Slade. Una vez terminada la reunión, los ejecutivos de la disquera le dijeron que era una basura lo que estaban escuchando y le pidieron que regresara cuando tuviera un proyecto mas vendible.
Frustrado, Proffer llamaó a Walter Yetnikoff, que era el presidente de CBS, a quién le dijo que, si habían firmado un contrato con él, era porque la disquera creía en su visión para identificar nuevas bandas que pudieran llegar a ser un éxito comercial, por lo que le pidió que confiara en el, y le permitiera terminar y publicar el álbum, obteniendo la aprobación de Yetnikoff, por lo que la banda regresó al estudio, y grabaron los demás temas que completarían el álbum.
Sin embargo, había un problema. A la disquera no le gustaba el nombre de DuBrow (a mucho pesar de Kevin), por lo que la banda decidió que publicarían el álbum bajo su nombre anterior, Quiet Riot.
Finalmente, Metal Health salió a la venta el 11 de marzo de 1983. El viejo Proffer no se equivocó. Desde el momento de su publicación, Cum On Feel the Noize pegó con todo. Con todo, con todo. La canción alcanzó el #1 de Billboard, convirtiendo a Quiet Riot en la primera banda de metal que alcanzó dicha posición en la lista de la música mas escuchada de la música pop.
Por primera vez el Metal había entrado al mainstream. Logró colarse dentro del gusto popular, no solamente en circuito metalero. Esto potenció enormemente el ego de Kevin, (quien un día sí y otro también declaraba que gracias a Quiet Riot, bandas como Ratt, Dokken y Wasp tuvieron éxito, entre otras mamarrachadas.)
La maqueta consta de 10 temas:
1).- Bang your Head (Metal Health). A título personal, la mejor canción del álbum y probablemente de la banda. Metal ochentero a mas no poder, con letras muy al estilo de la época. Un redoble de Banali da paso a una explosión de metal con unos gritos que anuncian de que se trata la cosa. Gran bajo, gran batería, gran guitarra y grandes voces y gritos del de los pelos chinos. Una joyita atemporal que nunca aburre.
2).- Cum on Feel de Noise. ¿Qué puedo decir de esta versión? Muy bien lograda, adaptada a la época. No la destruye, le hace justicia. Soy fan de Slade pero me gusta más esta versión. Bueno, quien sabe. Jaja.
3).- Don't Wanna Let You Go. Algo parecido a una balada que nos muestra a una banda madura, consolidada. Se escucha aún la esencia anterior de la banda, setenterona, muy, muy buena. Trata de relaciones rotas y desamor. Uyuyuyyyayayayyyy que chulada madre mía.
4).- Slick Black Cadillac. Es la única pieza en la que aparece en los créditos Randy Rohads, ya que originalmente fue publicada en el Quiet Riot II. Nos regresa al espíritu del álbum, potente y con toda esa atmosfera fiestera tan característica del género.
5).- Love's a Bitch. Una especie de power ballad pesadona que abriría la puerta a experimentar a otras bandas de glam metal en el género romanticón. Muy buena.
6).- Breathless. Heavy metal ochentero de alta manufactura. Gran pieza. Los impresionantes solos de Carlos Cavazo dan muestra de lo infravalorado que es como guitarrista. Muy bien lograda de principio a fin.
7).- Run for Cover. Rápida, potente. Con un solito cachetón de Banali, grandes solos nuevamente de mi Charly y unos gritos donde muestra musculo Kevin, es la más rápida del álbum y con un final espectacular.
8).- Battle Axe. Un gran solo de guitarra del maestro Carlos Cavazo. A pesar de que es un GRAN guitarrista y es una muy buena pieza, a título personal creo que esta fuera de lugar en el álbum. Me gusta mucho, pero creo que no encaja.
9).- Let's Get Crazy. Metal ochenterote en el que cada uno de los integrantes de la banda se luce. Sienta las bases de un estilo que fue copiado por otras bandas de la época, pero ahí si mejor no comento más detalles jajaja. Buena de principio a fin.
10).- Thunderbird. Un homenaje a su antiguo guitarrista Randy Roahds quién había fallecido en un accidente de avioneta un año antes, y del cual hablaremos en otro artículo más a detalle en el futuro. Es una buena balada, no más.
Chihuahua, la entidad metalera por antonomasia del país, no sería ajena al fenómeno que causó Quiet Riot con Metal Health. Las estaciones de la época (12.80, La Pantera y la más comprometida con el rock, El Lobo) reprodujeron hasta el cansancio Cum on Feel the Noise y Bang your Head (Metal Health).
Los que por aquellos entonces ya éramos rockersillos, escuchamos ese álbum miles de veces, y esas mismas veces lo disfrutamos. En mi caso, hasta el día de hoy.
Tuvieron que pasar muchos años para que la raza de Chihuahua pudiera verlos en vivo. El 3 de mayo de 2001, con motivo de su gira Guilty Pleasures, la banda se presentó en el Rodrigo M. Quevedo con su alineación “clásica”: Kevin DeBrow (vocales), Rudy Sarzo (Bajo), Carlos Cavazo (guitarra) y Frankie Banalli (batería). Como grupo abridor, tocó Genitallica. Craso error. Desde que inició su presentación, la gente no paró de abuchearlos y aventar objetos hacía el escenario. No justifico el comportamiento del respetable, pero creo que fue una malísima idea presentar como acto abridor, a un grupo de la llamada “avanzada regia” como telonero en un concierto de metal. Y más en Chihuahua.
Dejando de lado el cálido recibimiento que les dimos a los Genitallicos en Chihuahua, Quiet Riot, a pesar de tocar únicamente por media hora, tuvo una muuuuuuy buena presentación y la gente, aunque un poco inconforme por lo corto del evento, salió contenta. Tenían esa deuda con Chihuahua y fue saldada.
Luego de este álbum, la banda publicaría el 7 de julio de 1984 Condition Critical, un álbum mediano en el que quisieron aplicar la misma fórmula: sacar un cover de Slade. En este caso fue Mama Weer All Crazee Now, que, si bien se convirtió en un éxito y salvó al álbum de ser un fracaso, no alcanzó ni la sombra de su antecesor. ¿Lo demás? Una carrera en franco declive y hechos trágicos como la muerte de Kevin por sobredosis de cocaína en 2007, y la de Frankie Banali en 2020 por cáncer de páncreas. Se separaron y reunieron muchas veces, y pasaron tantos miembros por la banda, que en algún momento no contaba con ¡ningún miembro original! En la actualidad Rudy Sarzo es el único miembro original, al menos, de la alineación clásica.

We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year
Por: Chamuco González
WE WISH YOU A METAL XMAS AND A HEADBANGING NEW YEAR es un álbum de villancicos navideños, interpretados por músicos de la talla de Lemmy Kilmister, Alice Cooper, Tommi Iommi, Michael Schenker, Dio, y Dave Grohl, entre muchos otros. Trabajo muy bien logrado, y especial para celebrar en estas fiestas decembrinas. Ampliamente recomendado. Feliz Navidad y próximo Año Nuevo!

Pantera - Vulgar Display of Power
Por: Chamuco González.
A principios de los años noventa, el metal vivió una crisis tal, que casi lo lleva a la extinción. Muchas bandas dejaron de sacar discos y de los pocos que se publicaron, la mayoría fueron muy malos. (No menciono ejemplos para no herir susceptibilidades).
La realidad de las cosas es que el cambio de década agarro mal paradas a las bandas y el metal se vino abajo. Los medios y la gente tenían puesta su atención en nuevas bandas como Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, entre otras, las cuales tocaban Grunge, un nuevo género que había llegado con mucha fuerza y amenazaba con enterrar de una vez por todas a nuestro amado metal. El que lo niegue, o no era rockero en aquellos ayeres, o peca de necedad.
En ese contexto de aridez y apatía, el 25 de febrero de 1992 se publica un álbum que vendría a reivindicar y aportar nuevos bríos al metal. Vulgar Display of Power (título sacado de la hermosa película El Exorcista), es el sexto álbum de la banda tejana, la cual, apenas empezaba a darse a conocer a nivel mundial.
Antes de abordar el Vulgar Display of Power, es importante mencionar, al menos de paso, sus trabajos anteriores para comprender la evolución de su sonido.
Sus primeros cuatro trabajos, a pesar de que pasaron sin pena ni gloria, no son malos. Metal Magic (1983), Projects in the Jungle (1984) y I Am the Night (1985), son álbumes con un cargado sonido de Glam y Heavy Metal con cierta influencia de Kiss. Todos ellos fueron producidos por el padre de Vinnie Paul y Diamond Darrell, Jerry Abbott (un compositor y productor de música country, propietario de un estudio de grabación llamado Pantego Sound Studio en Arlington, Texas).
La alineación hasta ese entonces la conformaban Terry Glaze en las vocales, Rex Brown en el bajo, y quienes eran el alma de la banda, los hermanos Abbott, Vinnie Paul en la batería y Diamond Darrell en la guitarra.
En 1989 sale de la banda Terry Glaze y entra en las vocales Phil Anselmo. Publican Power Metal, un álbum que ya no suena glamero sino más pesado, algo parecido a una mezcla de Speed con Heavy Metal. Muy buen disco en mi opinión.
Para 1990 y bajo la producción de Terry Date (quién había trabajado ya con Metal Church), publican Cowboys from Hell y a partir de ahí es cuando realmente empiezan a sonar a Pantera. Un discazo del cual no hablaré mucho ya que merece una reseña aparte.
En la gira de promoción del Cowboys, telonearon para bandas como Skid Row, Megadeth y Judas Priest. A su regreso, entran nuevamente al estudio de su padre e inician el proceso de grabación de Vulgar Display of Power, actividad que debieron suspender al poco tiempo ya que fueron invitados a participar en el legendario festival Monsters of Rock en Moscú, donde tocaron ante cientos de miles de personas al lado de AC/DC, Metallica y Black Crowes. Algo que jamás se abrían imaginado estaba empezando a darse.
Desde el momento en el que Vulgar Display of Power fue publicado su impacto fue inmediato. Escuchar el álbum por primera vez (en ese contexto y en aquel tiempo), era algo similar a su portada, un puñetazo en la cara. Era música menos rápida que el Speed y el Trash, pero con más potencia y mucha más agresividad. Era algo nuevo llamado Groove Metal. (Prong, Exhorder).
La maqueta consta de 13 temas. Mouth for War, A New Level, Walk (el tema más famoso de la banda), Fucking Hostile, This Love, Rise, No Good, Living in a Hole, Regular People, By Demons be Driven y Hollow.
Phil Anselmo se devela como un compositor obscuro, crudo, que sabe plasmar bien en sus letras el dolor, la rabia y la frustración de quién vive atrapado en batallas con sus demonios internos. La rudeza y agresividad que transmiten sus gritos es única.
La guitarra de Diamond Darrell por su parte, tiene tanta presencia que pareciera que puedes tocarla. Sus riffs y sus armónicos son como huellas digitales que solo con escucharlos, sabes que se trata de él. Sus solos, rápidos, precisos, geniales.
Algo parecido pasa con su hermano Vinnie, su forma de tocar el doble bombo, así como sus contratiempos, lo hacen fácilmente reconocible para cualquier metalero de medio pelo.
Rex Brown hace un muy buen trabajo en la base rítmica y tiene arreglos que encajan a la perfección.
Con respecto a la portada, durante mucho tiempo existió el mito de que, para lograr la icónica imagen del álbum, habían pagado a un tipo en la calle la cantidad de 10 dólares por dejarse golpear, logrando capturar la imagen del momento exacto del impacto. Nada más falso. En el año 2012, el fotógrafo Brad Guice declaró a la revista Revolver que la fotografía se tomó en su estudio bajo una simulación y efectos.
Vulgar Display of Power fue sin lugar a dudas el álbum que consagró la carrera de Pantera, ubicándolos desde ese momento en un lugar al lado de las mejores bandas de metal de todos los tiempos e influenciando a bandas como Lamb of God, White Zombie, Five Finger Death Punch y Slipknot, entre otras. Si no ha escuchado este disco alguna vez, no se vaya a morir antes de hacerlo. Hágame caso, no se arrepentirá.

¿Disco nuevo de los Sex Pistols?
Por: Francisco Chamuco González
Debo de confesar que, de unos años para acá, he dejado de escuchar música en formato físico para hacerlo en formato digital. Es vergonzoso, pero así es. El Nevermind The Bullocks Here´s the Sex Pistols (1977) es uno de esos discos que, a pesar de que lo escucho desde mis primeros años de adolescencia, no me aburre y de vez en vez, lo sigo escuchando. No tiene una canción de relleno, todas son excelentes.
Quise escucharlo una noche y en lugar de reproducir una copia de la primera prensa inglesa de 1977 en vinilo, busqué en youtube “Sex Pistols”. Es penoso, pero así fue. Seguramente me saldrían videos de pantalla amarilla, el color de la portada del único álbum de estudio de la banda, pero no, obtuve como resultado de dicha consulta varios videos de unas presentaciones recientes.
No sabía que se habían reunido. Me sorprendió muchísimo que dicha reunión era sin el Maestro John Lydon (Johnny Rotten para los compas). QUEEE???
Como todo genio, la personalidad de Rotten no es fácil. Aunque con sus fans tiene fama de ser sencillo y muy accesible, con los demás miembros de la banda supuestamente es insoportable. Nomás no está peleado con Sid Vicious porque está muerto, ya que todos los demás no llevan buena relación con él. Esta loco.
La última de sus peleas se debió a que Netflix publicó en 2022 una miniserie llamada Pistol, basada en un libro autobiográfico de Paul Jones (guitarrista de la banda) titulado 'Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol' y a Johnny Rotten no le gustó que usaran su música, y los demandó. Y también perdió.
Desde la disolución del grupo, Jhonny Rotten formó PIL (Públic Image Limited), y desde 1978 hasta la fecha, han publicado 16 discos. Bandota. El resto de los Sex Pistols, salvo las pocas presentaciones que tuvieron con con Rotten, y algunos trabajos sin mayor relevancia, no han hecho nada desde 1977.
Volviendo a la reunión, la banda actualmente está conformada por los 3 originales: Steve Jones (guitarrista), Paul Cook (batería) y el gran bajista Glen Matlock. Las vocales corren a cargo de un tipo llamado Frank Carter.
Cantó con Gallows, Pure Love, y su última banda llamada Frank Carter and the Rattlesnakes. La verdad cumple y cumple más que bien. Hace ciertos guiños a Rotten en sus movimientos y en alargar los gritos de la forma que solo Johnny sabe hacerlo. Tocaron los 12 temas del Nevermind y ahí entreverada se aventaron No Fun de los Stooges.
Carter no busca copiar a nadie (como el enano filipino aquel que suplantó a Steve Perry en Journey).
De los Pistols que se puede decir, nomás no rajan leña los viejitos. Potentes, sólidos, integrados.
Este Frank sí que tiene voz propia, presencia escénica y la actitud necesaria para cantar en una banda de punk de primera línea. Sin embargo, a título personal creo que Sex Pistols sin Johnny Rotten no son los Sex Pistols.
Carter es como un medicamento similar, es lo mismo, pero más barato.
La reunión de la banda se dio supuestamente para apoyar económicamente al famoso foro Bush Hall de Londres los días 13 y 14 de agosto, el cual atraviesa serios problemas financieros que ponen en riesgo su funcionamiento.
Lo que inició como 2 fechas de beneficencia, hoy son ya son varias fechas confirmadas en el Reino Unido y España. Parece ser el inicio de una gira mundial y no es para menos.
Los Rattlesnakes ya anunciaron una pausa indefinida, o sea, que ya los desafanó Carter. Todo indica a que no solo saldrán de gira. Creo que grabarán nuevo material. Y al hacerlo, podrían de alguna forma en riesgo su legado. Si no pregúntenle a Pink Floyd por su último disco.
Aunque Carter dé un aire fresco a la banda y haga los aportes necesarios, tienen la vara muy, pero muy alta.
El único álbum de estudio de la banda Nevermind The Bollocks Here´s The Sex Pistols me parece un álbum imposible de superar y Johnny Rotten un vocalista irremplazable. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, me encantaría escuchar un disco nuevo de los Sex Pistols. Estoy seguro que, de darse, será un gran álbum.

RUSH. 2112 (1976). RESEÑA
Por: Chamuco González
Bajo la amenaza de cancelar su contrato discográfico debido a las bajas ventas de su álbum anterior (Caress of Steel), su Manager, Ray Danniels, haciendo uso de sus buenos oficios, logró conseguir una última oportunidad. Grabarían un disco más, con la condición por parte de la compañía, de hacer un disco con música menos compleja, menos elaborada. Debían publicar algo más comercial, temas de corta duración. Vaya, buscaban que la banda consiguiera uno o varios hits en la radio.
Ante ello, Geddy Lee, Alex Lifeson, y Neil Peart, decidieron hacer lo que consideraron correcto. No claudicarían ante la presión de la industria musical y decidieron sacar un disco majestuoso, a su gusto, no al de los demás y mucho menos al de la industria musical. No se venderían jamás, y si ese último disco representaba el fin de su carrera musical, aceptarían ese final con gallardía y dignidad.
Podrían llevar la cara en alto por no haberse traicionado a sí mismos. Compusieron, grabaron, masterizaron, fabricaron y publicaron 2112 en solo 6 meses después de la publicación del Caress of Steel. Mucho más que un tiempo record. Una locura. No hubo problema, la tercia daba para eso y para más.
En ese contexto, el álbum vio la luz el 1 de abril de 1976. La obra (ciencia ficción), es una distopía que nos recuerda 1984 de George Orwell, así como Un mundo Felíz de Aldous Huxley, entre otros clásicos.
Inspirada en la obra Himno de la escritora rusa Ayn Rand (quién escapó de las atrocidades de la Rusia zarista a finales de los años treintas), 2112 se desarrolla en un planeta sometido por un régimen totalitario en el que sus habitantes ven, escuchan, piensan y hacen únicamente lo que se les ordena. Cualquier libertad o derecho es inexistente. Una imagen tan antigua y tan actual al mismo tiempo, que el álbum cobra relevancia y vigencia hasta nuestros días.
Dividido 2 partes, el Lado A del álbum contiene 2112, una suite conceptual (todos los temas están relacionados con la misma historia) de 20:22 minutos dividida en 7 partes. El lado B, contiene 5 temas que, aunque nada tienen que ver con la historia del Lado A, son grandes canciones.
En la contraportada del álbum, justo debajo de la fotografía de los tres chiflados (vestidos con sendas túnica galácticas), aparece un texto firmado por Anonymous o Starman (el protagonista de la historia), con el que da inicio esta joya musical:
Lado A
2112
“Me quedo despierto, mirando la desolación de la ciudad de Megadon. Ciudad y cielo se vuelven uno, fusionándose en un solo plano, un vasto mar de gris ininterrumpido.
Las dos lunas, solo dos pálidas orbes mientras trazan su camino a través del cielo de acero.
Solía pensar que tenía una vida bastante buena aquí, simplemente conectándome a mi maquina durante todo el día, luego ver Templovisión o leer un Temploperiódico por la noche.
Mi amigo Jon siempre decía que era mejor aquí que bajo las cúpulas atmosféricas de los Planetas Exteriores. Hemos tenido paz desde 2062, cuando los planetas sobrevivientes se unieron bajo la Estrella Roja de la Federación Solar. Los menos afortunados nos dieron unas cuantas lunas nuevas.
Creía lo que me decían. Pensaba que era una buena vida, pensaba que era feliz. Luego encontré algo que lo cambio todo..”
Anonymous. 2012
I.- Overtura
Unos sonidos espaciales nos dan la bienvenida, como diciendo, “abróchense los cinturones”. Al terminar la sonorización futurista, explota la canción con un hard rock-progresivo que anuncia la calidad de lo que está por venir. Desde esta primera parte de la suite, la banda nos muestra el nivel y la intención de la obra. Potencia y elegancia pura. Sin más. Al final, se escucha una explosión y un profético “And the meek shall inherit the earth (y los mansos heredarán la tierra)”.
II.- Temples of Syrinx
Siguiendo la misma línea musical de la parte anterior, los Sacerdotes del Templo de Syrinx hablan de su dominio sobre los habitantes del planeta, a quienes despojaron de toda libertad e individualismo. Con grandes computadoras dentro de las paredes del Templo, controlan todos y cada uno de los aspectos en la vida de las personas. Son los nuevos dueños del planeta.
III.- Discovery
Anonymous ó Starman, el protagonista, descubre un objeto nunca antes visto por él. Dice que cuando lo toca, emite un sonido. Tiene cables, y éstos, al tocarlos, producen música. Es una guitarra. Extasiado, decide ir con los Sacerdotes del Templo de Syrinx para mostrarles su descubrimiento y poder así, compartir esa maravilla con los demás habitantes del planeta. Lifeson reproduce magistralmente la escena al tocar apenas las cuerdas en un inicio, afinar, y poco a poco empezar con pequeños acordes hasta llegar a ejecutar el instrumento con gran maestría.
IV.- Presentation
Al acudir ante los opresores, Starman les muestra lo que les dice, es un milagro antiguo. Éstos lo reprenden duramente ordenándole que se deje de tonterías, le dicen que ya conocen el aparato, el cual fue causante de la catástrofe de los anteriores habitantes del planeta, según le dicen.. Además, éste no encaja en el plan. El mundo funciona bien así, según ellos. Anonymous protesta diciendo que no puede ser verdad lo que está escuchando. El mundo debe conocer esta belleza, insiste. Los Sacerdotes aseguran estar muy ocupados y le piden olvidar caprichos tontos. Debes pensar como la mayoría, le ordenan. Musicalmente la banda describe muy bien, primero, la falta de comprensión por la inocencia de Anonymous, y segundo, la frustración que siente al no poder compartir con los demás su reciente descubrimiento. Pasa de la calma a la furia con un final en el que Alex Lifeson nos regala un solo de guitarra extraordinario queen momentos nos recuerda al de Free Bird de Lynyrd Skynyrd.
V.- Oracle: The Dream
Nuestro protagonista, al ir caminando, cae en un extraño sueño. De pronto, se ve frente a un óraculo. Le pide que le muestre la verdad y el oráculo le enseña cómo era la vida en el planeta antes de estar bajo el yugo de la Estrella Roja de la Federación Solar. Ve ante sí, un mundo de conocimiento y de progreso. De libertad. Ve también que a pesar de que los antiguos habitantes debieron abandonar el planeta, tienen un plan para recuperar su antiguo hogar. El principio de la caída del Templo de Syrinx..
VI.- Soliloquy
Tanto la letra como la música, expresan a la perfección la catarsis y el dolor por el que atraviesa Starman, el cual, al tener conciencia de la vida anterior que había en el planeta, le es ya imposible seguir viviendo bajo la opresión de la Federación Solar, por lo que decide quitarse la vida con la esperanza de pasar al mundo visto en su sueño.
VII.- Gran Finale
Como su nombre lo dice, esta majestuosa pieza sirve para cerrar la suite con una explosión de rock progresivo en que la banda emula musicalmente una última batalla en el planeta, mediante la cual, los antiguos habitantes del planeta derrocan a los opresores de la Federación Solar para recuperar su hogar. Justo antes de terminar la pieza, se escucha una voz robótica anunciando la caída de la Federación: ATENCIÓN A TODOS LOS PLANETAS DE LA FEDERACIÓN SOLAR: HEMOS ASUMIDO EL CONTROL. Esta pieza es cierre épico. Rápida, potente. Espectacular.
Lado B
Passage to Bangkok
Trata acerca de un viaje a alrededor del mundo en el que los miembros de la banda visitan lugares emblemáticos por la calidad de su hierba de olor. Bogotá, Jamaica, Nepal, Marruecos, Líbano, y Afganistán aparecen en su ruta. Y como mi México querido no podía quedar fuera de la lista, le dedicaron la línea “..Acapulco Golden Nights”. Fume y fume. Risa y risa. Gran canción.
Twilight Zone
Inspirada en dos capítulos de la serie televisiva de misterio de los años 60´s (bautizada en México como La dimensión desconocida), es una canción tranquila con letras abstractas. Rockcito setentero de tejido fino muy en la onda de la serie. Bien lograda, me gusta mucho. Nainainainainaiii canta Don Geddy. El solo de Lifeson es hermoso. Me encanta.
Lessons.
Una compasión solista de Alex Lifeson que nos habla sobre las lecciones que nos da la vida y la consecuencia en la toma decisiones. Una canción tranquila, que se transforma en un hard rock sólido. Destacables las vocales de Geddy y la guitarra de Lifeson. Una chulada
Tears
Una canción fuera de lugar. Guitarras limpias, tristes. Una letra simplona que nomás no acabo de entender. No me gusta. No encaja para nada en la tónica ni en la vibra del disco. No sé si la incluyeron como relleno (lo dudo mucho), pero definitivamente se trata del prietito en el arroz.
Something for Nothing
Letra inspirada en un grafiti que Neil Peart vio en Los Angeles, la pieza cierra de formal inmejorable el álbum. Hard rock que nos recuerda su primer álbum. Un cierre perfecto.
Comentario final:
Este álbum catapultó a la banda a nivel mundial y representó un éxito en todos los sentidos. Revolucionó al rock progresivo (estábamos acostumbrados a bandas como Génesis, Emerson Lake and Palmer, Yes, King Crimson y llegaron éstos, más rápidos, más rockeros, más todo.. ai perdón).
La aportación más grande de Canadá para el mundo acaba de despegar sin intención de detenerse.
Vendrían mas adelante una larga lista de discos excepcionales que hicieron de Rush, una de las vacas sagradas del rocanrol de todos los tiempos. Puntuación: 9/10.

Descanse en rock
Por: Chamuco González
La mañana del pasado lunes recibí un mensaje de texto que decía: “Se nos fue Paul, Rock in Peace”. Acababa de morir una leyenda del Metal. Terminaba de sufrir un ser humano. Paul Andrews nació el 18 de mayo de 1958 en Londres, Inglaterra. Desde muy temprana edad, mostró ser un niño problema. Se involucraba en peleas callejeras y llegó a cometer pequeños robos. Rebelde y rocanrolero, le gustaba AC/DC y Deep Purple. Sin embargo, a partir de finales del 76, su gusto musical se inclinó más al Punk (recién nacido),que al New Wave of British Heavy Metal. Sex Pistols, Damned y Ramones eran sus bandas favoritas.
Un amigo de Paul, lo invitó a ver tocar, en el Cart and Horses, a la nueva banda de Steve Harris, antiguo miembro de Smiler. Iron Maiden se llamaban. Según Paul, la banda al inicio no tenía nada de interesante. Le parecieron incluso malos, y ridículo el hecho de que su antiguo vocalista, Dennis Wilcock, saliera al escenario “tragándose” una espada y emanando a borbotones, sangre artificial. El de Wilcock era más bien un performance de shock rock, muy a lo Alice Cooper, pero mal hecho.
Una vez que Dennis salió de la banda por sus problemas con Harris, Di´Anno fue llamado a audicionar. Sin mucho entusiasmo (ya que andaban en “canales distintos”, él punk, ellos rockeros), acudió a la prueba y se quedó con el puesto. Paul declaró en algunas entrevistas que entró a la banda para tener una fuente de trabajo, y no tanto por tener afinidad artística que lo uniera con el grupo.
Grabó en dos de los discos más grandes de rock de todos los tiempos. El álbum debut Iron Maiden (1980), y el Killers (1981). También grabó en el EP en directo Maiden Japan que fue grabado en el Kosei Nenkin Hall en Nagoya, el 23 de mayo de 1981. Sin esperarlo, de la noche a la mañana se convirtió en una estrella de rock. Excesos a tope. Las drogas y el alcohol eran la base de su dieta diaria. Vivía siempre en otro mundo, y eso molestaba cada vez mas al grupo, en especial a su líder, Steve Harris. La gota que derramó el vaso, fue la noche del 10 de septiembre de 1981, cuando el grupo se presentó en Copenhague y Paul llegó tarde a la presentación, en completo estado de ebriedad. Apenas podía sostenerse en pie. Esa misma noche fue despedido por Steve Harris.
Años después, quiso regresar a la escena con proyectos como Anno, Battlezone, Killers, Gogmagog, The Almighty Inbredz, y Architects of Chaoz, que a pesar de que no son del todo malos, pasaron con más pena que gloría para desgracia del pobre Paul. Nunca pudo volver a brillar. A la par de que su carrera fuera de Iron Maiden se convertía en un fracaso, sus problemas parecían no tener fin. A principios de los años noventa estuvo preso por agredir a su novia, posesión de drogas y armas de fuego. Como consecuencia de lo anterior, se le prohibió tocar en Estados Unidos. Los problemas económicos y su deteriorada salud, lo hundían más y más en el infierno que se había convertido su vida. El ver a su antigua banda triunfar por todo el mundo, le generaba más que envidia, dolor. Sabía que nadie más que él, era culpable de su salida.
Volvió a caer preso. Esta vez fue por fraude al gobierno y lo condenaron a 9 meses de prisión. Había solicitado apoyos económicos al gobierno británico aduciendo incapacidad física para trabajar. Recibió en total una cifra superior a las $45,000 libras esterlinas de apoyo gubernamental. Sin embargo, el Departamento de Trabajo y Pensiones del gobierno británico, descubrió videos en la plataforma de YouTube, en los que el vocalista daba shows en Brasil y otros países de América latina. Di´Anno argumentó que cantaba para mantener a su familia (5 ex esposas y 6 hijos), y su condena fue reducida a 2 meses.
En el año 2013, después de una serie de 10 conciertos en Buenos Aires, el cantante se sintió muy mal y alquiló de emergencia un avión médico privado que lo trasladó a Londres, donde fue recibido por un equipo médico, el cual le diagnosticó sepsis. Supuestamente llegó tan mal, que le dieron 45 minutos de vida si no se atendía. Llegado al hospital, lo atiborraron de antibióticos y lograron sacarlo adelante. Duró 8 meses internado. Debían hacerle constantemente drenajes linfáticos. Luego vinieron los problemas de las piernas. Una de ella se le hinchaba de una forma que parecía que iba a explotar, muy impresionante. Debía andar en silla de ruedas, ya que no podía caminar. En una resonancia magnética le detectaron un absceso del tamaño de una pelota, por lo que tuvo que ser intervenido para serle extirpado. Un martirio.
Al conocerse los padecimientos del Paul, mientras unos fans recaudaban fondos, el doctor croata Robert Kolundžić, fan de la banda, se ofrecía a operarlo. Al no recaudarse la cantidad necesaria para la operación, Iron Maiden se ofreció a pagar lo faltante. Poco generosos en mi opinión. La operación fue un éxito, sin embargo, Paul no siguió debidamente las recomendaciones médicas relacionadas con su recuperación, ya que, para poder seguir pagando los gastos médicos de su recuperación, debía seguir cantando, y al salir de gira, no solo no se recuperaba, sino que su salud empeoraba más y más.
Como parte de la gira The Beast Resurrection Tour, el 24 de marzo de 2023, Paul Di´Anno visitó Chihuahua. El concierto tuvo lugar en el House of Shows, con una buena entrada. A la tercera o cuarta canción, Paul tuvo que parar el show, ya que al parecer quería vomitar. Hacía muecas de dolor y se llevaba las manos al estómago. Todos pensábamos que era el final del show, sin embargo, luego de unos minutos, se recuperó y regresó a cantar 3 o 4 canciones más. Cuando regresó al escenario, algunos fans que se encontraban en la primera fila, levantaban y bajaban los brazos en gesto de reverencia. Por el micrófono, Paul les pidió que dejaran de hacerlo ya que “yo no soy una maldita estrella de rock, solo soy su amigo”. Al salir del recinto, una vez terminado el show, algunos se quejaban de que el concierto era un fraude por parte de Paul, ya que no debía subirse a un escenario si no tenía la capacidad para hacerlo. Para mi no lo fue. Yo vi a un hombre entregado en cuerpo y alma dando todo de sí. Hasta donde le alcanzó. Aquellos que asistimos aquella noche, sabíamos de la precaria de salud de Paul, por lo tanto, la posibilidad de una cancelación o un show más bien pobre, estuvo siempre latente. Yo vi al primer vocalista de mi banda favorita cantar algunas de las canciones que marcaron mi niñez, de forma digna. Canciones que, aunque ya las había escuchado muchas veces en vivo en la voz de Dickinson, por primera y única vez, tuve el placer de escucharlas con su voz original, la de Paul. No escuché al Paul de 1980, pero me gustó mucho. A pesar de los pesares, Di´Anno nunca se rindió. Terco y aguerrido (como buen punk que fue), dio másde 100 conciertos en 2023 a lo largo y ancho del planeta (31 de ellos, en Brasil). Sin quejarse. Montado en su silla de ruedas. En Rock descanse el gran Paul Di´Anno.

Parte III y última. Metallica: la salida de Mustaine y Metal Up Your Ass
Por: Chamuco González
Después de haber enviado los cassettes del demo No Life ´Til Leather a los fanzines, tiendas de música y productores, a los pocos días fueron llegándole a Lars, solicitudes de entrevistas. Las cosas iban bien al exterior, pero al interior del grupo no. Había mucha tensión. El comportamiento de Mustaine hacía Ron era insoportable y también había alcohol en la banda. Mucho alcohol.
Mientras Lars se ganaba la vida como dependiente en una gasolinera, James como conserje en una fábrica de calcomanías, y Ron como fotógrafo, Dave vendía hierbas de olor para subsistir. Como ya lo habían robado en más de una ocasión, se hacía acompañar de un pitbull. Un día, al acudir a la casa de Ron a ensayar, el perro posó sus patas sobre el automóvil del bajista. James, al darse cuenta, temiendo que el can rayara la pintura del vehículo, lo apartó con su pierna. Eso enfureció a Dave, y después de una acalorada discusión, se fueron a las manos. Al ver lo que estaba pasando, Ron quiso intervenir, y también fue golpeado por Mustaine. En ese momento lo corrieron de la casa de Ron y expulsaron a Mustaine del grupo. Al día siguiente, Dave se disculpó con ellos y se le permitió regresar a la banda.
Semanas después, Brian Slagel, quién había publicado el compilado Metal Massacre 1982 (a través de su recién nacida casa disquera Metal Blade Records), decidió organizar un concierto en San Francisco. La banda Cirith Ungol, quién estaba prevista para tocar en el evento, canceló de último momento, por lo que Metallica fue invitado a tocar junto a Bitch y Hans Naughty, el 18 de septiembre de 1982 en un pequeño club llamado The Stone. A pesar de la premura y de las 6 horas de viaje que se hacen de Los Ángeles a San Francisco, decidieron ir a tocar. Nunca se imaginaron la reacción del público al salir al escenario.
Desde las primeras notas de Hit The Lights, se dieron cuenta que el público conocía de cabo a rabo su música. Por primera vez, se dieron cuenta que tenían seguidores en una ciudad distinta a la suya. Eran más salvajes y aguerridos que los de Los Ángeles. Al mes siguiente, regresaron a tocar a San Francisco. Esta vez, al club Old Waldorff. El lugar, ante la efervescencia del rock en la ciudad, decidió dedicar un día a la semana para eventos de rock, naciendo así, los llamados Metal Mondays. Pisaron dicho escenario bandas como Scorpions, Iron Maiden, Mötorhead, entre otros. Metallica lo hizo un 29 de noviembre de 1982 (junto a Vicious Rumors y Exodus).
Como dato anecdótico, un periodista de la afamada revista inglesa Kerrang!, de nombre Xavier Rusell, había sido enviado a la ciudad desde Londres para hacer un artículo de Mötley Crüe. Aprovechando que estaba en la ciudad, fue a ver a Metallica al Waldorff esa noche. Al día siguiente llamó a Londres, y dijo a sus jefes: “En 10 años, esta banda se convertirá en el grupo de metal mas grande que haya existido”.
De regreso a Los Ángeles, las tensiones crecían. Debido a la timidez de James sobre el escenario, quién presentaba las canciones y hacía comentarios a la audiencia, era Dave Mustaine. Se dirigía al público con malas palabras y eso no gustaba a los demás miembros del grupo. Sus constantes insultos y agresiones hacia McGovney, y el excesivo y descontrolado consumo de alcohol de los demás integrantes de la banda, (a quienes ya les habían puesto el mote de Alcoholica), hacían cada vez más insoportable la permanencia del bajista dentro del grupo. La gota que derramó el vaso, fue una tarde en la que Dave, en uno de los ensayos en casa de Ron, en completo estado de ebriedad vació un vaso de cerveza sobre las pastillas del bajo de Ron, dejándolo inservible. Ron no pudo más, y esa tarde de diciembre de 1982, harto de la situación, corrió a todos de su casa y renunció al grupo.
A los pocos días, al acudir a saludar a un amigo al mítico Whiskey a Go Go en Sunset Boulevard, Lars y James, vieron como instalaba su equipo un grupo de San Francisco llamado Trauma. Después de verlos tocar, quedaron extasiados de la forma de tocar de su bajista, un tal Cliff Burton.
Ron McGovney cumplía con su papel, hacía muy bien su trabajo como bajista, pero Cliff era espectacular, y eso era precisamente lo que necesitaba Metallica. Le ofrecieron el lugar de bajista, pero de entrada, no quiso. Al cabo de unos días aceptó, pero con una condición. Si Metallica quería tocar con él, la banda debía irse a vivir permanentemente a San Francisco. Nadie lo dudó. Tenía el talento suficiente para permitirse ese capricho y más. Era hora de empacar maletas.
El 5 de marzo de 1983, se anunció el regreso de Metallica a San Francisco, otra vez en el Stone, pero ahora con Cliff Burton al bajo. Aquella noche fue una locura. Superaron por mucho las expectativas.
Al tener que mudarse permanentemente a dicha ciudad por petición de Cliff, Hetfield y Lars se instalaron en una pequeña casa ubicada en el 3132 de Carlson Boulevard, propiedad de Mark Whitaker, (quién en aquel entonces era el manager de Exodus), mientras que a Mustaine, le tocó instalarse a una hora de distancia, en la casa de la abuela de Mark.
En la de Carlson Boulevard, fue donde se realizaron los primeros ensayos con Cliff, así como su primera sesión fotográfica juntos. (Dicha casa pasaría a ser conocida como la “Mansión Metallica”, donde vivieron de 1983 a 1986 y crearon y ensayaron los álbumes magistrales Ride the Lightning y el Master Of Puppets). San Francisco les ofrecía una oportunidad que no tenían en Los Ángeles. El concierto del Stone en el que se hizo la presentación de Burton, fue en éxito rotundo. La banda se escuchó más sólida, más potente y más cohesionada que nunca. La escena del metal en San Francisco crecía día a día, y la oportunidad que les ofrecía su nueva residencia, era única.
Desde la publicación del primer fanzine Metal Manía de Ron Quintana, se multiplicaban los amantes del metal en la ciudad. Quintana, además del fanzine, tenía un programa de radio dedicado al heavy metal llamado Rampage, el cual se transmitía todos los domingos de 2 a 8 de la mañana desde la KUSF, en el 90.3 del cuadrante, para una audiencia ávida de escuchar sus bandas favoritas y conocer nuevas propuestas. Al poco tiempo, y al otro lado del país, Jon Zazula, un joven emprendedor que abandonó su trabajo en la bolsa de Wall Street para dedicarse a vender discos junto con su novia en una pequeña tienda de música llamada Rock and Roll Heaven, había quedado en shock al escuchar la grabación de un grupo desconocido para él. Acostumbrado a escuchar a cientos de bandas emergentes, pocas llegaban a impresionarlo. Metallica lo había impactado de tal forma, que después de analizarlo con su novia Marsha, decidió contactar a Lars.
Una vez que logró hablar con él vía telefónica, le dijo que Venom tocarían por primera vez en Estados Unidos, por lo que, si se animaban a ir hasta Nueva York, tendrían alojamiento en una pequeña casa que habitaba junto su novia en New Jersey, un espacio para ensayar en Queens, y la oportunidad de abrir los conciertos de Venom en Nueva York. Ulrich comentó el asunto con el resto de la banda, y aceptaron la invitación. Sin embargo, había un “pequeño” problema. No tenían el dinero suficiente para solventar los gastos del viaje. Ante ello, los Zazula, decididos a llevar a cabo el proyecto a como diera lugar, hicieron uso de sus ahorros y les mandaron 1,500 dólares para su traslado. Con ese dinero alquilaron, solamente de ida, dos camionetas grandes para viajar con todo su equipo. Para ahorrar tiempo y gastos de hospedaje, decidieron ir turnando el puesto de chofer, para que, así, los demás pudieran “descansar” en la parte trasera de las camionetas, mientras avanzaban por el camino. Una noche en la que a Mustaine le tocó conducir, al hacerlo en estado de ebriedad, perdió el control y se salió del camino. Al bajarse asustados de los vehículos para ver que había sucedido, estuvieron a punto de ser embestidos por un tráiler. La sintieron cerca, y partir de ese momento, se generó una mala vibra en el ambiente que duró todo el viaje. Lars declaró en alguna entrevista que la decisión de expulsar a Dave Mustaine (quién se sentía indispensable), se tomó precisamente en ese trayecto.
Después de casi una semana de camino, al llegar a la casa de los Zazula, sucios y borrachos, acabaron esa noche con las pocas botellas que tenía la pareja en casa, generando con ello una pésima primera impresión ante la pareja. La paciencia de los Zazula tenía un límite, y Metallica lo cruzó a los pocos días, cuando los Zazula encontraron vacía una botella de champaña que tenían reservada para su boda. Los mandaron con todo y chivas a New York. En Brooklyn, abrieron 2 fechas para Vanderberg and the Rods. En la segunda de ellas, el 9 de abril de 1983, a medio día, mientras Adrian Vanderberg estaba haciendo la prueba de sonido para su presentación de esa noche, Mustaine, impaciente y muy borracho, empezó a insultarlo diciéndole que su banda era una basura y que debía largarse inmediatamente de ese lugar y dejarlos a ellos hacer su propia prueba de sonido. A llegar la noche, Metallica subió al escenario y dieron un gran show.
Al día siguiente, temprano, Burton, Ulrich, James y Withaker (que ya fungía como encargado de sonido), despertaron a Mustaine. Aún medio dormido y desconcertado, les preguntó la razón por la cual lo habían despertado, por lo que le informaron que había dejado de pertenecer a la banda. Dave se limitó a preguntarles a qué hora saldría su vuelo de regreso a Los Ángeles, contestándole que no había dinero para volar y tenía que conformarse con ser enviado a casa en autobús, en un viaje de 4 días de duración. En ese viaje de regreso a Los Ángeles, Dave Mustaine, juró vengarse y formar una banda que fuera más rápida y pesada que Metallica.
Desde meses atrás, cuando supieron que la salida de Mustaine era cuestión de tiempo, James y Lars, habían puesto el ojo en un joven de ascendencia filipina llamado Kirk Hammett, quién tocaba en Exodus. Mark Whitaker, encargado de sonido de Metallica y a su vez manager de Exodus (quienes habían dejado de tocar en vivo y rara vez se juntaban a ensayar), sería el conducto para invitar a Kirk a adicionar con Metallica en Nueva York. Sin estar seguro de que fuera cierta la invitación, Hammett consiguió la cinta del No life til leather, se aprendió rápidamente las canciones del demo y decidió correr el riesgo, pagando de su bolsa los gastos de su vuelo hasta Nueva York. Logró conseguir el puesto de guitarra líder en el grupo.
Al mes del arribo de Kirk Hammett al grupo, Jon Zazula, manager de la banda, movía cielo, mar y tierra para lograr que Metallica grabara su primer álbum, el cual llevaría por título, Metal Up Your Ass. La banda quería la participación de Cliff Tsangarides como productor del disco, (que ya había trabajado con Judas Priest y con los irlandeses Thin Lizzy), pero tuvieron que prescindir de sus servicios ya que el fulano quería 40,000 dólares para producirlos. Eso, sin contar con gastos de grabación ni mezcla. No ganaban ni para sostenerse en Nueva York.
Apostando todo su patrimonio y endeudándose, Zazula juntó un pequeño capital y llegó a un acuerdo con Paul Cusio, propietario y productor del Music América Studio en Rochester, Nueva York.
Entraron a grabar del 10 al 27 de mayo de 1983. La lista de canciones es:
1.- Hit The Lights. No hay mucho más que decir de la canción.
2.- The Four Horsemen. Corrieron a Mustaine, pero no a su música. A pesar de que el pelirrojo les pidió que no usaran su música, les valió gorro y sin pudor alguno, publicaron The Mechanix con otro título, otra letra y cambios mínimos en la música. Un robo.
3.- Motorbreath. Aunque con cambios mínimos a la versión del No Life ´Til Leather, es la misma.
4.- Jump in the Fire. Otra canallada para Mustaine. Le robaron su canción, haciendo cambios mínimos en la misma.
5.- Anesthesia (Pulling Teeth). Un solo magistral de bajo, que, sin duda alguna, demuestra el grandísimo nivel de Cliff Burton. Un bajista fuera de serie, sin duda. Grabado en la primera y única toma. Ai nomás.
6.- Whiplash. Una canción escrita por Hetfield y Ulrich dedicada a sus fanáticos de San Francisco.
7.- Phantom Lord. Cambios mínimos. La misma del Life ´Til Leather
8.- No Remorse. Una canción nueva inspirada en las consecuencias de la guerra. Potente, una belleza de principio a fin.
Antes de grabar, Zazula le pidió a Hammett que grabara los solos que había creado Mustaine, y éste protestó. Al final, acordaron que iniciaría los primeros fraseos de los solos de Dave y después los “mejoraría”. El proceso de grabación fue accidentado, pero al final lograron captar el “alma” de la banda en el álbum. El costo final fue de unos 15,000 dólares aproximadamente y Cusio acordó con Zazula que el pago se hiciera en abonos. Antes de publicarlo a través de su disquera, (la debutante Megaforce Records), Jon le dijo al grupo que no era conveniente publicarlo bajo ese título (Metal Up Your Ass) y con esa portada (un “escusado” de cuya taza sale una mano sosteniendo un puñal de metal), ya que seguramente tendrían problemas de censura en varios estados. Analizaron el asunto y acordaron que, efectivamente, lo mejor era hacer los cambios. Frustrado, Cliff gritó una maldición y dijo: “Kill ém all” (mátenlos a todos), refiriéndose a los posibles censuradores. Titularon el álbum con esa frase e hicieron el diseño de la nueva portada, un martillo tirado sobre un piso manchado de sangre. Sombría pero discreta.
Lo publicaron el 25 de julio de 1983. Casi 2 años después, el 12 de junio de 1985, debutaría Megadeth (la nueva banda de Dave Mustaine), con su álbum Killing Is My Bussiness.. And Bussiness is Good! Cuál disco es mejor? Es cuestión de gustos. Ambos son muy buenos, pero personalmente, prefiero por mucho el Kill ´em All. Me gusta mucho la música de Metallica que grabaron en el periodo comprendido de 1983 a 1988 (Kill ´em All, Ride The Lighting, Master of Puppets, y ..And Justice For All). Lo demás no tanto. Lamentablemente terminaron convirtiéndose en una mala caricatura de sí mismos y actualmente no son ni la sombra de lo que algún día fueron. KILL ´EM ALL!! Jeje.

Parte 2: Metallica - No life 'til leather 1982
Por: Francisco Chamuco González
Sin casa disquera, pero con un demo bien grabado y la libertad de difundirlo, decidieron titularlo No Life ´Til Leather, (haciendo referencia a la primera línea de la letra de Hit the Lights, y a su vez, al disco No Sleep ´til Hammersmith de Mötorhead).
Rebautizada la grabación, (ya que originalmente se llamaría Metallica EP), hicieron una portada muy básica a blanco y negro, copiaron la cinta original y enviaron cientos de cassettes a fanzines y tiendas de rock a lo largo y ancho de Estados Unidos, así como de algunos países de Europa, para su distribución subterránea.
Para comprender en su justa medida el impacto que causó la grabación en las personas a quienes les fue enviada, es importante recordar que, en aquel lejano 1982, las bandas más pesadas eran, entre otras, Judas Priest, Accept, Iron Maiden y Venom. Esto era algo nuevo, algo distinto. Este grupo era más rápido, más potente, y mucho más agresivo. Sin saberlo, Metallica había creado un nuevo subgénero dentro del rock pesado: El Trash Metal.
La maqueta consta de 7 temas:
1.- Hit The Lights. Como se mencionó en la primera parte de este artículo, la canción originalmente la tocaban James Hetfield y Hugh Tanner en la época en la que tenían su banda anterior, Leather Charm. A diferencia de la primera versión que publicaron en el compilado Metal Massacre 1982, la cual grabaron únicamente Ulrich y Hetfield, en esta otra, ya participan Mustaine y McGovney. Inmejorable corte que anuncia de entrada, el nuevo estilo de la banda.
2.- The Mechanix. Compuesto por Mustaine desde sus días en Panic, habla metafóricamente de un encuentro apasionado en una gasolinera. Rápida y potente. Una joya.
3.- Motorbreath. Otra de los tiempos de Leather Charm, y un claro homenaje a Mötorhead, es la única canción escrita en su totalidad por James Hetfield en toda la historia del grupo. Trata de vivir la vida al máximo, rápido y sin detenerse.
4.- Seek and Destroy. Sin duda, uno de los himnos de la banda. Lars admite que esta influenciada en Dead Reckoning de Diamond Head (que raro, no? Jeje). Acreditada como una composición de Ulrich y Hetfield. El tercer solo es de Mustaine, ya que los dos primeros, fueron plagiados descaradamente de Princess of the Night de Saxon.
5.- Metal Militia. Trash puro y duro. Describe como el mundo será tomado por un ejercito de Metaleros para someterlo a su culto. Una catedra de Metal.
6.- Jump in the Fire. Autoría de Mustaine, Ulrich y Hetfield. Otro clásico de clásicos. Sus letras, metafóricamente hacen alusión a la sexualidad.
7.- Phantom Lord. Curiosamente titulada igual al nombre de una banda anterior de Hetfield, fue escrita por él, Mustaine, y Ulrich. Trash con sonido parecido al hardcore punk. Una chulada.
El demo impresionó al instante. Todo parecía perfecto, la banda avanzaba rápidamente y se habían convertido en el foco de atención (en el circuito subterráneo al menos), sin embargo, las tensiones al interior del grupo aumentaban día a día. Se venían tiempos de cambio… Continuará.

Metallica - No life till leather 1982 Parte Uno
Por: Francisco Chamuco González
Un adolescente originario de Dinamarca llamado Lars Ulrich, había cruzado el atlántico para asentarse y estudiar Tenis en una academia de alto rendimiento ubicada en la Florida. Su abuelo y su padre, habían sido campeones nacionales en ese deporte, y querían que el menor siguiera sus pasos.
Al pasar el tiempo, el niño se dio cuenta que el Tenis no era lo suyo. La música era su pasión. En su casa, la música se desayunaba, comía, y cenaba. Su madre lo llevó a petición de él, aún muy niño, a ver a los Rolling Stones en 1969 en Hyde Park. Sin embargo, su vida cambió totalmente cuando vio Copenhague a Deep Purple en la gira de su álbum Who Do You Think We Are? en el año 1973.
A partir de ese momento, supo lo que realmente quería hacer de su vida. Quería dedicarse a la música. Y música rock. Y de la pesada. Se volvió un metalero consumado, y pasaba las noches escuchando en su tornamesa a Angel Witch, Motorhead, Venom y Diamond Head, su banda favorita.
Teniendo claro su plan, se dispuso a publicar un anuncio en un periódico de Clasificado llamado The Recycler que decía: “Baterista busca músicos con influencias de Tygers of Pan Tang, Iron Maiden y Diamond Head para armar una banda”. La publicación cayó en manos de Hugh Tanner, un guitarrista quién junto a el bajista Ron McGovney, al batería Jim Mulligan y a un tímido guitarrista llamado James Hetfield, tenían una banda llamada Leather Charm. Acordaron comunicarse al número telefónico señalado en el periódico y se reunieron a tocar algo con Lars.
Sin embargo, la tocada no dio ningún resultado, debido a la limitada capacidad de Ulrich frente a los tambores, por lo que no se interesaron en él. Meses después, Brian Slagel, amigo suyo, y quién estaba iniciando la disquera Metal Blade Records, decidió sacar un disco compilado de bandas locales que no habían grabado ni firmado con ninguna compañía disquera del área de la bahía californiana, ya que la escena en dicho lugar estaba creciendo como la espuma y ello representaba una gran oportunidad. Al platicarle Slagel a Lars de su proyectó, éste le rogó a que guardara un espacio para aparecer en el disco, ocasionando con ello la risa de su interlocutor, quién le recordó al baterista que ni siquiera tenía una banda en ese momento. Luego de insistirle y de comprometerse a formar una y entregar la canción en la fecha en que se le indicara, le prometió Slagel guardar un espacio en el disco si es que cumplía su palabra.
Urgido de armar su banda de metal lo antes posible, Lars recordó a los Leather Charm con quienes se había juntado a tocar en alguna ocasión (quienes ahora se habían transformado en Phantom Lord), y llamó a casa de James Hetfield. Al comunicarse con él, Ulrich le preguntó si quería grabar un disco y al recibir de éste una respuesta afirmativa inmediata, Lars puso como única condición que él debía tocar en la banda, a lo que James aceptó.
Con el tiempo encima y los nervios a tope, James propuso grabar una canción que ya tenían avanzada con Leather Charm, la hoy inmortal “Hit the Lights”. Poniendo manos a la obra, la grabaron únicamente ellos dos. James grabó el bajo, guitarra rítmica, y voz. Ulrich, obviamente los tambores. Faltando solo unas horas para la entrega del material, Lars acudió a la ayuda de un musico experimentado y poco ortodoxo para la escena del metal, un Jamaiquino llamado Lloyd Grant, guitarrista de velocidad admirable y buena técnica, con quién Lars empezó a hacer sus pininos antes de siquiera tener una batería en forma. La razón para la cual le buscaron, era para meter los solos de guitarra en la canción, ya que James, aparte de estar muy nervioso, no se sentía lo suficientemente capaz como para crear unos solos de guitarra que debían estar a la altura de aparecer en un disco, y más aún, si aparecerían al lado de las bandas que se estaban haciendo de su nombre en California. Según refieren los fundadores de la banda, no fue tarea difícil para Grant, quien en muy poco tiempo logró crear los solos e insertarlos a la grabación. Una vez que tuvieron lista la grabación, solo faltaba por resolver un último problema. ¿Como se llamaría la banda? Ron Quintana, amigo de Lars y quien estaba por fundar una Fanzine, preguntó a su amigo, meses atrás, que opinión tenía acerca de nombrar a su nueva revista, Metallica.
El baterista le contestó (mañosamente, ya que le había gustado el nombrecito), que no era una mala idea, pero que, para una revista o fanzine, le sugería mejor el de Metal Manía, ya que este último representaba mejor la devoción que sentían los jóvenes a su culto metalero. Lars nunca olvidó el nombre y después de proponérselo a Hetfield, decidieron que se llamarían Metallica a su nueva banda. El logo de la misma fue diseñado por James Hetfield. Listo. La cinta fue entregada a tiempo para ser insertada en primer disco de la gran Metal Blade Records, el compilado Metal Massacre 1982.
En lo que salía el disco a las calles, ahora debían conseguir un bajista y una guitarra líder. Ron McGovney, amigo personal de James y con quién ya había tocado en Leather Charm, ocupó el puesto de bajista sin entusiasmo, ya que empezaba a desarrollarse como fotógrafo. Para conseguir al guitarrista, Lars recurrió nuevamente al Recycler. Respondió al anunció un guitarrista que se presentó ante Ron McGovney (quién había levantado el auricular), como el “mejor guitarrista que hayas escuchado en tu vida”, un ex miembro de la banda Panic, llamado Dave Mustaine. Desde un principio la química no fue la mejor. La egolatría y el consumo de sustancias no ayudaron al pasar los días.
Su primer concierto fue el 14 de marzo de 1982 en un pequeño club llamado Radio City. Asistieron algo más de 70 personas y para la banda no fue una buena experiencia por haber subido a tocar muy nerviosos. Tocaron Hit the Lights y un tema del recién llegado Mustaine, titulado Jump in the Fire. 7 covers, principalmente de Diamond Head, rellenaron la velada.
Su segundo concierto, representó para ellos una oportunidad de oro. Gracias a la amistad de Ron McGovney con Tommy Lee y Vince Neil de Mötley Crüe, éstos intercedieron y consiguieron que Metallica abriera para Saxon el 27 de marzo de 1982 en el legendario Whiskey a Go Go de Los Ángeles, California.
Luego de ese concierto, y de la difusión underground del álbum compilatorio Metal Massacre 1982 que se publicó el 14 de junio de ese mismo año, la banda llamó inmediatamente la atención de Kenny Kane, un emprendedor de la naciente disquera High Velocity, quién decidió costear los gastos de un estudio de grabación para lanzarlos como primer grupo de su sello discográfico.
El 6 de julio de 1982, la banda ingresó al Chateau East Studio para grabar su primer trabajo profesional. Días después, cuando Kane escuchó las grabaciones de lo que originalmente se llamaría Metallica (EP), montó en cólera y le preguntó a Lars la razón por la cual las temas que habían grabado sonaban más a heavy metal que a punk, (como las que recordaba haber escuchado en su show con Saxon), a lo que el joven danés le explicó que, como eran una banda de reciente creación, debían meter covers de otras bandas para hacer más tiempo en su show y que seguramente por eso se había confundido, pero que ellos tocaban metal. Molesto, pero más tranquilo, Ken cometió quizá el mayor error de la industria del rocanrol en la historia. Le dijo que no le interesaba para nada su música y que podían hacer lo que quisieran con esa cinta...
Continuara...

¿Robaron a Saxon en Chihuahua?
Por: Chamuco González
Saxon, una de las bandas fundamentales del New Wave of British Heavy Metal, y cuyo arraigo en el gusto del rockero chihuahuense es mayúsculo, anunció su primera visita a Chihuahua para el día 19 de noviembre del año 2000 en el Bar La Herradura, dentro del marco de la gira de promoción del álbum Metalhead.
Según refieren aquellos que asistieron al concierto, éste se llevó con normalidad, la asistencia fue muy buena y el evento transcurrió sin incidente alguno.
Sin embargo, una desagradable experiencia estaba próxima a sucederle a la banda oriunda de Barnsley, Reino Unido. A pesar de que todo salió conforme a lo planeado y la organización del evento cumplió con sus expectativas, en su estadía en Chihuahua, fueron víctimas de un robo a despoblado (literalmente), por parte de agentes de la extinta Policía Federal, quienes los retuvieron de manera ilegal hasta que el grupo les entregó todo el dinero que llevaban consigo.
Esta vergonzosa experiencia sería inmortalizada por parte de la banda en su siguiente álbum, titulado Killing Ground y el cual fue publicado el 25 de septiembre del año 2001. El track número 9 es la canción “Running for the Border” (Corriendo por la Frontera), cuya letra narra lo sucedido y que se reproduce traducida al español:
“Estábamos parados en la frontera,
Esperando a que llegara el hombre,
No teníamos ningún problema,
Hasta que él inventó uno.
Dijo, tómenlo con calma, tómenlo despacio
Nadie se mueva
Hasta que yo lo diga
Corriendo hacia la Frontera
En México
Llegamos a Chihuahua
Con la caía del sol
Los fanáticos enloquecieron
Todos se divirtieron
Dijo, tómenlo con calma, tómenlo despacio
Tenemos todo el día
Haremos el espectáculo
Corriendo por la frontera
En México
Conocimos a los Federales
Ellos no se querían ir
Así que les dimos mucho dinero
Era toda nuestra maldita paga
Ellos dijeron tómenlo con calma, tómenlo despacio
Nadie se mueva
Hasta que yo diga
Corriendo por la frontera
En México”
Aunque es una gran canción en mi opinión muy humilde, vaya promoción. Que una banda del nivel de Saxon, con millones de fanáticos alrededor del mundo, escriba una canción acerca de cómo fueron asaltados en Chihuahua, nos deja en una deshonrosa posición ante la escena metalera internacional… Pero no los culpo.
Años despúes, y ante la duda de volver o no a Chihuahua por el temor de sufrir un incidente similar al ocurrido en el año 2000, Saxon regresa a dar un concierto el 1 de diciembre del año 2023, esta vez acompañados de Brian Tatler (Lider de Diamond Head y quién venía sustituyendo a Paul Quinn). Un día anterior, al arribar al aeropuerto, elementos asignados a la seguridad de dichas instalaciones retrasaron por mucho la entrega de sus instrumentos.
Alguien cercano a la banda comentó que, bajo el pretexto de no haber pagado un impuesto inexistente, era que las autoridades retrasaban la entrega del equipo. Seguramente vieron güerito y cachetón al que canta, y dijeron - Estos sí comen con manteca.
Al parecer habrían insinuado agilizar la entrega del equipo a cambio de una “propina”. Al ver que no lograrían ver cumplido su deseo, puesto que no existía el “impuesto” que pretendían cobrar y que ya varias personas tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, después de 2 horas y media aproximadamente, les fue entregado su equipo y por fin, Saxon se pudo retirar a su hotel.
Mientras estábamos en el aeropuerto, tuve la oportunidad de conversar con Biff Byford y Nigel Glockler acerca del incidente del año 2000 y lo de lo que estaba sucediendo en ese momento, quienes entre molestos y nerviosos, comentaron que no comprendían la razón de porque si ellos solo venían a alegrar a los metaleros de Chihuahua, las autoridades en lugar de hacer cumplir la ley y promover la cultura, ya en una ocasión, hace 23 años, les habían quitado todo su dinero y, en esta otra, estaban viviendo algo que aunque no igual, sí parecido a los hechos que inspiraron Running for the Border. Me dio muchísima vergüenza, y solo atiné a decir la excusa pendeja de que muy probablemente las personas que participaron en ambos desafortunados eventos, no eran oriundas de Chihuahua. Afortunadamente al día siguiente Saxon tocó en el Salón Pistoleros, dando aquella noche una verdadera cátedra de Heavy Metal a los rockeros chihuahuenses que acudimos al concierto. No mencionaron nada de lo ocurrido en sus 2 vistas. Que vergüenza.