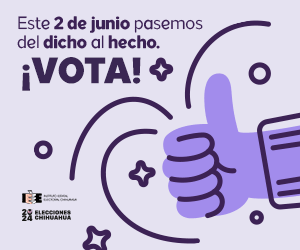Por Osbaldo Salvador Ang.- La historia empezó ese día, en que compré, en la Feria del Libro, instalada sobre la Plaza de El Angel, las enormes carpas de color blanco, que como elefantes poblaban la explanada, los cuentos completos de Julio Cortázar.
No sé porqué pagué su precio, tal vez por el bajo costo de los tres tomos, porque, desde hacía largo rato, había renunciado a leer literatura, bajo el argumento periodístico que la realidad supera a la ficción.
No señalo monto de años, porque la memoria suele no solo traicionar la verdad, sino acomodar a conveniencia de su amo las cifras, para que éste pueda contar la historia de una manera que impacte en los oídos del escucha.
Pero sí hacía centenares de libros, estoy seguro, -es más fácil medirlo así- que solo leía temas de historia, derecho y política, a fin de disfrutar, estudiar e informarme del acontecer actual y, a la vez, aprovechar los contenidos para escribir algo de actualidad en el portal.
Desestimé la literatura por pensar en su irrealidad, la incongruencia de sus relatos, historias repetitivas y por el sórdido mundo y ambiente en que se desenvuelven muchos escritores, que suelen ser blof, aparentes, demagógicos y miméticos como solo ellos saben serlo.
Sobretodo, me molestaba que por falta de una buena historia qué contar, de un real estilo con qué escribir y de la ausencia de esa aptitud que solo obsequia natura, se creyera, inconscientemente, que verborrear un texto y atrapar en el aire una o dos frases rítmicas y sonoras, fuera hacer literatura.
Así que, empujé los tres tomos de la obra cuentística de Cortázar, otro ché, el bueno, creo yo, en un pequeño librero, en donde quedaron atrapados entre libros de derecho, y me olvidé de sus amarillentas páginas, de hojas graneadas, quizá por ser papel reciclado, pues no hallaba otra razón para que fueran tan baratos. Hasta que las cosas cambiaron repentinamente.
Antes de ir al cine, comprar un libro, ver una serie en netflix o emprender cualquier lectura, me cercioraba de que fuera una anécdota basada en la historia, en un hecho real, porque consideraba -¿valores periodísticos? ¿valores jurídicos?- que constituía un desperdicio gastar dinero y tiempo en obras producto de un solo autor, cuando la realidad y la historia representan un estado de cosas en el cual todos jugamos, sin voluntad o con ella, en la construcción del momento.
Otro día terminé de leer Margarita mi Historia, que había comprado en Sanborns, cuyas páginas terminé por mera disciplina y hábito de concluir una lectura una vez iniciada y, dos o tres más, al siguiente fin de semana, acabé con Yo Soy la Dueña, de Sanjuana Martínez, reportera de Proceso. Con náuseas, estuve a punto de auto obsequiarme un diploma por no parar de leer esos bodrios, de llamativas portadas y degradante contenido, además de alto precio.
La Margarita parece que cerró los ojos y olvidó la historia al escribir su libro, o tal vez vivió en calderolandia en donde todo era perfecto e iba en ascenso, como si México tuviera como destino el paraíso; el de Sanjuana no es más que un rompecabezas de las llamadas revistas del corazón, sin nada de investigación, nada de datos nuevos, nada de información exclusiva y con un toque de misoginia femenina (¿existe?), enfocado el texto a dañar a la mujer más que al personaje o al político.
Así que bajé por un vaso de agua y recordé los tres tomos, baratísimos, de los cuentos completos de Julio Cortázar; no me animé siquiera a leer el índice, así que empecé a hojear el primero y, sin darme cuenta, ya estaba sobre el prólogo, que hizo, por cierto, el peruano Mario Vargas Llosa, a quien yo ubicaba como un escritor de derecha, anticortazariano y ególatra, muy alejado, años luz, -excepto por Los Jefes- de los argumentos y de las historias del pibe argentino.
Vi una prosa ágil, sonora, florida, plena de colores, a lo largo de varias páginas, siempre con un dejo de crítica y, decía yo desde mis 18 años, con sal de envidia, estilo Saliery con Mozart, según aquella película del talentoso músico. Sin embargo, a la mitad del texto y, sobretodo al final, me entró un encabronamiento, del (verbo encabronar, claro), por la narrativa que hizo Vargas Llosa de su querido maestro, amigo, tutor literario y compañero de labores de traducción, Julio Cortázar.
Primero dijo que envidiaba su relación con Aurora, el matrimonio perfecto, definió, para después regocijarse por una carta de Julio que le enteraba del divorcio; luego, le describió como un demente, total, en las manifestaciones del 68 en París, junto a las barricadas y el fuego en los barrios de la llamada Ciudad Luz, con un Julio que repartía volantes a sus cincuentas. Al final de su texto, ya divorciado de Aurora el escritor argentino, narraba un momento en que, loco, de remate, Julio Cortázar hablaba incoherencias sobre mariguana, música y revolución. Parecía que, después de muerto, Vargas Llosa se desquitaba de alguien que, en vida, fue muy superior, sin siquiera molestarse en fijarse en eso, por supuesto, y a quien le clavaba una banderilla sobre el rostro en el ataúd, por no poder hacerlo en vida.
La imagen de ese prólogo me persiguió días, semanas, y meses. Me hizo sentir que regresaba a los 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, tal vez, a la década de los ochentas, cuando estudiaba Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y Julio Cortázar y Gabriel García Márquez eran íconos de la literatura revolucionaria, como pudieran ser para los sesenteros y setenteros El Ché Guevara y Fidel Castro. En mi caso, recordé, primero que nada, la obra maestra de Rayuela y la profunda zambullida que representaba su lectura al meterse al mundo de Julio entre La Maga, Oliveira y todos los personajes que componen ese universo. El Libro de Manuel, Los Premios, El Perseguidor -tal vez mi cuento favorito, o novela corta, qué importa el género literario en Cortázar- y una cascada de cuentos, como La Autopista del Sur, Queremos tanto a Glenda, Octaedro, La Noche Bocarriba, La Isla a Mediodía, Cambio de Luces y Todos los Fuegos el Fuego, qué bárbaro, tan solo de recordar parece uno volver a la juventud, o regresar al pasado en un santiamén, en esos días de noches largas en que el amanecer entraba por la ventana como un túnel de luz para anunciar el fin de la lectura.
¿Qué hacer contra el irrespetuoso y envidioso Mario Vargas Llosa? Pues nada, porque al final de cuentas, soltaba su veneno en forma de opinión. Así que, un saludo de la porra, estilo chilango, cumplía con el ritual chihuahuita, una rayada de madre, una expresión de rechazo, aún a sabiendas que nunca estaría enterado de loo y que, en su caso, poco le importaría qué pensara de su prólogo un lector provinciano.
Así que, cuando menos pensé, tenía en mis manos el libro Bestiario, el primer conjunto de cuentos que publicó Cortázar, que representa sin lugar a dudas la introducción a su literatura. Si existiera una licenciatura o especialidad sobre este autor, debería haber, en el primer semestre, a fortiori, una materia que se debería llamar Introducción a la Literatura de Julio Cortázar, cuyo programa por necesidad sería estudiar los cuentos de este volumen.
Bajo la luz de la lámpara, en plena noche, las 22 horas, con la quietud de la jornada que ha concluído y el inminente descanso, ese puente oscuro entre un día y otro, abrí sus páginas, mientras parecían revolotear, a un lado, los libros de Memorias, de Gonzalo N Santos, Brevísima Historia del Tiempo, de Stephen Hawkins, y varios más que ocultaban su rostro entre los otros, tal vez olvidados, marginados y maltratados por algún contenido no llamativo, o simplemente esperando turno.
Embrujado por su narrativa, me metí a la Casa Tomada (¿quiénes son los perturbadores ocupadores que desplazan a los temerosos ocupantes? ¿fue una metáfora sicológica del peronismo esta anécdota? ¿por qué abandonan su propiedad los hermanos y no luchan por su casa?), y luego seguí con Carta a una señorita en París. Solo a Cortázar se le habría ocurrido pensar que un joven pudiera vomitar conejitos y ponerlos sobre la palma de su mano, al grado tal de la desesperación que, al final, los tira por la ventana y el narrador tras los animales, en un suicido más destrampado que cualquier auto inmolación, entre paréntesis, por así decirlo, solamente por llamar de alguna manera, normal.
Seguí con el Diario de Alina Reyes (Lejana), ese extraño cuento, alucinante, en donde la realidad parece irreal y el sueño se confunde con la imaginación, sin percibirse una trama lógica, pero con una hechizante narración que obliga a leerle de un solo jalón; qué decir del relato de magia urbana de Omnibús y del terrorífico cuento de Cefalea, en donde Cortázar inventa los animales conocidos como manscupias y el recetario de medicamentos, enfermedades y dolencias, que producen risa, misterio, desconcierto y gozo por la imaginación extrema.
Traté de concentrarme en hallar un elemento común en la narrativa de Julio Cortázar, que hubiera impregnado todos sus cuentos y todas sus novelas; un rasgo que pudiera definir esa sensación que se respira al leer su obra; angustia, pensé, es la sustancia que colorea sus anécdotas; es la sensación que penetra el alma al recorrer el hilo de trama y caminar las huellas de sus personajes. Es la pintura que anima a Oliveira, a los hermanos de la Casa Tomada, la que atormenta a Jhonny El Perseguidor y, en fin, a todos sus personajes. Pensé en releer su vasta obra, no solo devolver las páginas de los cuentos de Bestiario, sino todos sus libros, pero en eso recordé que debía escribir mi pódium y cumplir la entrega semanal para ser publicada el sábado a primera hora; además, un ejecutado en las primeras horas del día, una rueda de prensa con políticos tempraneros y una gira del gobernador, volvieron a plantar los pies sobre la tierra y obligan a estar, acá de este lado, en donde el mundo es la noticia, simple y llana, así como la es.

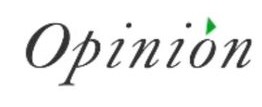



![[¿Será cierto que la Municipal controla toda la malandreada en Juárez?]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/25/D30pZMmb2rP4kog1.jpg?v=3)