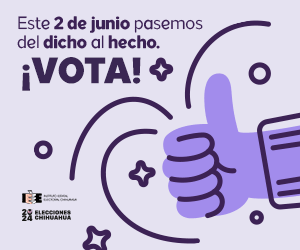Por Héctor Felipe Ramírez Núñez
La imagen de la diosa lo asaltó durante la cena. La sintió como un abrazo de musa repentino y puro; una inspiración de esas que a menudo resultan en un cuadro de uno por uno y medio.
A los artistas les sucede con frecuencia. Él desearía que le sucediera con bastante más frecuencia. Los “contratos” no pasaban de acuerdos verbales y el bolsillo se llenaba de agujeros.
–Haz un cuadro bueno. –le dijeron. –Se te da, necesitas ponerte a trabajar.
Pero esta vez fue diferente. Abandonó su cena, y la inspiración –ella, la diosa– le guió hasta el taller. Tomó el primer lienzo que encontró y lo acomodó en el caballete. No pasaron ni dos horas antes de que se hiciera presente en su dibujo, a través de miles de estocadas de grafito y algún permiso del borrador.
Dibujó un ancho y profundo pasillo, custodiado por tres columnas a cada costado. Las cúpulas formaban arcos en el cielo. No había parroquianos en esta iglesia. Al fondo estaba ella, nada más; una amazona desnuda e imponente, con los ojos negros fijos en su autor. Detrás, nada. Sólo el interminable pasillo cuyo fondo era oscuro e invisible.
El dibujo era buenísimo. Sin embargo, una sensación de incertidumbre acompañó al artista el resto de la noche. No podía cerrar los ojos sin que el rostro de la diosa se imprimiera en su cerebro. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? Se formulaba estas preguntas al principio, pero gradualmente las iba reemplazando… Ya no era el quién ni el dónde, sino el qué. Su respuesta se hallaba detrás, oculta en la oscuridad del pasillo.
Pasó el resto de la noche en su taller, dibujando incontables reproducciones del mismo cuadro en distintos ángulos, siempre intentando dibujar aquello que estaba detrás de la diosa. Las caderas y las largas piernas terminaban bloqueándole el paso. Los serenos ojos siempre apuntaban al mismo lugar, a los ojos del dibujante, sin importar dónde se situara.
La mañana lo sorprendió haciendo trazos. Sus manos se llenaron de ampollas y muchos lápices se agotaron. Se vio rodeado de muchas versiones de la misma mujer, de los mismos ojos negros.
El cansancio, la tensión y la maldita duda ejercieron la presión suficiente para que el artista tomara una resolución. Encendió un cigarro, cosa que intentaba dejar de hacer. Se abrigó y salió de su casa.
Chihuahua se cubrió de frío y agua. La lluvia arreciaba. Él apretó el paso, evadiendo los lagos y riachuelos formados en la geografía del concreto. Tenues rayos de sol se colaban por los pequeños espacios de cielo que las nubes no lograron cubrir. El artista levantó la mirada y se le antojó el asomo de un dios. De una diosa.
Un par de torres lejanas, cubiertas con redes de acero gris, irrumpieron en el paisaje. Las ansias de dibujar lo invadieron; en su mente, un lienzo virgen lo incitaba a tomar el lápiz y comenzar a hacer trazos negruzcos y grisáceos.
Pero no estaba en su taller, estaba cruzando la calle y el claxon de un auto a exceso de velocidad lo sacó del trance. Un paso más y hubiera concluido su aventura convertido en un amasijo de vísceras y sangre en el empapado concreto.
La diosa siguió asomándose desde su escondite, detrás de las torres aceradas y por encima de aquella nube infinita, y él creyó con devoción que ella lo salvó de morir.
Llegó al otro lado de la calle, donde se resguardó del agua en la entrada de un lujoso estacionamiento. Se abotonó el abrigo y exhaló un cálido vapor sobre sus manos heladas. Las gotas tamborileaban una melodía desigual en el asfalto. Se recargó un momento en la pared para recuperar parte del aliento que perdió la noche anterior.
Desde ahí deseó que ella asomara su fisionomía desde el cielo, que devolviera el brillo al atardecer. Pero eso no ocurrió. Se armó de valor para reanudar la marcha. Corrió, sacudiéndose los empapados cabellos con el antebrazo y buscando el rayo de luz detrás de la torre, cada vez más cercana, pero ahí ya no existía nada más que el matizado gris del cielo.
La forma puntiaguda de las torres le amenazó de pronto con írsele encima. Corrió hasta alcanzar resguardo bajo los relieves de un pórtico, y entonces se dio cuenta: estaba en la Catedral. Una sensación de sueño esporádico lo obligó a parpadear pesadamente. Recargó todo su peso en las altísimas puertas y su ropa escurrió agua y confusión.
Su corazón latió a un ritmo acelerado, poseído por un magnetismo ferviente y místico. Las puertas cedieron ante el cuerpo del artista, que cayó en el vestíbulo de la Catedral.
Se levantó rápidamente para asegurarse de que nadie lo había visto caer. Escuchó el murmullo colectivo de la misa en proceso y no supo qué hacer, ni para qué se molestó en ir hasta allá.
Se reprochó el dejarse llevar por el imperio de la emoción; debería estar en casa, aprovechando la inspiración para conseguir un triste cheque que le templara el hambre.
Se internó en el templo para fingir demencia y mezclarse con la gente, pero ya era tarde. Los parroquianos comenzaban a irse en paz. Se sentó un momento para esperar a que el recinto se vaciara.
Vio la arquitectura y no tuvo dudas de que era la misma de sus dibujos.
Una figura lo distrajo. Era una mujer sencilla, envuelta en un gabán, que caminaba por el pasillo en dirección a la salida.
El contacto visual fue mínimo, pero suficiente para percibir los ojos negros de la mujer. Él se sintió envuelto en un abrazo de musa, repentino y puro. Entonces lo supo.
Sonrió. Se levantó para ir tras ella y preguntarle su nombre. O tal vez no.
–Detrás de ti, estaba yo. –se dijo.

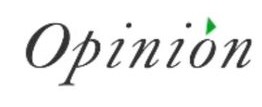



![[¿Será cierto que la Municipal controla toda la malandreada en Juárez?]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/25/D30pZMmb2rP4kog1.jpg?v=3)