
Por Fernanda Espinoza
No la había visto en los pasillos entre clases. La estaba buscando porque sentía que debía darle el pésame, a pesar de no haber ido ni al velorio ni al entierro, ni haberla visto desde hacía una semana, cuando se enteró que el abuelo de la muchacha había fallecido. Ahora sentía vergüenza y aún no estaba seguro de si ese era el lugar para decir condolencias, o si ella no se pondría mal cuando le recordara a su abuelo muerto.
Decidió esperar hasta el descanso para buscarla, y la encontró sentada en la vieja banca de madera que estaba a un lado del aula de pintura. Estaba sola, leyendo un libro sin mirar nada más que las páginas. A Diego le llamó la atención el suéter negro que traía puesto sobre la playera blanca del uniforme, y que no estuviera sudando con el calor que hacía en la primavera de Chihuahua; le extrañó su cabello escueto y quizá escaso, y la rapidez con que pasaba las hojas.
Comenzó a dudar de nuevo. Pero tenía que darle el pésame, porque ella había sido su amiga y eso lo comprometía. Se le acercó en silencio y se sentó junto a ella.
−Ana…– dijo solo su nombre, sin saludarla. Ella no respondió, sus ojos se detuvieron un momento entre los renglones y luego volvieron a repasar las palabras.
−Perdón por no ir al funeral – continuó él, pero la muchacha seguía sin voltear a verlo. Él se giró un poco hacia su derecha, como intentando verla de frente. Se quedó así un tiempo, viéndola mover los ojos rápidamente como retando a la página, y no sabía si ella lo ignoraba a propósito o realmente no lo había escuchado. Diego no sabía qué pensar, ni entendía si sentía lástima por ella o no sentía nada porque él no había perdido a nadie. No podía imaginarse cómo sería, ni qué estaba sintiendo ella en ese momento. Se quedó sentado allí, al lado de Ana, sin hablar. Cuando el receso acabó pensó en irse, pero la joven no se movió; él no quiso dejarla sola.
−No me di cuenta de que no estuviste allí −le dijo ella secamente. Él no supo qué responder.
−No importa –siguió ella.
− ¿Cómo estás?
−No sé…creo que bien.
Diego notó que ella le respondía, pero seguía leyendo, no lo miraba. De nuevo se quedó en silencio por un rato. Estuvo pensando en ella, en lo callada que estaba, sumida en su libro. Ahora se veía tan diferente de cuando se conocieron. No recordaba que aquella vez Ana hubiese estado tan callada, no podía recordar si alguna vez se había quedado sin nada que decir. Tal vez le había afectado mucho la muerte de su abuelo. Pensó que tal vez es eso lo que deja la muerte cuando pasa: silencio. Diego no había perdido antes a nadie, un familiar ni un amigo, estaba como seco, incapaz de sentir verdadera empatía por ella. Tampoco sintió que debiera fingirla. Él no la entendía, y sospechó por un momento que ella misma lo sabía. No le había extrañado su ausencia en el funeral. Lo absurdo era que había ido a buscarla y estaba allí a su lado, como si entendiera lo que le había pasado.
− Había venido a darte el pésame −dijo de repente.
−¿Para qué? –le respondió ella –esas cosas ya nadie las hace. Ni sirven de nada.
El tono seco de Ana extrañó a Diego. Había pensado que ella se iba poner a llorar, pero no estaba triste, estaba molesta.
− No quería ir al entierro, –siguió ella – tuve que ir. Fui porque era el funeral de mi abuelo. Fui porque mi abuela lloraba. Pero yo no. Ni lloré cuando la tierra le cayó encima. ¿Has llorado en un entierro, Diego? – él negó con la cabeza, nunca había ido a un entierro. Ella había dejado de leer pero seguía sin verlo a la cara, continuaba hojeando del libro y tocaba las letras como un ciego leyendo braille. Pero Diego no dijo nada, sólo movió la cabeza porque sabía que Ana ya conocía la respuesta. Ana lo conocía a él.
− La gente llora mucho en los funerales. Lloran cuando velan a los muertos, cuando rezan el rosario. Lloran cuando ven a los hijos, a los hermanos, a los nietos quedándose solos, y ellos lloran su propia soledad. Mi papá lloró tanto. Yo no podía ver a mi abuela, hincada, rezando, deshaciéndose. Pero yo no lloraba.
Diego la escuchaba y no entendía. Sabía que nunca la había entendido, por eso se habían alejado. Pero algo bueno debía de quedar, porque ahora estaba allí, con ella. Y no la entendía pero las palabras de Ana se iban quedando en su mente, se iban incrustando en algún lugar raro dentro de él, y aunque olvidara las letras, como seguramente lo haría, las palabras ya estaban allí dentro, en su lugar. Sabía que Ana hablaba con él porque aunque no la entendiera, la escuchaba, la sentía.
−¿No lloraste ni una vez? –le preguntó Diego.
−No. Ni cuando lo velamos, ni cuando lo enterramos. Pensé que quizá lloraría después, pero no puedo. ¿Sabes por qué llora la gente cuando alguien muere? Porque tienen que despedirse. Van a los funerales a despedirse del muerto, pero uno sólo dice adiós cuando espera que alguien vuelva. Yo sé que mi abuelo no va a volver. Porque lo sepultamos. Lo dejamos allí. Nos fuimos del panteón y cuando quise volver mi papá me agarró del brazo, y entonces me dijo que ya no era él, que lo que habíamos sepultado ya no era mi abuelo. Y tenía razón. ¡Pero él ya no era mi abuelo desde antes de enterrarlo! ¡Y nadie se había dado cuenta! Nadie lo dijo. Yo lo vi antes de que muriera. Habíamos ido a su casa porque todos sabíamos que no le quedaba mucho. Yo fui a ver a mi abuelo, pero cuando llegué él ya se había ido. El cáncer se lo había llevado y sus ojos seguían abiertos pero ya no estaba vivo. Era como un muerto al que olvidaron cerrarle los párpados. Pero solamente yo me di cuenta. Lo supe porque no sonrió, porque cuando mi abuelo me veía se reía, y ese día no. Ese día ya no me sonrió. Fue la única vez que lo lloré.
Diego calló al escucharla. Y entonces supo por qué ella tampoco hablaba. Y ahora estaba seguro de que la muerte no deja lágrimas cuando pasa, deja el silencio.
−Aunque… hubo un momento –dijo ella luego de estar callada unos minutos. -Me acerqué a la caja, a dónde habían puesto lo que quedaba de mi abuelo. Lo vi. Estaba muy quieto, y la caja era tan pequeña. Dudé. Y cuando lo enterramos quise volver pero ya no me dejaron regresar, me dijeron que él ya no era mi abuelo y tal vez lo creí. Pero seguí pensando en lo tranquilo que se veía, como antes, cuando se acostaba a dormir. Había vuelto a ser él. Y otra vez solo yo me di cuenta, pero no lo dije.
Ana calló por un momento. Levantó la vista del libro.
− ¿Sabes qué creo? –dijo, mirándolo al fin a los ojos –creo que se durmió y no nos dimos cuenta. Creo que tanto esperábamos ya que se fuera, que cuando cerró los ojos, nosotros lo enterramos. Al menos, cuando el cáncer me consuma a mí también, cuando cierre los ojos, alguien más pensará que estoy muerta. Y tampoco por mí regresarán.
Él la miró, ella volvió a quedarse en silencio. Instintivamente, Diego la abrazó por última vez. Y cuando se iba miró la mano con la que había acariciado el cabello de su amiga, y vio un mechón de aquél pelo oscuro enredado entre sus dedos. Ésa fue la única vez que Diego lloró.

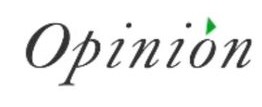



![[Lo que faltaba; migrantes intentan secuestrar a conductora Uber]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/26/biUIvfolHgky6dYA.jpg?v=3)

















