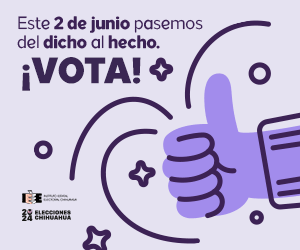Por Enrique Gurrola Ontiveros
Los pájaros poco a poco se animaban a cantar y el cielo iba aclarándose de un negro profundo a un azul prusiano que ya permitía distinguir por la ventana las irregulares y oscuras formas de los cerros.
No había dormido nada. Haciendo remolinos entre las cobijas se había resignado a que la preocupación no lo dejaría dormir, por lo que al escuchar aquellos primeros trinos, decidió levantarse dejando por la paz sus vanos intentos por conciliar el sueño.
Salió de su casa para mirar de nuevo entre la fresca y parcialmente oscura mañana el motivo de su preocupación, “a lo mejor no debí comprar carro todavía” era lo que se decía constantemente. Le había tomado bastante tiempo reunir el dinero suficiente y ahora no contaba con mucho efectivo. Si llegara a meterse en algún aprieto se vería forzado a venderlo de manera urgente y a menor valor.
Pero la preocupación ante la posibilidad de ver reducido aquello que tanto trabajo y tiempo le había costado obtener, contrastaba con el placer que produce la sensación del progreso. Nunca antes había tenido automóvil propio y ahora no tendría que lidiar más con el horroroso transporte público de la ciudad e incluso podría viajar hacia su pueblo y visitar a su familia que seguramente estaría orgullosa de ver que su trabajo honesto iba rindiendo frutos lentos, pero de gran valor.
Se subió al auto, se sintió emocionado y confortado en sus duros y fríos asientos, tocó y observó detenidamente el volante, la palanca de velocidades y cada uno de los componentes del tablero y las vestiduras de las puertas, aspirando, casi bebiéndose, el olor que los interiores emanaban al cual aún estaba lejos de acostumbrarse.
Fue entonces cuando por fin se relajó… apartó su pensamiento de la zozobra y finalmente se quedó profundamente dormido.
Los periódicos y su familia le mantenían al tanto de los peligros y la impune violencia que se vivían en las regiones serranas de Chihuahua por donde se encontraba su pueblo natal. “En la ciudad las cosas no son muy diferentes” era lo que pensaba al enterarse de los acontecimientos recientes ya sin inmutarse. Probablemente esa idea le había hecho olvidar su sentido de precaución, que no recordó hasta el momento en que vio a un hombre con un arma larga tan sólo unos kilómetros antes de llegar a su pueblo haciendo una seña para detenerlo.
Probablemente iba distraído. Sólo al orillarse notó a los otros hombres armados que conformaban el improvisado retén.
El hombre que le había marcado el alto, empezó a atiborrarlo de preguntas antes de que el vidrio de la ventana del piloto estuviera completamente abajo. “¿A dónde se dirige? ¿De dónde viene? ¿Qué viene a hacer acá? ¿Qué lleva ahí? Observándolo inquisitivamente a través de una capucha negra que le cubría buena parte del rostro indígena no por temor a mostrarlo, sino porque hacía frío.
Mientras los otros hombres inspeccionaban detalladamente el vehículo, recordó un libro que había leído recientemente que hablaba sobre bandidos durante uno de los periodos en que Santa Anna fue presidente. Le dio gracia imaginar a aquellos bandidos pre revolucionarios revisando los carruajes que pasaban por los caminos que celosamente vigilaban durante horas, del mismo modo en que ahora aquellos hombres revisaban el suyo, “nada ha cambiado desde entonces” pensó.
El hombre de rasgos indígenas que resultaba imponente por la fiereza de su mirada y por el arma que llevaba, si bien no por su corta estatura, escuchaba atentamente sus respuestas y observaba el vehículo mientras pensativamente iba formulando una que otra pregunta.
El tiempo, en cada pausa del hombre armado y encapuchado, se sentía demasiado largo. Quería saber qué ideas pasaban por aquél, tan pensativo. Sentía miedo y paradójicamente también deseos de sonreír ante el curioso hecho de que su situación le llevara a pensar en aquel libro de bandidos.
Iba recordando más y más fragmentos del mismo, tan pletórico de similitud con lo que estaba experimentando. Se maravilló al pensar en el autor que en sus extensas obras escritas por allá de mil ochocientos y tantos ya narraba circunstancias que seguirían presentándose con curiosa precisión casi dos siglos después y entendió finalmente que cualquier preocupación era infundada pues la historia enseñaba que cualquier apego material, cualquier deseo de progreso, estaba y estaría siempre a merced de los bandidos que en el libro que había leído se hallaban protegidos por los propios gobernantes.
El pequeño error que había cometido de no prever la situación que estaba viviendo seguramente no le sería perdonado. Lo mejor era tomar la situación con calma y, de ser posible, hasta con buen humor.
Ni la nueva calma, ni el buen humor, probablemente tampoco sus pensamientos, pasaban desapercibidos ante la oscura mirada de los rasgados y fieros ojos del encapuchado a quien solamente le quedaba una pregunta por hacer:
-¿De quién es el carro?-.
-Era mío, ahora es de usted- respondió desabrochándose el cinturón de seguridad.

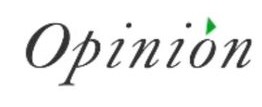



![[Lo que faltaba; migrantes intentan secuestrar a conductora Uber]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/26/biUIvfolHgky6dYA.jpg?v=3)