
Por Fernanda Espinoza
Cuando su esposo la dejó en aquella casa, a Isabel le volvió la sensación de no querer estar allí. Le había dicho a su marido que no la acompañara, porque también él odiaba aquella casa vieja. Pero esa sería la última vez que estaría allí: después de terminar con lo que debía hacer, regresaría a Chihuahua, y no volvería a Jiménez otra vez. Tal vez fue eso lo que de verdad le dio a Isabel el impulso para regresar a aquella casa.
Al abrir el zaguán el niño se abrazó a sus piernas, ella lo levantó en brazos.
-¿Qué pasa, Demian? ¿Mh?
Notó que estaba temblando.
-¿Tienes frío?- Le dijo mientras acariciaba el cabello rizado de su cabeza pequeña.
Ella dejó al niño en el suelo y le puso un suéter negro, con la figura de un tigre estampada en la parte izquierda del pecho. A Demian le gustaban los tigres.
Isabel se quedó de pie, en la puerta de la casa, con su hijo en brazos. Adentro había esa frialdad que llena los vacíos, los huecos; ese olor a polvo y humedad que queda cuando la soledad se acumula.
La casa estaba vacía desde hacía dos años. Apenas cinco meses atrás Isabel había decidido venderla, y por fin, con la ayuda de un amigo, la casa se vendió. Ahora debía limpiar aquél lugar antes de entregarlo. Isabel registró el zaguán desde el filo de la puerta. Moviendo la cabeza lentamente, dio la vuelta al cuarto, observándolo. Vio las cuatro puertas que conectaban con las habitaciones, vio que las esquinas de las paredes estaban cubiertas de telarañas, se sintió envuelta en ese desagradable olor de la suciedad de los años y de los vejestorios.
Finalmente, Isabel tuvo que entrar. Cerró la puerta tras de sí, abrió la reja que daba al patio y dejó que el aire de afuera penetrara en la casa y se mezclara con el ambiente viciado que había dentro. Al menos afuera, el sol calentaba. Demian quiso salir al patio e Isabel lo siguió. Estaba todo lleno de hojas y basura, alguna ropa vieja, casi negruzca, manchada de polvo y tierra estaba tirada en mitad del terreno. En la esquina izquierda, al fondo del patio, estaba un nogal enorme, con lo que había sido un follaje abundante regado sobre su base. Por entre las raíces que sobresalían, las nueces podridas que nadie recogió formaban pequeños bultos por entre las hojas caídas. Era un árbol que en sus buenos años presumía su robustez, y ahora todavía provocaba envidia la fortaleza de aferrarse a un suelo abandonado y estéril.
Por fin, Isabel decidió comenzar por los cuartos, que conservaban todavía los colchones. Toda la casa conservaba prácticamente todo, como si alguien aún viviera en ella. Pareciera que el tiempo se había estancado en ese lugar, como si se hubiese muerto allí, y la podredumbre, frustrada porque el tiempo la abandona, fuera en esa casa una presencia aletargada, pero obligatoria. Polvo, polvo, polvo. La vejez de aquél lugar estaba cubierta de polvo.
Demian comenzó a estornudar mientras su madre limpiaba. Ella se asustó un momento, pero poco le importó a él, que siguió parado en la mecedora vieja, balanceándose de atrás para adelante con exagerada rapidez, riendo de vez en cuando.
− Ya párale, Demian. Te vas a caer. – repetía Isabel esporádicamente. Demian seguía meciéndose.
Al rato, el niño se aburrió y salió del cuarto. Su madre le escuchaba a lo lejos, tal vez jugando, mientras ella seguía limpiando muebles, sacando basura, deshaciéndose de sabanas y cobijas viejas. Y todo seguía oliendo a cigarro. Todo seguía oliendo a su abuela.
Isabel ya estaba harta, y aún no terminaba con la mitad de lo que debía hacer. Se había cansado de esa casa, como el niño de la mecedora. Se sentía fuera de lugar, como si invadiera la casa, o quizá era la casa la que la invadía a ella. Lugar sin recuerdos, aquellos cuartos acosaban la memoria de Isabel. Caminaba por los espacios y los reconocía, pero no se acordaba de nada, nada que hubiese hecho mientras estuvo allí; no tenía recuerdos de su abuela, pero las flores artificiales que había en las habitaciones, la sala, en el zaguán, no habían pertenecido a peor decorador que ella. Esas flores horrorosas que son de mentira y que seguían impregnadas con ese olor a humo de fumador avejentado y necio.
Isabel pensó en tirarlas a la basura. Pero no lo hizo. Lavó los jarros y lavó las flores, barrió el polvo y dejó lo ceniceros vacíos y traslúcidos en su lugar. Ya no tenía que hacer nada por su abuela, por esa señora, que ahora sería problema de alguien más. Ella y sus insoportables flores.
− Quiero papa, mamá – le dijo Demian, jalándole la blusa para llamar su atención.
− ¿Tienes hambre?
Cuando entraron en la tienda, la mujer que los atendió reconoció a Isabel de inmediato. Le dijo que era bueno verla, le preguntó cómo estaba su esposo, y le preguntó por qué había vuelto. Isabel, que no recordaba el nombre de aquella mujer, ni tampoco tenía ganas de hablar con ella, se limitó a decirle que acababa de vender la casa.
− ¿Viniste a recoger las cosas de tu abuela? ¿Qué vas a hacer con ellas? – le preguntó.
−No vine a recoger nada. No quiero nada de esa casa.
Mientras Isabel salía de la tienda con el niño tomado de su mano, se dio cuenta de que la mujer la seguía viendo, a través de la ventana que estaba al costado del mostrador. La miró a los ojos y le transmitió una sensación muy extraña. Isabel se dio cuenta de que era una mirada de lástima. No era la primera vez que alguien la miraba de esa forma. Aún después de dos años, todos en el pueblo sentían lástima por Isabel, la nieta de Consuelo.
Llegaron a la casa, y ella sentó a Demian en uno de los sillones de la sala, que acababa de limpiar. Le abrió la pequeña botella con jugo de mango, abrió también el paquetito de galletas de chocolate, y se sentó junto a él. De vez en cuando, el niño le ofrecía a su mamá una galleta, un trago de su jugo. Isabel pensó que había enseñado bien a su hijo. Con su mano derecha, mientras el niño seguía comiendo, ella le acarició el cuello, el lado izquierdo del pequeño cuello de Demian; el lunar que tenía en su nuca, igual al de su papá. Demian se parecía a su papá desde que nació. Ella le quería mucho más solo por eso.
Isabel quería tanto a Demian que nunca lo había llevado a esa casa. Nunca, hasta ese día, porque era la última vez, y cuando el niño creciera, ya no lo recordaría. Sentada allí, junto a su hijo, Isabel de pronto recordó el día en que había dejado la casa, cuando su abuela, la fumadora Consuelo, la había echado de allí, por estar esperando a Demian. Nunca supo si su abuela se había arrepentido o no, pero no importaba, porque ella había muerto hacía dos años, sola.
Demian seguía dando pequeños sorbos a su jugo de mango. Isabel se levantó, le dijo al niño que podía jugar adentro, pero que no saliera. Luego le acarició los rizos negros. Mientras limpiaba la cocina, escuchó el ruido de la madera vieja de la mecedora tronando violentamente. Demian reía. Y entonces, el golpe. Estaba segura de que había escuchado un golpe sordo. Y luego la risa se calló. Al dejar de escucharla, Isabel se asustó. Se encaminó al cuarto apurada, pero no llamó al niño. No quería entrar. Isabel no quería entrar al cuarto donde encontró a su hijo en el suelo, bajo la mecedora, con un golpe en la cabeza que no le había dejado gritar. Demian dejó de reír ese día, el día que Isabel había dejado de hablar.

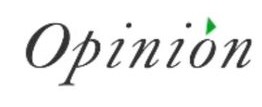



![[Lo que faltaba; migrantes intentan secuestrar a conductora Uber]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/26/biUIvfolHgky6dYA.jpg?v=3)
















