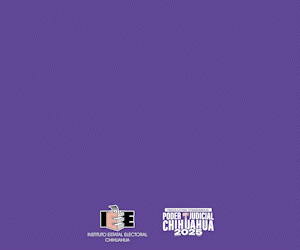Hidropolítica del despojo: cuerpos, fronteras y memorias en disputa
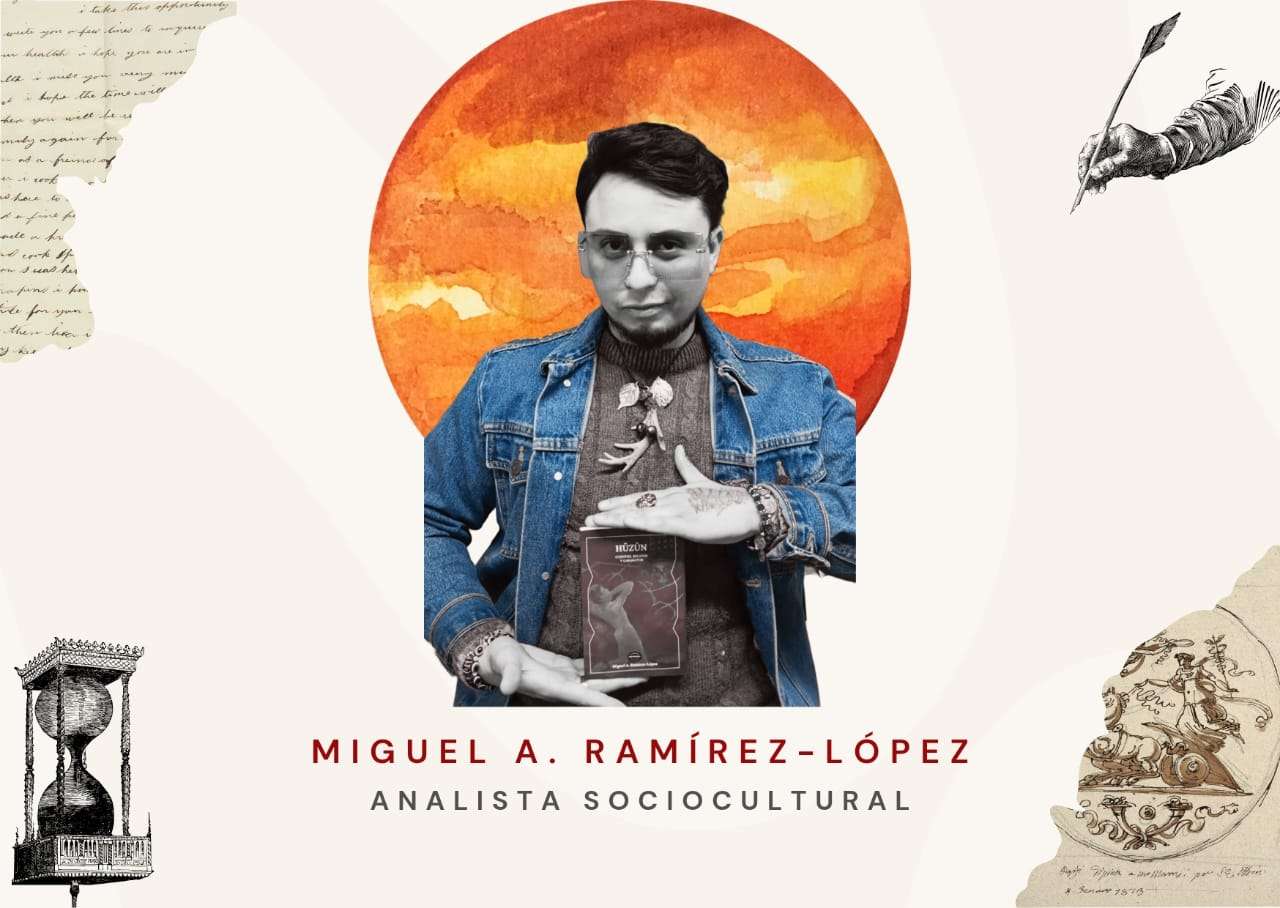
Por: Miguel A. Ramírez-López.
Desde la colonia, el agua en el norte de México ha sido más que un recurso: ha sido frontera, disputa y despojo. Con el Tratado de 1944, el Río Bravo dejó de ser un cauce natural para convertirse en instrumento hidropolítico. Lo que fluye desde entonces es sólo es agua, sino una memoria de subordinación donde el control hídrico es también control territorial.
يا سُكَّانَ أُغْنِيَتِي، ثِقُوا بِالْمَاءِ.
—Mahmoud Darwix, poeta palestino
«Oh habitantes de mi canción: confíen en el agua».
Hay ríos que no se ven. No por estar secos, sino porque han sido desplazados hacia otra dimensión: la de la política, la memoria y el trauma. En la frontera norte de México, el agua fluye no sólo por los canales de riego y las presas agotadas; también por los lenguajes del poder, por las redes de dominación entre Estados, por las grietas de una historia colonial que nunca cesó.
El Tratado de Aguas de 1944 —firmado bajo el influjo hegemónico de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial— no sólo delineó un acuerdo de aguas: instauró una forma de subordinación hídrica, donde los cauces del Bravo y del Colorado se convirtieron en instrumentos de cálculo político, en bienes contables sujetos a deuda, inspección y castigo. Como bien lo advierte Saskia Sassen, la territorialidad global contemporánea no se define ya por fronteras fijas, sino por circuitos de extracción, legalidad diferencial y desigualdades legitimadas. El agua es una de esas nuevas formas de extracción transnacional.
Desde la ecología política, el conflicto del agua en el norte de México se inscribe en una economía ecológica del despojo. El tratado —y su aplicación sesgada— no responde a una lógica de cooperación sustentable entre naciones, sino a una racionalidad extractiva que privilegia los intereses del agronegocio texano, la industria maquiladora y el capital transnacional. Joan Martínez-Alier lo ha llamado “conflicto ecológico distributivo”: una lucha por quién controla los flujos naturales en un mundo atravesado por desigualdades históricas. El agua no escasea para todos, únicamente para quienes habitan las márgenes. Y es en los márgenes del país, allá donde el polvo se adhiere a las rendijas de los tractores y las mujeres riegan sus cultivos con agua de lágrimas antiguas, que se vive otra cosa: una ecología del duelo, así como un paisaje de ruinas vivas. Por su parte, la geografía social nos recuerda, como diría Doreen Massey, que el espacio no es un contenedor pasivo, sino una construcción relacional donde se cruzan historias de poder, identidad y exclusión. La sequía no es un fenómeno climático solamente, es también una forma de violencia estructural.
En el 2020, los agricultores de La Boquilla tomaron la presa. Aquella imagen —mujeres campesinas enfrentando al ejército por defender su agua— es ahora un ícono silencioso de resistencia. ¿Quién cuenta esas historias? ¿Quién las archiva en la memoria pública? La antropología, cuando se despoja de su mirada exotizante, puede ofrecernos claves: la del agua como entidad viva, como derecho ancestral, como símbolo de lo común. En palabras de Marisol de la Cadena, hay ontologías campesinas e indígenas que no separan naturaleza de sociedad, y que entienden al río como un sujeto político.
Pero el Estado no escucha esas voces. Prefiere contabilizar volúmenes, firmar acuerdos en salones refrigerados, vigilar desde sus satélites el flujo de los embalses. Mientras tanto, en las comunidades del desierto, la perspectiva sociológica puede ayudarnos a entender cómo se organiza la resistencia: comités de defensa del agua, redes de solidaridad interestatal, discursos que articulan una hidropolítica popular. Como planteaba Boaventura de Sousa Santos, hay una epistemología del sur que se teje en esas luchas, una forma de conocimiento encarnado que no cabe en los modelos hidráulicos de Conagua ni en las planillas técnicas del Departamento de Estado.
La reciente crisis diplomática entre el gobierno de Sheinbaum y el de Trump ha devuelto el tema a los titulares. Se firmó un nuevo acuerdo, se cumplieron las cuotas. Pero en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, los campesinos saben que el agua sigue faltando. Y no por incumplimiento del tratado, sino porque el sistema entero está diseñado para abastecer a los centros de poder, no a las periferias. Las presas vacías son una metáfora del vaciamiento político y ecológico, no sólo un fenómeno climático.
Tal vez, como en alguna ocasión propuso Walter Mignolo, debamos pensar la frontera no como línea que separa, sino como pliegue donde se condensan las contradicciones del sistema-mundo. Allí, entre el Río Bravo y los canales de riego, entre la firma del tratado y las manos agrietadas de los jornaleros, se juega un conflicto más profundo: ¿a quién pertenece el agua? ¿Qué cuerpo, qué lengua, qué historia tiene derecho a beber?
Porque el agua no sólo riega tierras: también riega memorias. Y en este país sediento, recordar es una forma de lucha.


Sabela Patricia Asiain Hernández
Una mujer identificada como Momis Villegas hizo pública, a través de redes sociales, una grave acusación en contra de la jueza Sabela Patricia Asiain Hernández, titular del Juzgado Décimo de lo Familiar por Audiencias y actual candidata a magistrada.
En su publicación, Villegas acusó a la jueza de haber favorecido en un juicio a su expareja, Rafael Licona Merjil, quien –según la denunciante– cuenta con carpetas de investigación y antecedentes penales por violencia familiar, conforme a las causas penales 1410/22 y 3015/22, una de ellas relacionada con agresiones a una de sus hijas menores.
La denunciante señaló que el presunto agresor actualmente se encuentra en libertad condicional cumpliendo una condena, y que además tiene abierta otra carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), bajo el número 19-2023-0020764, por violencia ejercida contra la menor que, según ella, la jueza Asiain entregó al padre.
A continuación, se reproduce íntegro el mensaje difundido por Momis Villegas, quien asegura haber luchado durante años por la protección de sus hijos frente a un entorno de violencia y abuso:
“Yo soy quien hizo la anterior publicación. No tengo miedo a tus represalias ni a tus múltiples amenazas. No tengo a nadie detrás de mí para que lo tomes como violencia política. Soy solo una madre a la que afectaste, junto a sus tres hijas menores.
No dudo que ganes, ya que tus influencias son de gran renombre. Mi intención con estas publicaciones es únicamente que el pueblo sepa que puedes tener mil casos en apoyo a las mujeres, pero el mío no fue uno de ellos.
Beneficiaste ampliamente a Rafael Licona Merjil, quien cuenta con antecedentes policiales y penales por las causas 1410/22 y 3015/22, ambas por violencia familiar; una de ellas por violencia contra una de mis hijas menores. Fue declarado culpable en ambas y actualmente se encuentra en libertad condicional cumpliendo condena. Además, hay una carpeta abierta en la FEM, número 19-2023-0020764, por violencia hacia la menor que tú le entregaste.
En esa carpeta se encuentra una declaración de mi otra hija, quien relata una llamada de auxilio por violencia física y verbal ejercida por su padre, presuntamente en estado de ebriedad. También hay un celular como prueba clave, con audios en los que la menor le pide ayuda a su abuela paterna para que la recoja, ya que su padre estaba ebrio a las 11 de la noche. La abuela respondió que no podía hacer nada por miedo.
Todo esto te fue presentado como prueba, y aunque las aceptaste, las ignoraste, porque tomaste el juicio como algo personal contra mí. Te dejaste llevar por la petición de la niña de querer quedarse con su padre (el agresor). ¿Qué esperabas? ¿Si llevaba cinco años sin vernos a mí ni a sus hermanas? ¿Qué esperabas si el padre es un manipulador, chantajista, y en los peritajes psicológicos siempre asumió el rol de víctima?
Me acusaste de haber abandonado a mi hija en una institución (la UNA), solo con el dicho del agresor, sin pruebas, y por eso me impusiste una orden de restricción. Llevo más de tres años sin poder hablar con ella. Ni siquiera ordenaste convivencias supervisadas.
Si tú crees que no soy lo suficientemente capaz para tener a mi hija, cuando crío a tres menores más, lo acepto. Pero había otras opciones antes de dejársela a un agresor.
A pesar de tus absurdas decisiones, no me daré por vencida. Aunque tú y tu personal claramente están hartos de mi presencia, seguiré luchando por mi hija. Prueba de ello es que asistí a la lectura de sentencia, donde me trataron como si fuera una delincuente. En esa audiencia –grabada el 2 de abril– dijiste que el 3 de abril anexarías la sentencia al expediente, pero la subiste hasta el 23 de abril. ¿Qué querías? ¿Que no apelara?
No me rendiré. Viví un infierno con esa persona y sé que mi hija también lo está viviendo. Sé que corro riesgos por hablar, pero te hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mis seres queridos. También te responsabilizo de los traumas que cargan mis hijas por no poder convivir entre ellas, especialmente mi hija de 10 años, que no tiene contacto con su madre ni con su familia materna.
Al día de hoy, ya no tengo nada que perder.”
Esta fuerte publicación provocó diversas reacciones, cuyos comentarios de hombres y mujeres dejaron ver su molestia ante lo que consideraron una injusticia y un peligro para las mujeres y, en este caso, para las hijas de Momis Villegas. Además, reconocieron su valor por no temer a denunciar estos actos y, sobre todo, por evidenciar a quien consideraron una persona que no debe ocupar estos cargos, y el peligro que representa su postulación para un puesto de mayor poder.
Uno de estos comentarios fue el de:
Ricardo Rosa Cord
"Está muy complicado elegir una lista de candidatos... porque en general nadie se merece ganar... pero hay que elegir a la menos peor... para que no llegue la peor, y más la peor..."
Christian Moreno
"Ricardo Rosa Cord, sí, pero tener una carpeta abierta por violencia contra un menor y aún así darle la custodia al agresor… ¡eso es no tener ni puta madre!"
Momis Villegas & Autor
"Christian Moreno, y cumple condena por violencia hacia otra menor."
Christian Moreno
"Momis Villegas, acabo de compartir tu publicación en un grupo. Punto de Vista Ciudadano se llama, del Lic. Acosta..."
Participante anónimo 796
"Qué miedo que gane una mujer como Sabela."
Luz Vizcarra
"Gracias por abrir los ojos ante este tipo de personas."
Pam Loreto Pastrana
"Estuve en ese juzgado y confirmo todo lo de la publicación. Es una perra en el mal sentido de la palabra. Se vive violencia vicaria, psicológica, emocional, de género... y todo el Centro de Justicia lo sabe. Saben que es una pésima jueza.
Se habla pésimo de ella como juez. Tiene muchos casos como el tuyo; fui uno de ellos y conocí muchísimos más. No está apta, le queda enorme esa silla. Pero, lastimosamente, por coqueta, jajaja, la dejaron allí. Tiene palancas buenas, que de ser secretaria de acuerdos brincó a juez. Y eso se sabe, es un secreto a voces dentro del Centro de Injusticias.
Pienso que quiere reemplazar la figura paterna que le faltó a su hijo, sin importar el daño que les hace a los demás. Un estudio psicométrico, psicológico y de todo deberían hacerle."

Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos
Este candidato utiliza para fines personales la información que le llega por la vía institucional.
Carece de ética y profesionalismo y no tiene capacidad para ejercer funciones jurisdiccionales.
Gerardo Ontiveros tiene denuncias en la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas por ejercicio indebido.
Ademas ha sido denunciado con anterioridad por conflictos familiares y ahora resulta que es Juez de lo Familiar y pretende se electo en el proceso de junio próximo.
No votes por este candidato y házle un bien a Chihuahua.

Roberto Alcoverde
No votes por el Juez Roberto Alcoverde -Narcoverde o Valeverde- porque absuelve a imputados vinculados a la delincuencia y el narcotráfico.
Éste Juez de Distrito aspira a ser Magistrado de Circuito pero no reúne los requisitos para ocupar un espacio de esa naturaleza.
Alcoverde absolvió a los Borruel -Carlos Marcelino, Leticia Macías, Mónica y David Ortega- a pesar que en el expediente existen datos de prueba objetivos para haberles condenado.
El aspirante duró más de un año en huelga y al regresar a sus labores dijo que no trabajaría jornadas largas de más de cuatro horas.
Se negó a analizar y tomar en cuenta las pruebas que obran en el caso del periodista que fue amenazado con un ema de fuego por parte de los imputados.
Sería un peligro para la sociedad que Roberto Alcoverde fuera Magistrado de Circuito porque obedecería intereses oscuros y siniestros, alejados de la ética, de la moral y la ley.

Gringo piloteaba el buque
y Trump, dicen malpensados,
ordenó un "pa' que se eduquen"
por si había indocumentados.
METÁFORA DE NACIÓN
LA MALTRECHA EMBARCACIÓN.

![[Sin cascos y con portes de armas vencidos]](/__export/sites/laopcion/img/2025/05/20/7YKMZtlHmixOAkgG.jpg?v=3)
[Sin cascos y con portes de armas vencidos]
Quién sabe cómo le haría la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que le dieran la acreditación Calea, que se otorga a las agencias de seguridad que cumplen con las mejores prácticas en materia de seguridad a nivel internacional, porque la policía estatal, actualmente anda mal, muy mal.
Por ejemplo, hay elementos que carecen de cascos balísticos, no solo los que andan en las ciudades, sino los que está en la sierra, en zonas calientes como el municipio de Moris, donde por cierto, ayer les lanzaron una amenaza de muerte los malandros, incluso hasta le pusieron fecha de cuando harán sus fechorías.
Se tiene el reporte de que tan solo en ese municipio son cinco los policías que no traen casco; cuatro de ellos son de nuevo ingreso y al otro se le extravió durante los movimientos de rotación de personal.
Entonces. ¿Si no tenía parte del equipo por qué los mandaron así sus jefes? Porque ni modo que no se den cuenta.
También está el asunto de que los policías andan portando armas de fuego con permiso vencido.
Es en ese mismo municipio de Moris, donde andan por lo menos cuatro policías con el porte de arma vencido.
Resulta, que esos mismos cuatro policías que traen el porte de arma vencido, son los mismos cuatro policías de nuevo ingreso que tampoco traen casco balístico. ¿Cómo la ven? ¿Estarán enterados de esto los de Calea?
Foto ilustrativa



Arístides Rodrigo Guerrero García
Candidato 48 a Ministro de la SCJN.


OVIDIO Y AMLO ¿AMOR CON AMOR SE PAGA?
Por Ricardo Luján
El efecto Trump en la lucha antinarco y la estrategia gringa para pactar con delincuentes han traído resultados sorpresivos, irónicos y hasta paradójicos.
En octubre de 2019 luego de la primera captura de Ovidio Guzmán el presidente López Obrador ordenó su liberación “como un acto humanitario para evitar la muerte de 200 civiles inocentes, pues la reacción del cartel de Sinaloa hubiera sido sangrienta”.
Ahora, seis años después, la guerra intestina del cartel de Sinaloa, entre la chapiza y los mayitos ha cobrado la vida de cientos de civiles inocentes, incluyendo niños y más de mil homicidios, mil 300 desaparecidos en combate y 3 mil robos de vehículos, en tanto que Ovidio, su amigo y por tantos años protegido, -aquel joven entusiasta que se juntaba con sus hijos-, seguramente ya cantó, regó la sopa y está hablando del trato por el Culiacanazo, del reparto de control de territorios, el financiamiento de Morena y tantos otros temas compartidos entre la clase política mexicana y los capos de las drogas.
Durante medio año López Obrador evadió el tema y declaró que la decisión de liberar a Ovidio había correspondido a su gabinete de seguridad, y que él sólo había respaldado la postura.
Pero en junio del 2020 AMLO aceptó lo que todo mundo sabía: que él personalmente había pactado con el narco y autorizado la liberación del criminal.
Textualmente dijo: “Cuando se decidió liberarlo, para no poner en riesgo a la población, y no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida -si no suspendíamos el operativo-, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió en aquel tiempo el mandatario nacional.
Por otro lado, la semana anterior la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al gobierno de Estados Unidos por hacer tratos con narcos, ahora considerados terroristas, luego que una veintena de familiares de Ovidio Guzmán fueran recibidos en territorio estadounidense y trasladados por agentes del FBI a lugares desconocidos, bajo un permiso especial justo cuando se daba a conocer que el heredero de el Chapo Guzmán se acogía al programa de testigos protegidos y que sería un Ratón muy cantador.
Luego del pacto por la narcopaz de AMLO a cambio de la liberación del heredero de el Chapo Guzmán, Claudia no tiene cara para reprochar al gobierno norteamericano sus tratos con Ovidio, quien pasó de ser jefe del Cartel de Sinaloa a terrorista y luego testigo protegido al servicio del gobierno de los Estados Unidos, al igual que su parentela, quienes seguramente ya tienen ciudadanía con la “Gold Card” o tarjeta Trump que cuesta 5 millones de dólares.
Lo que sí pudiera Claudia reclamarle a Ovidio es acaso su traición, pero tampoco, porque -además de que el gobierno mexicano entregó a los gringos en charola de plata las cabezas de 29 narcos de alto perfil-, ya se acabaron los tiempos de abrazos y no balazos, muy a su pesar pues todo es culpa del imperialismo yanqui y su presidente que anda sacando feria de todos lados donde chorree.
El caso es que el anuncio de la serenata que cantará Ovidio puso a temblar a la clase política cuatrotera, más aún cuando salió en las redes una relación de nombres de funcionarios mexicanos en lo que se llamó la Lista de Marco Rubio que aunque apócrifa se hizo viral por lo acertada y en la que aparece casi todo el gabinete, legisladores y gobernadores de Morena.
Lo único que le queda a AMLO es rogar al panteón de los dictadores para que Ovidio no olvide aquello de “amor con amor se paga” y no se ponga a cantar demasiado, pues un concierto completo condenaría al expresidente a no volverse a dejar ver en público y conformarse con seguir siendo el marionetero de Claudia.
Irónico final para el personaje más publicitado de los últimos años, con toda la narrativa y los reflectores de las mañaneras, y que ahora deberá figurar como un desaparecido más, de los miles que trató de borrar de las listas de los familiares buscadores.
Y respecto a la prole de Guzmanes y Garcías que ya gozan de la ciudadanía gringa gracias a los tratos de Ovidio con sus captores, seguramente para conseguir el asilo dijeron que huían de Sinaloa por la narcoviolencia que no deja vivir, los muertos, los asaltos y las balaceras. Pobres gentes.

ESCRIBIENDO A MADRES
Por Ricardo Luján
En este desmadrado país donde el 10 de mayo es religiosamente recordado todos los días en calles, mercados y cámaras legislativas, el partidero de madres está en su apogeo.
Por ejemplo, al gobierno federal le cayó como mentada de madre que el alto comisionado de las Naciones Unidas en México reconociera la labor de las madres buscadoras. Vaya cruz que deben cargar estas mujeres, más aún cuando lo que más cala son los filos de la indiferencia e impunidad oficial que no tiene madre.
Quien se lleva de calle el campeonato nacional de recordatorios maternos es sin duda Donald Trump, pues por causa de los aranceles le sobran rayadas de madre en inglés y español.
Al que le está yendo a toda madre pese a no tener progenitora pero sí un extenso expertise como censor, es al senador Javier Corral pues como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le correspondió coordinar los foros para reformar la Ley de Telecomunicaciones, mejor conocida como “ley mordaza”, donde se dio vuelo aplicando sus dotes de árbitro estricto e implacable…con los opositores. Valiendo madre.
Ovidio Guzmán, por su parte, amenazó con darle en toda la madre a los ahora funcionarios cuyas campañas fueron patrocinadas por el Cartel de Sinaloa, pues en cuanto se ponga a cantar ante los sherifes, empezará de este lado el tembladero de corvas y el rechinadero de dientes, aunque a los de Morena les vale madre, pues saldrán con sus otros datos pues con tal salvarse son capaces de negar hasta a sus madrecitas.
Hecho la madre con sus planes por la presidencia anda Adán Augusto López, uno de los alfiles de AMLO para controlar a Claudia y armarle desmadres para amarrar su sueño por la grande.
¡Ni madres, compañero Changoleón¡ debió responder la presidenta del INE al coordinador de senadores cuando Noroña trató de endilgarle la bronca de los 26 narcocandidatos “que se colaron” en las listas de la elección del poder judicial, mismas que el legislativo debió revisar antes de autorizar. “Aquí no estamos para limpiar sus desmadres y las guacareadas de viejos borrachos, ni que fuéramos las mamás de sus hijos”, casi casi dijo Guadalupe Taddei para que quedara muy claro.
Una puntada a toda madre se le ocurrió a Claudia Sheinbaum quien inauguró un “campus” de la Universidad del Bienestar que más bien parece establo, con apenas seis aulas que semejan caballerizas, en el terreno baldío donde se construiría el aeropuerto de Texcoco. En tiempos de lluvias pueden dar clases de natación porque irremediablemente se va a inundar. Seguro dirán que costó varios cientos de millones de pesos para seguir partiéndole la progenitora al presupuesto.
A quien le valió pura madre la recomendación presidencial de no adelantar campañas ni llevar un tren de vida a toda madre fue a la senadora que trae loquito a su padrino por tantas madres que se le ocurren para lograr su sueño guajiro de gobernar Chihuahua, pero los chihuahuitas ya le dijeron que ¡ni madres! pues no olvidan que Andrea Chávez siempre les parte la madre a las iniciativas de la oposición en favor de Chihuahua, votando en contra de apoyos para el campo y en materia de salud. Y eso se llama no tener madre.
A los que de plano les faltó madre que los asosegara fue a José Ramón Fernández y a su hijo putativo David Faitelson cuando el chaparrito maestro del periodismo deportivo señaló que el gordo se había convertido en sicario de Televisa; en respuesta Faitelson reviró con hígado materno y, para no desentonar con el tema del narco y sus derivados, lo acusó de locura senil y de consumir cocaína, valiéndoles madre a ambos sacarse sus trapitos al sol.
Otra que no tiene madre ni vergüenza es Beatriz Gutiérrez, quien hace años en calidad de primera dama de México envió una grosera carta a los reyes españoles por los desmadres de la conquista, y ahora anda en la Madre Patria pidiendo la ciudadanía española, dispuesta a jurar lealtad al rey. Eso es no tener ni patria ni madre.
A otro que seguido le recuerdan a la autora de sus días es a Miguel Ángel Yunes a quien de plano le partieron su madre cuando le negaron la afiliación a Morena cuando ya las había dado para aprobar la reforma judicial.
A los diputados locales de Morena les valen madre los derechos humanos, así que harán lo posible por desmadrar cuanta terna les presenten para nombrar titular de la CEDH.
Y como el tiempo se va a madres, esta colaboración sin madre ya valió madres, cosa que al amable lector seguramente le viene importando madre porque ya estaba hasta la madre de lecturas como ésta que no valen madre.

DE LA A DE AMLO A LA Z DE ZEDILLO
Por Ricardo Luján
Para nada gustó a Claudia Sheinbaum lo dicho por Ernesto Zedillo: “La democracia en México ya murió y ahora se construye un Estado policial”.
En entrevista con la revista Nexos, Zedillo expresó su preocupación por la desaparición de los contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, señalando que esta situación pone en riesgo el sistema democrático.
El exmandatario explicó que si el Ejecutivo tiene el control del Legislativo por razones electorales, el Poder Judicial es realmente la última ancla no sólo de la legalidad, sino también de la democracia, es lo que puede prevenir el uso abusivo del poder.
Como patada de mula neoliberal cayeron tales declaraciones en la Presidencia, a grado tal de despertar al ogro obradoriano que nunca ha abandonado el Palacio Nacional y que todavía manda tras bambalinas.
Se comprueba otra vez que la verdad no peca pero incomoda… y a las dictaduras les provoca intensa comezón, lo que explica la desmesurada reacción presidencial misma que da la razón al expresidente, a quien de paso consolida como principal opositor, ante la patética falta de liderazgos actuales debido a la comparsa que representan la mayoría de los legisladores de oposición.
En lugar de responder puntualmente y con argumentos, Claudia le aventó al expresidente toda la maquinaria del régimen con burlas “por creerse paladín de la democracia” y amenazas con investigarlo por el caso Fobaproa -ya prescrito-, relacionarlo con el crimen organizado -¿¡!?- y de pasada hasta retirarle una pensión del Banco de México que disfruta desde antes de asumir la presidencia en 1994.
Para empezar nadie puede negar que, con la eliminación del PRI como partido de Estado tras siete décadas en el poder, Zedillo dio paso a las instituciones democráticas en México. Así que tiene razón don Ernesto, quien como fantasma del pasado regresa 25 años después, y nadie puede regatearle su contribución para la democratización de la vida nacional.
Tampoco suena lógico ni atinado acusar a su esposa Nidia Velasco de nexos con narcos con la simple presentación de audios que en su momento los jueces y la Procuraduría desecharon por falsos.
Además es del dominio público -urbi et orbi- que quienes hacen negocios con los narcos son los gobiernos de Morena, así que la estrategia está condenada al fracaso pues todos sabemos que los abrazos se los daba López Obrador al Mencho Oseguera, al Chapo Guzmán y a su jefita cada vez que iba a Badiraguato.
Con la presteza y veracidad que le caracteriza, su majestad el meme dio su opinión mostrando un saludo entre Zedillo presidente y AMLO opositor con la leyenda: “Se confirman vínculos de Zedillo con el narco, aquí con el capo de capos”. El pueblo bueno y sabio no se equivoca.
Al puro estilo visceral obradoriano Claudia, ya sin el fastidio que implica la división de poderes, ordenó al Senado elaborar un pronunciamiento contra Zedillo para que se investigue su presunta responsabilidad en el caso de rescate bancario conocido como Fobaproa.
Aquí tampoco se le augura éxito a la inquilina del Palacio, pues además de la eventual prescripción del delito, el asunto es cosa juzgada y además de inmediato salieron a relucir nombres de personajes morenistas que resultaron beneficiados con la operación, como la diputada Patricia Armendáriz, entonces vicepresidenta de supervisión bancaria; Ignacio Mier, actual coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien en aquel tiempo era diputado priísta y avaló el rescate bancario.
Otro de los beneficiados con cientos de millones de pesos fue Raymundo Gómez y su hija Altagracia Gómez, actualmente principal asesora empresarial de la presidenta Sheinbaum.
Otro de los favorecidos por el Fobaproa es Arturo Zaldívar quien en aquel tiempo era precisamente abogado de los bancos y litigó intensamente para asegurar que no entregaran información, y ahora como ministro traicionó a la Suprema Corte para agarrar hueso como coordinador de política y gobierno con el gobierno de la 4T.
Así, de la noche a la mañana y por razones de fácil comprensión, de pronto ya no interesó cuánto gana Loret y ahora el sistema se pregunta cuánto dinero tiene Zedillo, enemigo número uno del sistema dictatorial.
Toda la maquinaria del estado en materia de inteligencia se dedicó a investigar la vida burocrática de Zedillo para “descubrir” que cobra una pensión vitalicia por parte del Banco de México. Haciendo gala de prepotencia Claudia amenazó con revisar el estatus de pensionado de Zedillo, en venganza por mencionar que su gobierno marcha hacia la tiranía. Aquí el asunto es que dicha prestación se gozaba desde antes de que don Ernesto fuera presidente. Pensión similar cobran Agustín Carstens, Guillermo Ortiz y Francisco Gil Díaz.
La verdad es que Sheinbaum no tiene cara ni autoridad moral para refutar lo dicho por el expresidente, ni siquiera cuenta con argumentos para responderle cuando señala que el sistema impuesto por López Obrador y seguido al pie de la letra por Claudia es “la «transformación» de nuestra democracia en un régimen despótico de partido hegemónico, trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna. La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debiera ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción”.
A las acusaciones de la presidenta, Zedillo ha respondido tres veces de manera puntual, y así seguirá la situación, al menos hasta que se perpetre el atraco contra el Poder Judicial mediante la farsa que será la elección de jueces y magistrados, donde por cierto la 4T tiene registrados por lo bajito una veintena de candidatos relacionados con el crimen organizado y defensores de narcos, de tal forma que la presidenta no tiene argumentos para desmentir esta acusación, menos aún cuando apenas el jueves pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos exhibió las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación para introducir huachicol a Texas, combustible que Pemex se deja robar para luego permitir que sea exportado a Texas por grupos criminales, donde en el mercado negro se vende más barato, trasiego que por supuesto ocurre con la anuencia y complicidad de las autoridades y que representa la principal fuente criminal de ingresos después del tráfico de drogas.
Así las cosas, estamos a cuatro semanas del inexorable secuestro tombolero del Poder Judicial y la anunciada muerte de la joven democracia mexicana, que hace apenas 25 años el presidente Zedillo ayudó a parir y ahora Claudia Sheinbaum está a punto de acabar de asesinar.

Atisbos de la dictadura que viene
Por Ricardo Luján
Ambiguamente redactado en espera de pasar desapercibido, el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones estuvo a nada de materializarse y constituirse en la piedra angular de toda dictadura que es eliminar la libertad de expresión.
Dicho “descuido” semántico fue denunciado con viralizada profusión por el senador Ricardo Anaya -cuyo equipo de trabajo sí se puso a leer-, lo que obligó a Claudia a ordenar “una pausa”, figura no escrita en los protocolos de gobernanza pero de uso convenenciero desde el sexenio de AMLO.
“Fue sin querer queriendo”, faltó que dijera la representante del obradorato al hablar de la iniciativa de ley que ella misma envió al Senado -sin siquiera leerla- y mediante la cual dota al gobierno a su cargo y a toda dependencia de la 4T de facultades ilimitadas para eliminar contenidos en internet que resulten incómodos para el régimen, que hace sus pininos como dictadura.
El mentado artículo 109, contenido en el capítulo VIII de la Ley de Telecomunicaciones, establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
Está chulada de disposición pondría contra la pared a los medios independientes que no trabajan para quedar bien con el gobierno, apagaría toda manifestación de inconformidad de Facebook, Equis, Instagram, Youtube, Tik Tok, etc, cuyos contenidos incomoden a los personeros del régimen.
Imaginen, por ejemplo, a Andrea Chávez o a su sugar godfather ordenando el cierre de canales de contenido y periódicos digitales que se atraviesen en sus ambiciones políticas o exhiban comportamientos inmorales, ilícitos o francamente desvergonzados.
O a Javier Corral, experto en la confección de leyes mordazas, sacando del espectro a medios incómodos o bloqueando portales digitales en venganza por críticas y reportajes que han exhibido sus corruptelas y frivolidades.
Piensen en la diputada Brenda Ríos con todo el poder para desquitarse de quienes a través de las redes han señalado su nulo trabajo legislativo o la acusan, por ejemplo, de liderar en su momento el “cartel del agua” cuando fue delegada en la Semarnat en contubernio con el entonces delegado de la Conagua -su esposo- para beneficiarse con agua para sus prósperos negocios conyugales de nogaleras, según denuncia del senador chihuahuense, Juan Carlos Loera, su compañero de partido.
En el ámbito nacional, fácilmente adivinamos que serían Loret, Brozo y Latinus los primeros bloqueados del mapa cibernético por parte de Claudia en particular y la Cuarta Transformación en general.
Gerardo Fernández Noroña, enchilado porque en las redes no lo bajan de ratero y le dicen Changoleón, se daría gusto bloqueando a Chumel Torres y a decenas de detractores.
O la folclórica magistrada Lenia Batres desapareciendo medio facebook por los memes que le dedican y recordándole la progenitora a la bola de críticones hijos de su remadrísima.
Y ni qué decir de las versiones digitales de Reforma o de Tv Azteca y de las cuentas del Tío Richy…desaparecerían al día siguiente de entrada en vigor de la aberrante ley.
Así que de no ser por los legisladores -o sus asesores- que sí hicieron la tarea y leyeron bien el documento, ahorita estaríamos formando parte del selecto club de dictaduras que controlan el ciberespacio como China, Irán Cuba y Venezuela donde Hugo Chávez creó la llamada Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión -Resorte- que no era otra cosa que una vil y reverenda ley mordaza que si bien permitía el acceso general al internet, se restringían, limitaban y criminalizaban los contenidos y el libre intercambio de información.
Este tipo de leyes inquisitorias como la pausada en México prohíbe de manera ambigua hablar mal de funcionarios públicos, atentar contra dictámenes del gobierno y el anonimato en la red.
De haberse colado el dictatorial “error de redacción”, el gobierno de Morena podría bloquear aplicaciones, censurar la prensa digital, vigilar el tráfico cibernético y controlar políticamente a los proveedores para que condicionen su apoyo a cambio de líneas editoriales a modo.
De igual manera la reforma prevé, en el artículo 8, fracción LXV, que la Agencia tenga la facultad de “expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y será de observancia obligatoria”.
De este modo, sin dar motivos, la iniciativa intenta crear de nuevo este registro, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvi, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
Otro aspecto negativo encierra la llamada Ley Telecom. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) expresó su preocupación, al considerar que introduce riesgos graves de censura y viola compromisos internacionales asumidos por México en el TMEC.
Así que vámonos preparando para nuevos aranceles por parte de Estados Unidos y Canadá.
Los diputados y senadores de oposición deberán ponerse muy aguzados con este tipo de triquiñuelas, porque con errores o barbaridades como esas se instauran las dictaduras.

JUICIO AMAÑADO PARA MATAR A DIOS
Por Ricardo Luján
Después de un manoseado proceso realizado de madrugada, el Tribunal Supremo Judío en complicidad con el gobernador de la provincia romana de Judea, luego de ser juzgado dos veces -una por la ley hebrea y otra por el derecho romano-, el viernes pasado se realizó el juicio para matar a Dios.
Al condenado, -de nombre Jesús, nacido el Belén de Galilea y de oficio carpintero-, le imputaron los cargos de sedición y blasfemia, que según la ley hebrea deben ser sancionados con la pena capital.
La denuncia sostiene que el presunto responsable anduvo propalando que era Dios hecho hombre, el Mesías, y que podría destruir el templo de Salomón y ser capaz de reconstruirlo en tres días, palabras que los fariseos consideraron execrables por atentar contra Dios y dignos de un castigo ejemplar.
La aprehensión tuvo lugar la noche del jueves en el Huerto de Getsemaní, al noreste de Jerusalén, donde Jesús se encontraba en compañía de algunos de sus seguidores quienes se pusieron violentos durante el operativo, incluso uno de ellos le cortó la oreja a un soldado, pero la cosa no pasó a mayores porque el inculpado, -quien tiene bien ganada fama de realizar milagros-, se la volvió a poner en su lugar, y en ningún momento se resistió al arresto.
La ubicación de los sediciosos se logró establecer gracias a los datos proporcionados por un desertor del grupo, de nombre Judas Iscariote, quien cobró la recompensa de 30 monedas de plata, y a quien horas más tarde se le encontró colgado de un árbol con una soga al cuello y sin nada de plata, hechos que según las autoridades ya están siendo investigados.
En la madrugada del viernes se llevó a cabo el primero de los juicios en la casa de Anás, el Sumo Sacerdote, cuyo odio hacia Jesús lo había llevado a fraguar su muerte, rencor que se vio exacerbado luego que el predicador corriera a chicotazos del templo a los mercaderes, entre ellos a vendedores de animales para sacrificio, negocio a que se dedicaban Anás y su familia, a quienes el inculpado acusó con un grito lapidario: “¡Han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones!".
La defensa del inculpado a cargo de Nicodemo, -quien no obstante ser miembro del Sanedrín presentó una brillante argumentacion que hizo tambalear las intenciones de Anás-, manifestó su desaprobación del veredicto al considerar que el proceso estuvo plagado de flagrantes irregularidades y no cumplió con los tres principios rectores de la ley judía en vigor, como es el de “diurnidad”, pues el juicio se realizó durante la noche. Tampoco se apegó al requisito de “publicidad”, es decir, los alegatos y desahogo de pruebas debían ser públicos y realizarse en la plaza central de Jerusalén y no en otro sitio.
El colmo de la violación al debido proceso, asegura el entrevistado, se presentó cuando los dos testigos de cargo no resistieron el interrogatorio y cayeron en contradicciones, ante lo cual decidieron huir de la improvisada sala del juicio, sin que se aplicará el tercer principio, el de “defensa”, que establece que en caso de falsedad de declaración, la parte acusadora debe sufrir la misma pena que solicitaba para el acusado.
“Ambos escaparon y su huída fue solapada y protegida por el Sanedrín que ordenó sustituirlos por dos fariseos bien aleccionados, ante el temor que se les arruinara el plan de matar al carpintero metido a predicador…al final lograron su objetivo con un jurado a modo”, dijo.
“Son tres graves irregularidades, tres disposiciones irrenunciables las que no se acataron, y eso es muy decepcionante”, remató Nicodemo quien, fuera de libreta, manifestó su intención de dejar el Sanedrín.
Se consumaba así el primer juicio contra Jesús, cuya sentencia tendría que ser ratificada por el gobernador romano, Poncio Pilatos, quien debía su puesto al emperador Tiberio y lo que menos quería era caer de su gracia, así que no le gustaba enemistarse con los hebreos y sus cuestiones religiosas.
Por otro lado, la esposa del político romano, Claudia Prócula, tenía una esclava de nombre Berenice, quien era seguidora del Mesías y solía relatarle a su ama de sus sermones y el fervor que despertaban sus asombrosos milagros, de tal forma que la señora de alguna manera simpatizaba con Jesús y platicaba a su esposo de las andanzas y sermones de aquel hombre tan carismático.
Tal vez esta situación fue causa de que Pilatos buscara la forma de no condenar a Jesús, en lo que vendría a ser el segundo juicio.
Le dijo a los miembros del Sanedrín que encabezaban a la muchedumbre: “No encuentro delito en este hombre y no puedo homologar su muerte”, lo que enardeció los ánimos de los presentes.
Pilatos decidió interrogarlo de nuevo:
-¿Tú quien eres? preguntó.
Jesús permaneció callado.
-¿Es cierto que tú eres el Cristo?
-Tú lo has dicho.
-¿Y a qué has venido?
-Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz”.
Pilatos se quedó “de a seis” con la respuesta.
-¿Y qué es la verdad? musitó desconcertado mientras pensaba de Jesús estaba loco.
Entonces volvió a decir a los sacerdotes que no encontraba delito alguno en Jesús.
-Anda alborotando a todos, empezó en Galilea y ahora ya llegó a Jerusalén.
Al escuchar que Jesús era de Galilea, Pilatos vio otra manera de salvarlo. Al no ser de de su jurisdicción lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo su mando, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento en una suerte de tour pues le divertían las celebraciones religiosas hebreas.
Pero tampoco resultó, porque Jesús ante Herodes se negó a hablar, por más que le pedía que hiciera un milagro. Herodes también lo consideró loco, se burló de él lo golpeó y humilló poniéndole una vieja túnica roja como símbolo de majestad.
Lo devolvió a Pilatos, quien para no matarlo decidió castigarlo a latigazos para luego liberarlo.
Pero la furia del Sanedrin clamaba sangre.
“No estamos de acuerdo, queremos que muera”, dijeron.
Como último recurso Pilatos les propuso cambiar la vida de Jesús por la de Barrabás, asesino y salteador, enemigo público número uno de Jerusalén.
“Si sueltas a Jesús diremos a Tiberio que liberaste a uno que se dice rey, porque nosotros no tenemos más rey que Tiberio.
Como por consigna la gente gritó: ¡Crucifíca a Jesús y suelta a Barrabás..!
Pilatos palideció ante la amenaza de ser acusado ante el emperador y, luego de lavarse las manos a manera de deslinde, autorizó su muerte, que se realizó no apegada al derecho romano que hubiera sido por decapitación con espada (gladium), sino bajo las leyes hebreas, mediante la crucifixión, la más horrenda, dolorosa y cruel de las ejecuciones.
Así, por un delito de carácter político Jesús fue condenado por las leyes romanas, y crucificado por un delito religioso por el tribunal hebreo.
(Con datos tomados de la monografía sinóptica “El proceso de Cristo”, del maestro abogado y escritor Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005).

JUICIOS AMAÑADOS, TAN VIEJOS COMO LA HUMANIDAD
Por Ricardo Luján
Después de un manipulado proceso judicial desarrollado de madrugada por el Tribunal Supremo Judío en complicidad con el gobernador de la provincia romana de Judea y luego de ser juzgado dos veces -una por la ley hebrea y otra por el derecho romano-, el viernes pasado se perpetró el juicio para matar a Dios.
Al condenado, -de nombre Jesús, nacido el Belén de Galilea y de oficio carpintero-, le imputaron los cargos de sedición y blasfemia, que según la ley hebrea deben ser sancionados con la pena capital.
La denuncia sostiene que el presunto responsable anduvo propalando que era Dios hecho hombre, el Mesías, y que podría destruir el templo de Salomón y ser capaz de reconstruirlo en tres días, palabras que los fariseos consideraron execrables por atentar contra el Creador y por ello merecedores de un castigo ejemplar.
La aprehensión tuvo lugar la noche del jueves en el Huerto de Getzemaní, al noreste de Jerusalén, donde Jesús se encontraba en compañía de algunos de sus seguidores quienes se pusieron violentos durante el operativo, incluso uno de ellos le cortó la oreja a un soldado, pero la cosa no pasó a mayores porque el inculpado, -quien tiene bien ganada fama de realizar milagros-, se la volvió a poner en su lugar, y en ningún momento se resistió al arresto.
La ubicación de los sediciosos se logró establecer gracias a los datos proporcionados por un desertor del grupo, de nombre Judas Iscariote, quien cobró la recompensa de 30 monedas de plata y, horas más tarde, fue encontrado suspendido de un árbol con una soga al cuello y sin nada de plata, hechos que según las autoridades ya están siendo investigados.
En la madrugada del viernes se llevó a cabo el primero de los juicios en la casa de Anás, el Sumo Sacerdote, cuyo odio hacia Jesús lo había llevado a fraguar su muerte, rencor que se vio exacerbado luego que el predicador, días antes, corriera a chicotazos del templo a los mercaderes, entre ellos a vendedores de animales para sacrificio, negocio a que se dedicaban Anás y su familia, a quienes el inculpado acusó con un grito lapidario: “¡Han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones!".
La defensa del inculpado a cargo de Nicodemo, -quien no obstante ser miembro del Sanedrín presentó una brillante argumentacion que hizo tambalear las intenciones de Anás-, manifestó su desaprobación del veredicto al considerar que el proceso estuvo plagado de flagrantes irregularidades y no cumplió con los tres principios rectores de la ley judía en vigor, como es el de “diurnidad”, pues el juicio se realizó durante la noche. Tampoco se apegó al requisito de “publicidad”, es decir, los alegatos y desahogo de pruebas debían ser públicos y realizarse en la plaza central de Jerusalén y no en otro sitio.
El colmo de la violación al debido proceso, asegura el entrevistado, se presentó cuando los dos testigos de cargo no resistieron el interrogatorio y cayeron en contradicciones, ante lo cual decidieron huir de la improvisada sala del juicio, sin que se aplicará el tercer principio, el de “defensa”, que establece que en caso de falsedad de declaración, la parte acusadora debe sufrir la misma pena que solicitaba para el acusado.
“Ambos escaparon y su huída fue solapada y protegida por el Sanedrín que ordenó sustituirlos por dos fariseos bien aleccionados, ante el temor que se les arruinara el plan de matar al carpintero metido a predicador…al final lograron su objetivo con un jurado a modo”, dijo.
“Son tres graves irregularidades, tres disposiciones irrenunciables las que no se acataron, y eso es muy decepcionante”, remató Nicodemo quien, fuera de libreta, manifestó su intención de dejar el Sanedrín y convertirse al incipiente cristianismo.
Se consumaba así el primer juicio contra Jesús, cuya sentencia tendría que ser ratificada por el gobernador romano, Poncio Pilatos, quien debía su puesto al emperador Tiberio y lo que menos quería era caer de su gracia, así que no le gustaba enemistarse con los hebreos y sus cuestiones religiosas.
Por otro lado, la esposa del político romano, Claudia Prócula, tenía una esclava de nombre Berenice, quien era seguidora del Mesías y solía relatarle a su ama de sus sermones y el fervor que despertaban sus asombrosos milagros, de tal forma que la señora de alguna manera simpatizaba con Jesús y platicaba a su esposo de las andanzas y sermones de aquel hombre tan carismático.
Tal vez esta situación fue causa de que Pilatos buscara la forma de no condenar a Jesús, en lo que vendría a ser el segundo juicio.
Le dijo a los miembros del Sanedrín que encabezaban a la muchedumbre: “No encuentro delito en este hombre y no puedo aprobar la sentencia de muerte”, lo que enardeció los ánimos de los presentes.
Pilatos decidió interrogarlo de nuevo:
-¿Tú quien eres? preguntó.
Jesús permaneció callado.
-¿Es cierto que eres el Cristo?
-Tú lo has dicho.
-¿Y a qué has venido?
-Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz”.
Pilatos se quedó “de a seis” con la respuesta.
-¿Y qué es la verdad? musitó desconcertado mientras pensaba de Jesús estaba loco.
Entonces volvió a decir a los sacerdotes que no encontraba delito alguno en Jesús.
-Anda alborotando a todos, empezó en Galilea y ahora ya llegó a Jerusalén, replicaron los del Sanedrín.
Al escuchar que Jesús era de Galilea, Pilatos vio otra manera de salvarlo. Al no ser de de su jurisdicción lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo su mando, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento en una suerte de tour pues le divertían las celebraciones religiosas hebreas.
Pero tampoco resultó, porque Jesús ante Herodes se negó a hablar, por más que le pedía que hiciera un milagro. Herodes también lo consideró loco, se burló de él lo golpeó y humilló poniéndole una vieja túnica roja como símbolo de majestad.
Lo devolvió a Pilatos, quien para no matarlo decidió castigarlo a latigazos para luego liberarlo.
Pero la furia del Sanedrin clamaba sangre.
“No estamos de acuerdo, queremos que muera”, dijeron.
Como último recurso Pilatos les propuso cambiar la vida de Jesús por la de Barrabás, asesino y salteador, enemigo público número uno de Jerusalén.
“Si sueltas a Jesús diremos a Tiberio que liberaste a uno que se dice rey, porque nosotros no tenemos más rey que Tiberio.
Como por consigna la gente gritó: ¡Crucifica a Jesús y suelta a Barrabás..!
Pilatos palideció ante la amenaza de ser acusado ante el emperador y, luego de lavarse las manos a manera de deslinde, autorizó su muerte, que se realizó no apegada al derecho romano que hubiera sido por decapitación con espada (gladium), sino bajo las leyes hebreas, mediante la crucifixión, la más horrenda, dolorosa y cruel de las ejecuciones.
Así, por un delito de carácter político Jesús fue condenado por las leyes romanas, y crucificado por un delito religioso por el tribunal hebreo, en un juicio ilegal y manoseando y chueco, tan comunes en la historia del géneto humano.
(Con datos tomados de la monografía sinóptica “El proceso de Cristo”, autoría del maestro abogado y escritor Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005).

CINISMO, EL ROSTRO DE LAS DICTADURAS
Por Ricardo Luján
Convertido en el sótano tenebroso de la mafia del poder, el segundo piso de la cuarta transformación muestra la cara que adoptan las dictaduras: el cinismo para robar y pisotear las leyes.
Con un extenso catálogo para apoderarse de los presupuestos los ideólogos y estrategas del régimen siguen en su trabajo con retórica engañabobos para sangrar las arcas nacionales ofreciendo en sus discursos espejitos y vidrios de colores.
El objetivo es sacar dinero de donde se pueda y así cubrir el enorme bache financiero que ha dejado el obradorato, gracias a proyectos para beneficiar a sus hijos con presupuestos inflados como el Tren Maya que mueve un promedio de dos o tres turistas en cada corrida; o Mexicana de Aviación que no obstante abaratar las tarifas ni así levanta el vuelo, pues la demanda de pasajeros sigue bajando, al registrar una ocupación del 50 por ciento, reducción de la flotilla de 4 a 2 aviones, cancelación de 8 de 14 rutas y pérdidas por 930 millones de pesos lo que obliga a subsidiar sus operaciones…y ya sabemos que tales subsidios son plan con maña: “uno para ti y tres para mí”.
La encargada del despacho presidencial debe trabajar para allegarse recursos y así solventar el enorme déficit, y además seguir enriqueciendo a los hijos del sátrapa que -detrás del trono- le mueve los hilos.
Así lo demuestra la ocurrencia de vender 16 mil 500 estufas de leña del Bienestar, que nadie comprará por caras y nadie fabricará por fantasmales, pues de lo que se trata es de simular una inversión de 500 millones que le pellizcarán al erario.
El precio al público -supuestamente familias pobres, rurales y urbanas- será de 30 mil pesos, lo que a todas luces resulta costoso, pues una buena estufa de ese tipo se consigue por 9 mil pesos en Los Menones, negocio ubicado en la Julián Carrillo y Cuarta (¡Gooool!)…Seguramente las que ofrecerá el gobierno de la 4T han de ser estufas con mecanismos de avanzada tecnología similar a la de los hornos crematorios del Bienestar, ideados por el Estado para borrar evidencias de los cientos de miles de ejecuciones, asesinatos dolosos y desaparecidos... Se trata sin duda de otro vil robo en despoblado para seguir sangrando al erario público.
Pareciera que el gobierno busca nuevas alternativas de financiamiento ante la reducción de fondos provenientes del narco, luego de la obligada eliminación de la política de abrazos y no balazos, ante presiones de Trump.
Asi lo confirma otro robo de Estado con premeditacion, alevosía y ventaja perpetrado por Nacional Financiera, el banco del Gobierno Federal, que en una operación de madruguete despojó al Poder Judicial de 10 mil millones de pesos que, sin decir agua va, transfirió a la Tesorería de la Federación.
Pero las mañosadas no paran ahí. Los senadores de Morena y aliados aprobaron la Ley de Obras Públicas y Servicios, que sustituye la plataforma Compranet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que blinda a las Fuerzas Armadas para evitar que transparenten información sobre las obras que llevan a cabo. La opacidad de la Defensa es del dominio público y la manga ancha que le da el gobierno le permite gastar sin comprobar, esquema ideal para moches, transas y desvíos de recursos que el Gobierno aprovecha para seguir robando.
Según ha trascendido, existe el riesgo de que se pierda la información de 2.6 millones de contratos por un monto de 9.9 billones de pesos de los sexenios pasados.
Es muy larga la lista de estratagemas del régimen para hacerse de recursos malhabidos en complicidad con el crimen organizado, por ejemplo el despojo de viviendas.
Resulta evidente la existencia de bandas organizadas para la comisión de este delito y que en su ejecución es obvio el contacto que dependencias gubernamentales, fiscales y jueces tienen con funcionarios del Registro Público de la Propiedad para invadir y después regularizar inmuebles.
Así lo comprueba el viralizado caso de doña Carlota, la abuela que se hizo justicia por mano propia y asesinó a dos invasores que la habían despojado de su vivienda en Chalco, Estado de México.
Cuando las víctimas denuncian ante la Fiscalía General de Justicia para recuperar sus propiedades se encuentran con un laberinto de burocracia y corruptelas que solo les hacen perder tiempo y dinero de las “mordidas” porque los litigios pueden llevar un promedio de tres a ocho años, y son altamente costosos. En no pocas ocasiones servidores públicos, están coludidos con criminales en la falsificación de títulos de propiedad de bienes inmuebles previamente despojados.
El rateriaje no tiene fin. No por nada el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, ha colocado a México en el lugar 126 de 180 países evaluados en materia de opacidad, lo que es grave y representa el sello corrupto de los gobiernos de Morena.
Entre más insiste Claudia Sheinbaum con su falso discurso de cero tolerancia a la corrupción, más opacos se vuelven los negocios del gobierno.
En esta tónica de sinvergüenzadas el colmo del descaro y el cinismo lo protagonizó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien sin tapujos parece encarnar una aberrante cruza de Nicolás Maduro y Donald Trump, al exigir a un grupo empresarial la donación “a huevo” de dos hectáreas de terreno para construir viviendas a sus policías, amenazando “a la brava”, al puro estilo de los dictadores sudameticanos, con apoderarse del doble -40 mil metros cuadrados- en caso de que se resistan a entregarlos por las buenas.
“Compartan la riqueza por el bien del pueblo", urgió a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta el folclórico gobernador.
Queda más que claro el espíritu mafioso, estilo delincuencial y oficio extorsionador de los gobernantes morenistas.
Que nadie dude que este modo de “gobernar” será la regla en un futuro no lejano, en cuanto los malandros del sistema vean consumado el atraco de la Reforma Judicial.

RÉQUIEM POR EL PERIODISMO POLICIACO DE INVESTIGACIÓN
Por Ricardo Luján
Hace "apenas" 45 años los reporteros de la fuente policiaca sufrían las de Caín para conseguir información relevante digna de primera plana, no se diga para ganarse la de 8 columnas de la portada.
Hoy abundan los hechos sangrientos pero su impacto y trascendencia se diluyen en el mar cibernético del periodismo digital donde termina por ahogarse el drama humano que subyace enmedio de la tragedia.
En el siglo pasado al inicio de la década de los ochenta los redactores de la llamada nota roja “batallaban” para encontrar información relevante y presionaban al reportero por “un muertito” para ponerla de principal en la sección de interiores, aunque cotidianamente debían conformarse con algún robo, incendio, pleito callejero o accidente vial.
El pasado miércoles un joven matrimonio residente de la colonia Atenas de esta capital fue ultimado a tiros ante la mirada atónita de sus dos hijos de seis y diez años, quienes llenos de angustia no podían creer que fuera realidad lo que estaban viendo. No obstante lo impresionante de la desgracia, la nota -mejor dicho, el boletín- que publicaron los medios se agotó en unas cuantas líneas…y algunos ni siquiera la consignaron.
Luego de las patrullas y sus sórdidas luces estrobóticas, las cintas amarillas de barrera del crimen, los peritajes de los agentes de la Fiscalía y las veladoras que los vecinos piadosos encendieron sobre las resecas manchas de sangre, todo quedó ahí sin abordar el aspecto humano de la desgracia.
Ejemplos sobran. A diario se presentan funestos sucesos como multiejecuciones, riñas sangrientas que suman decenas de muertos cada mes y apenas se consignan en los periódicos, sean digitales o impresos, inclusive algunos ya han suprimido la página policiaca y la nota roja se mezcla con la información local.
Los reporteros de guardia de hace cuarentaitantos abriles, encargados de cubrir los hechos de las siete de la tarde al cierre, rara vez cumplían los deseos del editor de la plana de última hora quien “maquiavélicamente” solicitaba a aquellos tundeteclas algo “bueno”, es decir, “de difunto pa’rriba”.
La respuesta acostumbrada de reporteros y fotógrafos era casi siempre la misma: “todo está muerto, jefe”, y rara vez se cumplía el deseo del exigente editor que a chaleco quería “sangre” para vestir su página.
Y no es que aquellos periodistas de la fuente fueran flojos o indolentes, pues aunque se esforzaban por conseguir la ansiada información, la cuestión no era tan fácil, aunque se metieran al “escáner” para captarla en la frecuencia del radio de las corporaciones policiacas y enterarse de lo que estaba ocurriendo, o pesiguieran a las ambulancias, bomberas o patrullas para ver cuál era su destino y cubrir el eventual acontecimiento.
En aquellos tiempos los asesinatos eran todo un suceso que ameritaba varias cuartillas de información, generalmente se le daba seguimiento exhaustivo y se abordaba el drama humano detrás de la noticia. Se entrevistaba a familiares, testigos y vecinos, se hacían encuestas para medir el impacto del suceso y además se reporteaba a los funcionarios de las autoridades (Procuraduría, Ministerio Público, Policía Municipal) para conocer las sentencias y condenas que ameritaban los culpables del ilícito.
Ahora, ante la explosiva proliferación de la criminalidad no hay tiempo para nada de eso. Los periodistas policiacos no se dan abasto al punto que resulta casi imposible cubrir todos los hechos delictivos, desde matanzas colectivas, asaltos brutales, violaciones y agresiones feroces.
Antes los secuestros o atracos bancarios eran poco frecuentes y muy apreciados como noticia, pero hoy en día son asuntos tan cotidianos que en ocasiones pasan desapercibidos, son minimizados en los medios digitales o se pierden en las páginas interiores de la prensa escrita.
Así las cosas, el periodismo policial de investigación -que muchas veces daba la pauta y ponía a trabajar a las corporaciones policiacas para que los hechos se esclarecieran- se ha perdido, paradójicamente, ante la abundancia de hechos de sangre.
Tan raras eran las matanzas en aquel Chihuahua de antaño que en la Semana Santa de 1987 un hecho conmocionó a la entidad: el asesinato a hachazos de tres jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración que vacacionaban en el Lago de Arareco, en la región de Creel, quienes fueron sorprendidos por sujetos drogados que sin piedad ni motivo alguno arremetieron contra ellos.
Luego del festín de sangre, los asesinos, residentes del lugar, dieron por muertos a los cuatro muchachos, pero gracias a que uno de ellos logró sobrevivir pudo llegar al pueblo a pedir ayuda.
Los cuatro criminales fueron posteriormente detenidos y encerrados en la Penitenciaría del Estado.
Sus nombres aún son recordados por la opinión publica mayor de edad y por los viejos periodistas: César Antillón, Javier Díaz, Fidencio Duarte y Noé Gerardo Payán, este último cabecilla de la banda quien por su horrendo crimen fue bautizado por la prensa con el mote de la Hiena de Arareco.
Los periódicos de aquella época dieron un largo y puntual seguimiento al caso, desde entrevistas con el sobreviviente, impresiones de los lectores y líderes de opinión hasta la cobertura de la captura, uno por uno de los torvos criminales.
Año tras año durante época de cuaresma el caso era recordado por la prensa, tanto por su impacto como por su diabólica naturaleza.
Ahora las masacres colectivas se suceden una tras otra de manera tan vertiginosa que se olvidan en unos cuantos días y su efeméride rara vez es recordada.
El ingenio popular, tan agudo como despiadado, parió una serie de chistes sobre la tragedia, al surgir, como malhadado juego de palabras, la versión de que la “verdadera” criminal había sido la chota…la hachota.
Tres años después, a principios de julio de 1990, la Hiena de Arareco volvió a llevarse el encabezado principal en los periódicos cuando lideró una fuga masiva del penal de la 20 y 20, llamado así por ubicarse en la avenida Veinte de Noviembre y calle 20, en el barrio del Pacífico.
Entre la treintena de reos que lograron escapar a sangre y fuego figuraba otro “célebre” delincuente de la ciudad, Ramón Parga Palafox, conocido en el bajo mundo con el apodo de el Parga, quien también dio mucho material para la prensa que, como ya dijimos, en aquellos ayeres no tenía gran cosa para llenar las páginas policiacas.
Casi todos los presos fugados fueron recapturados y regresados a prisión, incluyendo Noé, la Hiena de Arareco, quien fue arrestado un año más tarde en su natal Sinaloa.
El Parga no corrió con igual suerte porque semanas después fue ultimado a tiros cuando salió de su escondite y en un parque se puso a leer el periódico con el fin de enterarse de su propio caso.
Contrario a como sucede hoy en día, ambos acontecimientos fueron profusamente reseñados por la prensa, lo que en la actualidad ya no sucede pese a que cada vez los crímenes son más feroces e impactantes.
Así las cosas no queda más que decir “Descanse en paz el periodismo policiaco de investigación”.

Lo negro de Blanco, el Primor y el desprecio hacia las mujeres
Por Ricardo Luján
En claro fuera de lugar y acarreando el balón con la mano, el jorobado de Nuestra Señora de la Chis metió gol no sin antes patear al portero. Para festejar corrió agarrándose el paquete para mostrarlo a los adversarios, se orinó como perro a los pies del árbitro, escupió al abanderado, fue a burlarse a la banca contraria, descontó de un cachetadón al narrador del partido y le agarró una chichi a la otra abanderada, por lo que el silbante decidió expulsarlo porque además le rayó la madre…Pero lo llamaron del VAR que por órdenes de mero arriba le ordenaron dar el gol por bueno…
Una perversa mafia excelentemente coordinada y programada para la maldad tiene en sus cochinas manos la vida de la Nacion.
Esta mafia del poder que tanto fustigó López Obrador antes de convertirse en el mafioso mayor no incluye solo al gobierno morenista sino también a sus satélites y a los mal llamados partidos “de oposición” que se convierten en sumisa comparsa cuando al partido en el poder le hacen falta votos para llevar a cabo su nefasta tarea de defecar en la justicia, destruir las instituciones y saquear al país.
Hipócrita como ninguno, el régimen a cargo de una mujer, irónicamente, mostró otra vez su desprecio hacia las mujeres.
La maquiavélica coordinación del sistema para engañar al electorado es de alta manufactura demagógica y alma dictatorial.
El más reciente ejemplo de esta magistral sincronización para prostituir a la justicia y burlarse de las mujeres lo tuvimos en el fallido desafuero a Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su propia media hermana Nidia Fabiola Blanco.
El mecanismo para la impunidad es el mismo que han utilizado en otras ocasiones para sacar adelante sus objetivos. “A ver, ya se la saben, presten sus carteras y celulares” como dicen los asaltantes de microbuses chilangos para despojar a los pasajeros.
El ilustrativo caso del diputado federal Blanco Bravo (tan bravo que ni sus hermanas están a salvo), exfutbolista, exactor (malísimo) exgobernador (corruptísimo) y excremento legislativo, podría resumirse de la siguiente manera:
Fabiola, una de las hijas del papá de Cuauhtémoc lo demandó por golpes, acoso y tratar de violarla sexualmente, asegurando en la demanda que la agresión duró cuatro eternos minutos antes de poder escapar de las garras del chacal con fuero en estado de ebriedad.
Al trascender el ataque la presidenta primero dudó de la veracidad de la acusación y luego pide que en todo caso se denuncie el asunto ante las autoridades para que se investigue.
Pero como de pura casualidad el mamarracho tiene fuero entonces sugirió solicitar un juicio para que los amigos diputados del Cuauh lo desaforaran. Sí Chucha ¿y tus calzonsotes?.
Para taparle un ojo al macho y no arriesgar la simpatía femenina, un grupo de diputadas de Morena y el PT se pronuncia por quitarle el fuero.
Acto seguido la bancada priista que se supone es de oposición votan en bola para desechar la petición de desafuero cumpliendo así con su papel de “nalgasprontas” para hacerle el paro a Morena, resurgiendo la alianza PRIMOR, que también en su momento votó a favor de la reforma judicial para dar paso a la dictadura. Está fidelidad entre mafiosos dio como resultado que fuera desechada la petición de desafuero logrando salirse con la suya el delincuente legislador.
Y ahora sí el Cuauh subio a la tribuna para burlarse de su hermana y de las damas congresistas y ofrecer que presentará una iniciativa (¿Sabrá redactarla?) para protegerlo a él y a todos los hombres de las acusaciones “infundadas” de mujeres. ¡Vaya desfachatez y cinismo delincuencial..! Luego, ya con el fuero intacto, acudió a la Fiscalia para seguir con su discurso machista.
Al día siguiente en los Congresos locales las diputadas de Morena, PT y Verde siguieron con la farsa y lanzaron condenas de palabra contra Blanco, para no perder simpatía ante el electorado femenino a sabiendas que el violín de la cochina orquesta ya está a salvo pues su hermana y demás mujeres ya le pelaron los dientes.
Para reforzar la farsa el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, califica con toda razón de “heroínas temporales” a sus colegas que previamente aleccionadas votaron por el desafuero sabiendo que la traición priísta ya les había hecho el trabajo sucio.
Y para tratar de quitarse la mugre de la cara, en Chihuahua los diputados priiistas que apoyaron al presunto violador justifican la traición aseguran que no hubo trueque para salvarle el fuero a otro pillo, su líder nacional Alito (Amlito) Moreno.
Para seguir el juego la petista América Aguilar califica de falso el discurso de Morena en defensa de la dignidad de las mujeres y los acusa de violentadores, en tanto que la chairo-diputada Elena Rojo califica hipócritamente de “fatal, desvergonzada y que deja sin palabras” la protección de su corrupto partido al presunto violador. A toro pasado, de lengua se comen varios platos.
Y al final, ya consumada la injusticia luego de la farsa del Morena y sus aliados los falsos partidos de oposición, el PAN remata el sainete al lamentar de dientes para fuera el voto del PRI para luego suavizar la crítica afirmando que la traición “no afecta nuestra alianza con los tricolores” aunque voten a favor del régimen morenista dictatorial.
Así que “ya se la saben”, cuando Morena necesite del voto opositor, llámese PRI o PAN (recuerden a los Yunes) basta pedirlo para que se les conceda, que para eso existe la prostitución legislativa y la traición de principios.
Total, al Cuauh otra vez no le dieron cuello.

IZAGUIRRE RANCH: IN TRUMP WE TRUST
Por Ricardo Luján
Ni aunque Maquiavelo hubiese sido narco se le hubiera ocurrido tal estratagema para desaparecer un campo de desaparecidos de un día para otro. Pero tanto la presidenta pelele como el corrupto fiscal lo hicieron.
Desde el macabro hallazgo el Miércoles de Ceniza en el rancho Izaguirre, localizado cerca de Guadalajara donde fueron encontrados miles de restos óseos, sangre, zapatos, mochilas y prendas de vestir, empezó un nuevo viacrucis para colectivos de familias buscadoras. La Fiscalía en vez de anunciar el inicio de una investigación seria y profesional con peritos especializados para dar seguimiento al hallazgo de las madres buscadores, mejor organizó una especie de tour al que invitó a los influencers y youtubers pagados por el Gobierno y a sus medios chayoteros afines para realizar un recorrido, pero ahora con la escena del crimen manipulada, limpiada y retiradas todas las evidencias, incluyendo los huesos y hornos crematorios que también desaparecieron por obra y gracia de la desgraciada Cuarta Transformación.
Todo lucía muy aseado y ya sin indicios de las masacres que ahí se realizaban.
La podredumbre no paró ahí. El lider de los senadores de Morena, torvo sujeto, cometió la pendejada de declarar que los restos encontrados no necesariamente eran de desaparecidos. Nomás le faltó decir al “Changoleón” Fernández Llorona que ya se había comprobado científicamente que los zapatos hallados correspondían a gente que los había dejado en la ventana a los Reyes Magos y que existen grupos del crimen organizado que se dedican roban zapatos y mochilas y los esconden en sus campos “de entrenamiento”. O que el lugar era un centro recreativo con albercas y que los bañistas olvidaban llevarse sus chanclas.
Para sumarle pus a la criminal estratagema, los aliados del Gobierno del Cartel Jalisco Nueva Transformación (perdón: Generación) fueron llamados a escena por el patrón Gertz Manero para desmentir que el “Izaguirre Ranch” fuera un campo de exterminio, sino simplemente un centro de adiestramiento, lanzando amenazas abiertas contra los familiares de desaparecidos.
Como oficiosos voceros del gobierno federal, los criminales encapuchados y presumiendo armas de alto poder, publicaron un video en el que acusaban a las madres buscadoras de haber “construido una historia de ficción” al “sembrar el terror” en una campaña de ataque premeditada en redes sociales en torno al rancho Izaguirre en Jalisco.
Ahora resulta que los narcoterroristas acusan de terrorismo a madres, padres, esposas e hijos buscadores, que lo único quieren es encontrarl a sus seres queridos.
De ese tamaño es la desgraciadez del régimen que en mala hora llegó al poder.
No dudo ni tantito que el vídeo de marras los criminales lo hayan grabado con la asesoría de “ePIGmenio Ibarra Productions” y que los delincuentes hayan sido custodiados por elementos de la Guardia Nacional para su seguridad.
¡Hágame usted el recabrón favor..!
En respuesta y como muestra de la impunidad que se vive en México, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores Armenta, en mensaje dirigido a los grupos de la delincuencia organizada les rogó que tuvieran piedad, pues “nuestra lucha no es contra los grupos criminales ni contra el Estado”, sino contra el dolor de no poder encontrar a sus hijos desaparecidos.
“A todos los grupos criminales del país les queremos decir que ustedes no son nuestro enemigo, ni tampoco es el Estado. Nuestro enemigo es el dolor de no poder volver a abrazar a nuestros hijos”, escribió en su cuenta de X. “Cuando rascamos tierra, no lo hacemos pensando en encontrar justicia, lo hacemos solo con la esperanza de encontrar a quienes parimos”. Su mensaje concluyó con una súplica: “Les rogamos piedad”.
Bajo la infalible premisa de “piensa mal y acertarás”, lo anterior muestra la complicidad del régimen con los criminales y comprueba que el centro de exterminio estaba a cargo de las autoridades, pues los narcos no acostumbran esconder a quienes ejecutan cuando son adversarios, ni se toman la molestia de sepultarlos y cremarlos, pues se trata de venganza y los exhiben donde todo mundo los puedan ver para escarmiento de sus enemigos, pues de lo que se trata es de infundir miedo.
Para taparle un ojo al macho y en un afán de acallar las críticas nacionales e internacionales, la presidenta interina (que sólo está cuidando el lugar para la llegada del príncipe heredero en 2030) sale con su batea de babas y promete que aumentará el presupuesto de búsqueda de desaparecidos con recursos suficientes… le faltó confesar que el objetivo kafkiano del gobierno es que las fiscalías lleguen primero que las madres buscadoras a los centros de exterminó y puedan desaparecer evidencias incriminatorias.
En el colmo de la estupidez el Senado de la República presentó el viernes la propuesta de reforma denominada “ Vaso de Agua”, la cual busca garantizar el acceso al agua potable para todos los trabajadores durante su jornada laboral, cuando la víspera, los senadores de Morena en abandonaron la sesión cuando la oposición propuso que se creara una comisión nacional e internacional para investigar el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Ahí va diciendo los asuntos que les interesan a los delincuentes de Morena, brazo político del crimen organizado.
Con toda la tierra con la que la Presidencia le echó al asunto, la única esperanza que le queda a las madres buscaroras y a los mexicanos bien nacidos es la intervención del Tío Donald para poner orden y encarcelar a los narcoterrorisas y sus cómplices en el poder.
Ojalá y el viejo gringo arancelero atienda la petición de un congresista de Virginia Occidental quien horrorizado comparó el asunto con el campo de exterminio hitleriano de Auschwitz, califico los hechos como “horrorosos” y dio la razón al presidente de considerar terroristas a los cárteles mexicanos.
Podrían empezar por investigar otro Izaguirre Ranch encontrado en Texas el mismo logotipo en el portón, antes que lleguen los “peritos” mexicanos y desmadren todo. In Trump we Trust.

LOS HORNOS DEL BIENESTAR O "AHI ESTÁN SUS TRAGEDIAS JA-JA-JA"
Por Ricardo Luján
Si hace cinco años el expresidente Andrés Manuel López Obrador se burló con una risita estúpida cuando el periódico Reforma contabilizaba 45 masacres, ahora con el descubrimiento de los hornos crematorios del Bienestar, leáse crimen organizado, en Guadalajara y Reynosa, el sátrapa seguramente no sólo se reiría sino se carcajearía descaradamente.
A estas alturas y a casi 6 años y medio de narcogobierno a nadie le debe quedar la menor duda: López Obrador es el cacique que ha tolerado y solapado más asesinatos, masacres, secuestros, robos y delincuencia en la malhadada historia del presidencialismo mexicano.
Antes el gobierno federal pregonaba que “no son tantos” los asesinatos en el país, que eran “exageraciones de los conservadores”, pero ahora debido a las presiones de Donald Trump ya salió el peine luego del surgimiento de los campos de exterminio que brotan como hongos bajo el auspicio y complicidad de la llamada Cuarta Transformación, detectados y denunciados al gobierno mexicano por parte de la CIA, DEA, FBI o el Pentágono que luego de investigaciones en suelo mexicano y que han destapado varias cloacas, tan apestosas como sangrientas.
Y mientras sigan latentes las amenazas arancelarias de Estados Unidos y persistan las indagatorias gringas, la podredumbre seguirá surgiendo aquí, allá y acullá, como en el rancho Izaguirre, en Jalisco, donde hasta ahora llevan contabilizados seis hornos crematorios con restos oseos humanos, mas de dos mil objetos entre zapatos, maletas, prendas de vestir que indican que en lugar fueron masacradas alrededor de 400 personas, entre turistas, viajeros y narcos, incineradas para cambiar su estatus de asesinados a desaparecidos.
Hace dos años, un primer borrón y oficial de homicidios convirtió en “personas ausentes” a más de cien mil, al pasar de 110 mil a sólo 12 mil desaparecidos. Ahora con el hallazgo de los campos narco-hitlerianos” ya sabemos a dónde fueron a parar los muertos convertidos en “no localizados”.
De ese tamaño y perversidad fue la estrategia obradorista para desestimar e ignorar el número de homicidios en su gobierno, que ascendió a casi 200 mil.
Así las cosas, no sería descabellado suponer que el gobierno tenía conocimiento de estos demoniacos lugares y las indescriptibles matanzas que ahí se perpetraron durante años, y que se siguen realizando en otros lugares del país, según la preocupación que han mostrado tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano como Amnistía Internacional.
Y ante el cómplice silencio del gobierno, los rumores y especulaciones se desatan vertiginosamente, afirmando que las víctimas -hombres y mujeres-, pudieran haber sido objeto de secuestro y luego asesinados para extirparles los órganos destinados para tráfico ilegal en el país y el extranjero. De ese tamaño son las masacres de las que Claudia duda y a AMLO le causaran risa.
Y para seguir con esta película de terror, en el ejido Reforma de Reynosa, Tamaulipas, fue descubierto el pasado martes otro horno crematorio clandestino luego de dramática búsqueda por parte del colectivo “Lazos Unidos Para Encontrarlos”.
El hallazgo de restos humanos en el lugar ubicado dentro de una construcción en obra negra, así como herramientas propias de un crematorio y con indicios de haber sido usado recientemente, hacen suponer que muchos predios de la región y el país entero han sido utilizados para la desaparición de personas, un método maquiavélico para reducir en ante la opunión pública el número se asesinatos en este sangriento régimen.
Porque no son solamente los campos de exterminio “narcohitlerianos” los que motivan la preocupación de la Iglesia Católica y otros tantos grupos locales o internacionales, a excepción desde luego de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apéndice del gobierno morenista y vegüenza para los mexicanos bien nacidos, sino que en todo México hay indicios de masacres colectivas y nuestro estado no es la excepción.
En esta pasarela de hechos diabólicos Chihuahua no se queda atrás, con el hallazgo en la zona de Ascensión de decenas de cadáveres enterrados en trece fosas clandestinas. Actualmente la Fuscalía estatal tiene cuantificadas 91 personas ejecutadas, de las que solo doce han sido identificadas. Sabrá Dios cuantos otros cementerios ilegales existan en la inmensa geografía estatal, punto estratégico para las operaciones de los narcos por su cercanía con Estados Unidos, primer consumidor de alucinógenos en el mundo y un mercado abierto para el tráfico de drogas, de personas y de órganos humanos.
Ayer se realizaron en todo el país, incluyendo Chihuahua, manifestsciones en repudio ante el hallazgo de fosas clandestinas y de los "Hornos del Bienestar", como han sido bautizados por el ingenio popular estos campos de exterminio.
Pero lo más seguro es que Claudia seguirá desmintiendo las masacres para proteger a su jefe AMLO…hasta que Trump y la realidad vuelvan a doblarla.

Extorsionador que friega a extorsionador tiene cien años de perdón
Por Ricardo Luján
Como no queriendo la cosa en esta columna para el psicoanálisis ya llevamos prácticamente todo el año hablando de Donald Trump. Ya chole. Tanto así que esta sección bien podría llamarse Good Sunday, según me comentan mis lectores. (¡No mientas, mentecato¡ ¿Quién te va a andar leyendo?).
El caso es que desde su aparatosa irrupción al poder el troglodita de la política se apoderó de la agenda de los medios mexicanos que por años diseñó y encabezó López Obrador y su transformación de cuarta.
El efecto Trump logró desvanecer la sombra de López Obrador que se cernía ominosa sobre la figura presidencial, y mandarlo de tiempo completo a La Chingada o donde se encuentre.
Y por más rumores que desatan sus chairobots (que si anda el Cuba, que si viajó a China, que si se la pasa de coscolino en Tepic donde aseguran que tiene un entierro, que si le dio un infarto, que lo busca la DEA), la realidad es que el reyecito de Macuspana no retoma protagonismo, y él sin aparadores se siente hombre muerto, aunque paradójicamente también podría serlo si saliera a los reflectores, a juzgar por el grueso expediente de sus nexos con el crimen organizado y su inefable, inconmensurable y eterno amor por la mamá del Chapo, a quien considera como la suya propia.
Enmedio de este vendaval de pasiones quien no siente lo duro sino lo tupido es Claudia, pues además de no sacudirse la monserga obradorista, cumplirle los caprichos al gringo loco así como protegerse de los narcos agraviados por la extradición de sus 29 compinches, la presirvienta debe cuidarse de las traiciones de Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pastores de los rebaños de diputados y senadores de Morena que le hacen el mismo caso que el perro.
Su rostro mañanero luce demacrado y sus ojos muestran una mirada de desazón e intranquilidad.
Se mueve según lo que le diga Trump, que es quien le dicta el libreto. Por ejemplo, recientemente Pemex aseguró que para cubrirse en blancas ante las amenazas de aranceles, México estaba en platicas con China buscando alternativas para venderle crudo ante la política arancelaria y la reducción de compras por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, luego de la entrevista telefónica donde Trump le concedió un mes de gracia en la aplicación de aranceles, la mandataria mexicana (que quién sabe dónde manda) anunció una batida contra vendedores de mercancía de origen chino que en Guanajuato ya desplazó a la industria zapatera nacional y, según ella, fue detonante para el recrudecimiento de la narcoviolencia en esa región del Bajío, asegurando además que ingresa mucha mercancía de ese país asiático sin que México tenga tratados comerciales con China.
Nomás le faltó comentar que tiene la idea de aplicar aranceles a productos orientales, como consejo del viejón gringo, que por cierto vuelve a tener razón pues la verdad es que estamos inundados de “chinaderas” que le quitan chamba y clientela a comerciantes mexicanos.
Por otro lado parece que un irónico karma actuó contra Claudia Sheinbaum pues mientras ella tolera en su gobierno que grupos criminales extorsionen a productores y comerciantes, ahora mismo está siendo víctima de un extorsionador profesional que le exige hasta entregar en extradición a sus célebres amigos narcos encarcelados.
Y en verdad Donald Trump más que negociador actúa como un extorsionador en exigencia de cuota a cambio de dejarte trabajar, que amenaza si protestas y escarmienta a los desobedientes.
Recientemente el consumado extorsionador de cuello blanco nos dio otra prueba de su estirpe al retirarle a Ucrania el apoyo militar en represalia por la negativa del presidente Zelensky de firmar un ventajoso acuerdo de paz que incluye entregar gran parte de sus reservas de los llamados minerales de tierras raras como condición para negociar el alto al fuego con Rusia.
De inmediato Vladimir Putin aprovechó el retiro de apoyo norteamericano para perpetrar una feroz embestida contra Ucrania ante el regocijo (¿complicidad?) de Trump.
Y aunque el presidente ucraniano manifestó que siempre sí accedería a las exigencias gringas, ya el daño estaba hecho y seguramente la situación será capitalizada para una renegociación más ventajosa para el de la tercera edad que juega con la tercera guerra mundial.
Y a juzgar por recientes acontecimientos no tardarán en aparecer los bombardeos contra objetivos narcoterroristas ordenados por “Dronald”, pues abundan los casos que comprueban los nexos del crimen con los gobiernos de Morena.
Las pruebas se refuerzan con el descubrimiento anteayer de un campo de exterminio de narcos con hornos crematorios, cerca de Guadalajara, donde encontraron restos óseos, cerca de 400 pares de zapatos y otras pertenencias de las víctimas en una propiedad cuya existencia era bien conocida por la fiscalía estatal.
Sin duda otro escalofriante caso que encuadra en terrorismo y le da la razón al vecino del norte, de quien irremediablemente seguiremos hablando aunque se enoje López Obrador quien ya es asunto olvidado en las tendencias y las narrativas, incluso las oficiales.
Así es el beisbol: a veces en sombra y a veces en sol.

Extorsionador que friega a extorsionador tiene cien años de perdón
Extorsionador que extorsiona a extorsionador tiene cien años de perdón
Por Ricardo Luján
Como no queriendo la cosa en esta columna para el psicoanálisis ya llevamos prácticamente todo el año hablando de Donald Trump. Ya chole. Tanto así que esta sección bien podría llamarse Good Sunday, según me comentan mis lectores. (¡No mientas, mentecato¡ ¿Quién te va a andar leyendo?).
El caso es que desde su aparatosa irrupción al poder el troglodita de la política se apoderó de la agenda de los medios mexicanos que por años diseñó y encabezó López Obrador y su transformación de cuarta.
El efecto Trump logró desvanecer la sombra de López Obrador que se cernía ominosa sobre la figura presidencial, y mandarlo de tiempo completo a La Chingada o donde se encuentre.
Y por más rumores que desatan sus chairobots (que si anda el Cuba, que si viajó a China, que si se la pasa de coscolino en Tepic donde aseguran que tiene un entierro, que si le dio un infarto, que lo busca la DEA), la realidad es que el reyecito de Macuspana no retoma protagonismo, y él sin aparadores se siente hombre muerto, aunque paradójicamente también podría serlo si saliera a los reflectores, a juzgar por el grueso expediente de sus nexos con el crimen organizado y su inefable, inconmensurable y eterno amor por la mamá del Chapo, a quien considera como la suya propia.
Enmedio de este vendaval de pasiones quien no siente lo duro sino lo tupido es Claudia, pues además de no sacudirse la monserga obradorista, cumplirle los caprichos al gringo loco así como protegerse de los narcos agraviados por la extradición de sus 29 compinches, la presirvienta debe cuidarse de las traiciones de Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pastores de los rebaños de diputados y senadores de Morena que le hacen el mismo caso que el perro.
Su rostro mañanero luce demacrado y sus ojos muestran una mirada de desazón e intranquilidad.
Se mueve según lo que le diga Trump, que es quien le dicta el libreto. Por ejemplo, recientemente Pemex aseguró que para cubrirse en blancas ante las amenazas de aranceles, México estaba en platicas con China buscando alternativas para venderle crudo ante la política arancelaria y la reducción de compras por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, luego de la entrevista telefónica donde Trump le concedió un mes de gracia en la aplicación de aranceles, la mandataria mexicana (que quién sabe dónde manda) anunció una batida contra vendedores de mercancía de origen chino que en Guanajuato ya desplazó a la industria zapatera nacional y, según ella, fue detonante para el recrudecimiento de la narcoviolencia en esa región del Bajío, asegurando además que ingresa mucha mercancía de ese país asiático sin que México tenga tratados comerciales con China.
Nomás le faltó comentar que tiene la idea de aplicar aranceles a productos orientales, como consejo del viejón gringo, que por cierto vuelve a tener razón pues la verdad es que estamos inundados de “chinaderas” que le quitan chamba y clientela a comerciantes mexicanos.
Por otro lado parece que un irónico karma actuó contra Claudia Sheinbaum pues mientras ella tolera en su gobierno que grupos criminales extorsionen a productores y comerciantes, ahora mismo está siendo víctima de un extorsionador profesional que le exige hasta entregar en extradición a sus célebres amigos narcos encarcelados.
Y en verdad Donald Trump más que negociador actúa como un extorsionador en exigencia de cuota a cambio de dejarte trabajar, que amenaza si protestas y escarmienta a los desobedientes.
Recientemente el consumado extorsionador de cuello blanco nos dio otra prueba de su estirpe al retirarle a Ucrania el apoyo militar en represalia por la negativa del presidente Zelensky de firmar un ventajoso acuerdo de paz que incluye entregar gran parte de sus reservas de los llamados minerales de tierras raras como condición para negociar el alto al fuego con Rusia.
De inmediato Vladimir Putin aprovechó el retiro de apoyo norteamericano para perpetrar una feroz embestida contra Ucrania ante el regocijo (¿complicidad?) de Trump.
Y aunque el presidente ucraniano manifestó que siempre sí accedería a las exigencias gringas, ya el daño estaba hecho y seguramente la situación será capitalizada para una renegociación más ventajosa para el de la tercera edad que juega con la tercera guerra mundial.
Y a juzgar por recientes acontecimientos no tardarán en aparecer los bombardeos contra objetivos narcoterroristas ordenados por “Dronald”, pues abundan los casos que comprueban los nexos del crimen con los gobiernos de Morena.
Las pruebas se refuerzan con el descubrimiento anteayer de un campo de exterminio de narcos con hornos crematorios, cerca de Guadalajara, donde encontraron restos óseos, cerca de 400 pares de zapatos y otras pertenencias de las víctimas en una propiedad cuya existencia era bien conocida por la fiscalía estatal.
Sin duda otro escalofriante caso que encuadra en terrorismo y le da la razón al vecino del norte, de quien irremediablemente seguiremos hablando aunque se enoje López Obrador quien ya es asunto olvidado en las tendencias y las narrativas, incluso las oficiales.
Así es el beisbol: a veces en sombra y a veces en sol.

¡CUIDADO NARCOPOLÍTICOS, AHÍ VIENE LA PATRULLA ESPIRITUAL!
Por Ricardo Luján
Un pollito que corría despavorido perseguido por un coyote trató de esconderse entre las patas de una vaca justo en el momento en que ésta defecaba por lo que una gran boñiga lo cubrió. Por un momento el pollito permaneció quieto pero al abrir los ojos el coyote lo descubrió, lo sacó con mucha delicadeza, luego le quitó cuidadosamente la suciedad…y se lo comió.
La moraleja es triple: No todo el que te cubre de mierda es tu enemigo, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo y cuando estés lleno de mierda no digas ni pío.
La fábula viene a cuento por el estilo alevoso y bravucón de Donald Trump para gobernar y negociar, que esta semana dejó por un momento en paz a México, sólo por un momento, para agarrar de sparring al presidente Zelensky quien le salió respondón y le dijo ni madres en ucraniano, jugadas del gringo que provocaron varios impactos directos y repercusiones colaterales como carambola de tres bandas.
El policía del mundo, tan prepotente como cualquier policía, creyó que negociar con el presidente de Ucrania y apoderarse de sus riquezas minerales sería tan fácil como quitarle un dulce a un niño, convertir a México en su perro guardián contra migrantes o extraditar de un jalón a 29 capos mexicanos para juzgarlos en el otro lado.
Pero no fue así. La gata salió respondona y Trump debió tragarse su coraje al fracasar en su intento de emboscar a Vladimir Zelensky para que accediera a entregarle gran parte de la riqueza de los llamados minerales raros, como pago por el apoyo militar que EU le venía brindando a Ucrania en su guerra contra Rusia desde los tiempos del gobierno de Biden. Algo así como cobrarse a la moda china.
La ceremonia del pretendido plan de paz que se firmaría en la sala oval se convirtió en la más agria discusión suscitada con un presidente extranjero en la Casa Blanca.
De esta forma y en un primer momento falló la estrategia de Trump para apoderarse de la riqueza de minerales cruciales que son utilizados para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipo medico.
No se pusieron de acuerdo y estalló la bomba pues el magnate quería comerse la gorda con todo y chile a cambio de ayudas pasadas pero sin compromisos futuros en firme.
Sheinbaum, por el contrario, se da gusto cumpliendo los deseos del viejo gringo quien al mostrar su determinación de ir por los políticos mexicanos cómplices del narco, sin querer queriendo provoca que a la presidenta se le alinien las estrellas y las barras, pues le sirve en charola de plata la oportunidad de poner en la cruz a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal, quienes en ambas cámaras legislativas la ignoraron de fea manera al mandar cinco años a la congeladora la ley contra el nepotismo y a favor de la no reelección que la presidenta había enviado para su aprobación y que sin duda afectaría tanto a ellos como a los Batres, los Taddei, los Salgado, los Godoy, los Alcalde y demás familias orgullo del nepotismo mexicano enquistadas en el poder.
Siguiendo con la fábula, los narcopolíticos deben permanecer muy quietos, sin pestañear, porque en cualquier momento les puede caer la “patrulla espiritual” tripulada por “Dronald”, autodenominado policía del mundo.
Seguramente ahora mismo Adán no andará muy “augusto” pues los gringos no batallarían mucho para encontrarle nexos en Campeche con La Aplanadora, ni a Monreal en Zacatecas con Los Talibanes, menos ahora que parece que el gobierno mexicano sí está atendiendo las denuncias contra el narco y el poder que por años ha publicado el periódico Reforma y que al parecer ahora sirve de guía infalible para la DEA, el Pentágono, la CIA y el FBI, como nadie lo hubiera pensado en tiempos de Andrés Manuel.
Sería el karma o sería justo premio para Claudia Sheinbaum por su asombrosa capacidad para agacharse y doblarse como papiroflexia ante cada llamada de Trump, pero ahora “la presidenta encantadora” -como le llama su colega gabacho-, tiene la gran oportunidad de convertirse en una verdadera mandataria y sacudirse los lastres y las rémoras que le dejaron al encargarle la presidencia en espera de los tiempos del príncipe heredero.
Pero habrá que cuidarse del desquiciado vecino del norte, porque así como quiere apoderarse de la riqueza de Ucrania, en una nada se le ocurre expropiar la península de Baja California para que allí vivan desplazados ucranianos, refugiados palestinos, colonizados de Groenlandia y migrantes en eterna espera del sueño americano.
Porque aparte de que el viejo está loco le gustan las cosas ajenas, de tal suerte que su frase Make America Great Again debería cambiarla por Make America Rat Again.

AYER Y HOY DE SOBERANÍA Y NARCOPODER EN MÉXICO
Por Ricardo Luján
Parece que en cuatro décadas las relaciones entre el narco y el poder en México no han cambiado gran cosa.
Actualmente Estados Unidos se prepara para ubicar y atacar con drones objetivos del crimen organizado en nuestro país, ante el aparente reclamo de la presidenta Sheinbaum en defensa de “nuestra soberanía”.
Hace 40 años el presidente Miguel de la Madrid recibía al embajador estadunidense para hablar de un tema que poco interesaba al mexicano: el narcotráfico. Jhon Gavin le solicitó ayuda para localizar a uno de sus agentes antinarcóticos, cuya esposa había denunciado su desaparición el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara.
Una treintena de oficiales de la DEA, agentes federales mexicanos y policías de Guadalajara buscaron durante todo el mes de febrero al estadounidense Enrique Camarena y al piloto y exmilitar mexicano Alfredo Zavala.
Las acciones tenían lugar casi tres meses después de que el ejército mexicano incautara un rancho del capo Rafael Caro Quintero en colonia Búfalo, municipio de Allende, Chihuahua, donde laboraban unos 10 mil jornaleros en el cultivo, procesamiento y empaque de mariguana calidad exportación.
La venganza de Caro Quintero contra el soplón por la pérdida de más de 30 mil toneladas de “colitas de borrego” fue terrible: durante dos días Camarena fue torturado cuidando sus verdugos de que no muriera para mayor sufrimiento de la víctima. El capo de capos nunca le perdonaría la traición pues durante mucho tiempo se ganó su confianza y le permitió conocer las entrañas del cartel de Guadalajara.
Los cadáveres de Camarena y Salazar fueron encontrados el 5 de marzo, luego de tres semanas de búsqueda, y en los meses siguientes de aquel 1985 se desató en México el más grande operativo de investigación para capturar a los victimarios del primer agente asesinado en la historia de la DEA.
La llamada Operación Leyenda permitiría la captura de los principales capos del narcotráfico en Jalisco: Rafael Caro Quintero, Rubén Zuno Arce, Miguel Félix Gallardo, Manuel Salcido El Cochiloco (el original), Mario Verdugo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, de los cuales Camarena logró ganarse su confianza y obtener información.
Todos, excepto uno -Zuno Arce, cuñado del expresidente Echeverría-, serían arrestados, culpados del asesinato de Camarena y sentenciados a largas condenas por tribunales mexicanos, pero no extraditados a los Estados Unidos. Precisamente ayer, Caro Quintero obtuvo nuevo amparo de una juez federal para no ser extraditado.
En aquel tiempo también estuvo de moda el tema de los secuestros transfronterizos que tanta preocupación ha causado en el gobierno federal, recientemente fue el caso de Ismael Zambada preso en Nueva York, y hace 40 años fue el doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de prolongar la vida de Camarena para ser interrogado cuando fue sometido a la tortura, quien fue trasladado por agentes norteamericanos de Guadalajara a Los Ángeles, California, sin mediar un proceso legal de detención y extradición, lo que provocó la protesta diplomática de las autoridades mexicanas por violación del Tratado de Extradición de 4 de mayo de 1978.
Hoy sucede lo mismo que a mediados de los ochenta con el caso Camarena, que puso en la agenda nacional el problema del tráfico de drogas, su inmenso poder económico y sus vínculos con importantes funcionarios y personajes encumbrados.
Ahora mismo el presidente “Dronald” Trump acusa al gobierno mexicano de complicidad con el narco. Hace 40 años el caso Búfalo puso al descubierto que Caro Quintero contaba protección de todas las corporaciones policiacas y hasta del ejército, incluyendo al entonces secretario de la Defensa Nacional.
Hoy como ayer, para tratar de desviar la atención, la prensa chayotera y la televisión oficial producen programas dedicados a “desagraviar” al gobierno mexicano resaltando que, si bien México era el trampolín de las drogas, los Estados Unidos eran la alberca.
Al extinguirse el cártel de Guadalajara de Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, convocó a una junta de capos para acordar la repartición del mercado mexicano de las drogas. De ahí surgirán cuatro grandes cárteles: Tijuana, a cargo de los hermanos Arellano Félix y Jesús Chuy Labra; Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael Zambada -de bajísimo perfil- y Héctor Luis “el Güero” Palma; del Golfo, controlado por Juan García Ábrego, y el de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
Y hoy en pleno 2025 y ante lo que se espera sea la gran embestida de Estados Unidos contra el crimen organizado, solo esperamos ver el reacomodo de los narcos, ahora considerados grupos terroristas, luego de la eventual desaparición del Cartel de Sinaloa bajo el mando de los Chapitos, en guerra fratricida contra los herederos del Mayo Zambada.
El golpe viene porque viene, ya lo dijo Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, y lo refrendó el asesor de la Casa Blanca Mike Waltz: “Los cárteles están sobre aviso” y amenazó -como hace 40 años lo hizo el jefe de la DEA- con “abrir las puertas del infierno” contra ellos para garantizar la seguridad de la frontera.
Ya veremos quienes son los nuevos reyes de la droga en México, aunque como siempre, nunca sabremos quienes son los capos que mueven el negocio en Estados Unidos, eterno paraíso para proveedores y consumidores de drogas.

LAS ARMAS LAS CARGA EL DIABLO Y LAS VENDEN LOS GRINGOS
Por Ricardo Luján
En cuanto a que armerías norteamericanas surten a narcos mexicanos habremos de reconocer que la argumentación de la presidenta Sheinbaum le dio a Donald Trump en los merititos belfos.
Porque si el gringo orange(gután) cumple su promesa de clasificar como terroristas a grupos del crimen organizado entonces estaremos ante un curioso y cínico pero también realista escenario: Tío Sam arma a grupos terroristas que dice combatir y por tanto es cómplice de ellos…
(En este preciso momento Sor Juana brinca desde un viejo billete y suelta su frase lapidaria en la cara del vetusto mandatario:
“Gringos necios que acusáis a los narcos sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis…”
Y ya encarrerada la Décima Musa le gritó en sus narices:
“Si con ansias sin igual a quien vende fentanilo le surtes el armamento ¿A qué viene, viejo lilo, tanto lloriqueo y lamento..?)
Y yo como no soy poeta ni en el aire las compongo simplemente diré que en este caso Trump es como un perro mordiéndose la cola en un comportamiento obsesivo compulsivo nomás para hacerse wei.
Durante reciente transmisión de “Las mañaneras (dizque) del pueblo”, Claudia dijo:
“México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos, si llegarán a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, entonces ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices”.
El asunto no es nuevo, ni el reclamo tampoco. Estados Unidos es una nación que desde siempre ha estado armada hasta los dientes. Los pioneros no tenían más alternativa de supervivencia que matar o morir.
La Segunda Enmienda de su Constitución consagra el derecho a portar y poseer armas de fuego, de tal suerte que para un menor de edad es más fácil comprar una pistola que licor o cigarros.
Durante los siglos XVI y XVII grandes cantidades de armamento eran transportadas en buques desde Europa pues las trece colonias eran un gran mercado, de tal forma que al paso de los años las familias tenían un arsenal en casa y las armas se convirtieron en artículo común de compra-venta entre la población floreciendo el negocio de las armerías.
Hace 150 años los apaches conseguían mosquetes y fusiles en Texas y Nuevo México para realizar sus violentas correrías en territorio chihuahuense.
Estados Unidos ha sido nuestro gran surtidor de armamento en la historia tanto en los conflictos armados como en tiempos de paz.
Como México no cuenta con industria armamentista y por la vía legal la Secretaría de la Defensa tiene el monopolio para la venta de armas y cartuchos, pues no queda de otra a particulares y a grupos clandestinos que recurrir a las armerías de aquel lado.
De hecho el conflicto revolucionario fue el gran negocio para la industria armamentista norteamericana de principios del siglo XX, pues hacía trato igual con los rebeldes que con las fuerzas federales.
A través del contrabando y la compra masiva de armamento y municiones, entre otros elementos de guerra fue como Pancho Villa al mando de la División del Norte adquirió tal poderío militar, económico y de autonomía que le permitieron grandes victorias.
También los cristeros fueron armados por los gringos, lo mismo que las guerrillas de lo años sesentas y los narcos desde los setentas a la fecha.
Cada año se estima que cerca de 200 mil armas ingresan a México de contrabando, la mayoría de las cuales provienen de tiendas con licencia federal.
Al reclamo de Scheinbaum le asiste la razón, tanto así que el propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se vio obligado a aceptar la protesta mexicana y tomar cartas en el asunto contemplando abordar el problema del tráfico de equipo bélico hacia México.
A ver qué opina al respecto su jefe, el loco de la Casa Blanca y ferreo defensor de la Segunda Enmienda, a la que considera “salvaguarda indispensable para la seguridad y la libertad que ha preservado el derecho de los estadounidenses a protegerse a sí mismos, a sus familias y a las libertades”.
No cabe duda que las armas las venden los gringos, las carga el diablo y las descargan los narcos.

DE PARADOJAS, GOBIERNOS Y DIOS
Por Ricardo Luján
Mientras en Estados Unidos Donald Trump muestra su determinación de proteger a los creyentes religiosos y erradicar el sesgo anticristiano en el gobierno federal y establece sanciones contra el aborto, en Chihuahua la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia decreta sentencia de muerte para los seres vivos en el seno materno, incluyendo los que tienen ya nueve meses y están a punto de nacer.
Ahí va diciendo.
Por sus frutos se conoce al árbol. Mientras de aquel lado el “gringo bipolar” se propone atacar a los carteles mexicanos y acusa al gobierno de complicidad con el crimen organizado que aterroriza a ciudadanos, acá la “presidenta científica” reclama que mejor primero los norteamericanos combatan a los carteles en su tierra y arresten a los narcos que venden fentanilo en sus calles.
Vaya respuesta cómplice disfrazada de falso nacionalismo.
Porque aunque Claudia tuviera razón, a los campesinos y comerciantes mexicanos que deben pagar derecho de piso no les importa lo que suceda en el otro lado, lo que quieren es seguridad para trabajar en su tierra y librarse de los narcos que a su vez son protegidos por policías, ministerios públicos y jueces corruptos sobre todo en estados de gobierno fallido controlado por el crimen organizado.
Al mexicano común que sufre por la delincuencia desatada le viene valiendo wilson que los adictos gabachos queden tirados en las calles grotescamente torcidos, columpinados como zombis, lo que le importa es librarse de los criminales mexicanos que secuestran a sus hijos, padres y hermanos con total impunidad ante la indiferencia de las autoridades que se traduce en complicidad.
A los sinaloenses ni les va ni les viene la muerte por fentanilo de más de cien mil adictos al año allende la frontera, lo que les preocupa que en su colonia proliferan los secuestros, asaltos desapariciones y la guerra desatada frente a las narices del gobernador Rubén Rocha repudiado por la gente y claramente identificado con los carteles de las drogas.
Acá matan curas por denunciar a los narcos y los asesinos siguen libres mientras que allá el presidente Trump crea grupos para defender la vida y la fe cristiana y libera a sacerdotes, activistas y maestros presos durante el gobierno de Biden por profesar su fe cristiana.
Vaya ejemplo de humanismo y cristiandad nos está dando el vecino del norte, generalmente caracterizada como tierra de impíos.
El pasado jueves el presidente Donald Trump anunció la creación de un grupo encabezado por la fiscal general Pam Bondi dedicado a combatir el sesgo anticristiano en las políticas públicas y la vida social.
Durante su discurso pronunciado en el Desayuno Nacional de Oración, Trump sostuvo: “Mientras yo esté en la Casa Blanca protegeremos a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestras fuerzas armadas, en nuestro gobierno, en nuestros lugares de trabajo, hospitales y en nuestras plazas públicas (...) y volveremos a unir a nuestro país como una sola nación bajo la guía de Dios”.
Trump anunció además que planea establecer una nueva comisión presidencial sobre libertad religiosa así como una oficina de fe en la Casa Blanca, que será dirigida por la tele-evangelista reverenda Paula White.
Resulta paradójico que Claudia, presidenta de un país con 98 millones de bautizados, confiese su ateísmo y desprecie la religiosidad en aras de su cientificismo, en tanto que el mandamás de un país de protestantes, anticristianos y hasta cuna de sectas diabólicas afirme que “no se puede ser feliz sin religión, sin fe”, y remata “Traigamos de vuelta a Dios a nuestras vidas”.
Bien dicen que lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener.

LOS ARANCELES DE TRUMP, DONDE LAS TOMAN LAS DAN
Por Ricardo Luján
Mientras el presidente Trudeau dice a los canadienses que respecto de las amenazas de guerra comercial de Estados Unidos no les va a dorar la píldora y advierte tiempos aciagos, la mexicana presidenta -con a de Andresmanuel-, nos dice que todo está okey, pide tranquilidad y remata presumiendo orgullosa que para enfrentar los aranceles tiene plan A, B y hasta C.
Pero a menos que su plan A sea de agachada, el B de bocabajeada y el C de costreñida, no le veo fundamento a la gratuita afirmación. Pudiera incluso agregar que tiene plan D de doblada, E de embargada y F de fulminada y nada cambiaría. Palo dado ni Dios lo quita.
Tales declaraciones en lugar de traernos calma y sosiego nos llenan de pesadumbre ante el futuro ensombrecido por la inminente inflación, carestía y la devaluación del peso.
Aunque tales nimiedades no afectan a Claudia de la misma manera que fregarán a los pobres, que aún tienen la mala costumbre de comer.
Qué va. No sufrirán por los aumentos los personajes de la clase política en el poder, enriquecidos a golpe de corrupción y con todos los recursos del estado disponibles, como Andy López, el hijo predilecto del obradorato y mandamás de Morena quien suele viajar en aviones de la Guardia Nacional con cargo al erario.
A ellos lo que sí les afectaría es investigarles nexos con los narcos, ahora terroristas, y sobre todo que les quitarán las visas para viajar a la tierra del dólar y el fentanilo, porque a diferencia del presidente colombiano Pietro para quien Estados Unidos es muy aburrido, a los mexicas Noroña, Monreal y especímenes similares les encanta pasear por la Quinta Avenida y andar de shoping gaste gaste billetes verdes, recordando los tiempos de perra fiaca cuando con 200 pesos en la bolsa y un par de zapatos les alcanzaba.
Lo cierto es que ni las patadas de ahogado de los presidentes vecinos, ni los tratados comerciales, ni las protestas de intelectuales, economistas y politólogos van a frenar los planes hegemónicos de Trump.
Terco como mula anglosajona seguirá amachado en subir aranceles en reprimenda por el fentanilo que sus compatriotas se aturran y que los trae como zombis, y por los migrantes que para entrar a Estados Unidos por razones geográficas a huevo deben llegar por Canadá o Mexico.
No le interesan los 20 mil 400 millones de dólares que los consumidores gabachos tendrán que costerar allá por los aranceles que se pagan acá, pues la acción repercutirá en el precio de productos agrícolas, automotrices, autopartes, computadoras, pantallas, refrigeradores y otros. También deberán pagar más por los servicios en restaurantes, hoteles y sobre todo en la construcción, limpieza, servidumbre, jardinería y todo el trabajo que los gringos desprecian y los migrantes mexicanos realizan con esmero.
Otra cosa es cierta: los migrantes nunca se acabarán. Deportados en avión, emprenderán de nuevo la caminata hacia el norte, pues el hambre es canija y en su tierra el populismo y las dictaduras les han quitado la oportunidad de una vida digna, con trabajo, casa, sustento y seguridad.
Y como donde no hay pan se va hasta el can, los mexicanos, venezolanos, colombianos, caribeños y centroamericanos volverán a intentarlo, primero porque muchos dejaron allá a sus familias y segundo porque no les queda de otra. Morirán en el intento, pues ellos ya son parte de allá y sienten a esa tierra como su patria porque al fin de cuentas, -como dice la canción de Zack de la Rocha, músico, poeta y activista californiano, de padres migrantes, viralizada de nuevo por los Tigres del Norte-, “Somos más americanos”, que ahora le restregan en su jeta al xenofóbico presidente:
“Ya me gritaron mil veces
que me regrese a mi tierra
porque aquí no quepo yo,
quiero recordarle al gringo
yo no crucé la frontera
la frontera me cruzó.
América nació libre
el hombre la dividió
ellos pintaron la raya
para que yo la brincara
y me llaman invasor
es un error bien marcado
nos quitaron ocho estados
¿Quién es aquí el invasor?
Soy extranjero en mi tierra
y no vengo a darles guerra
soy hombre trabajador,
y si no miente la historia
aquí se sentó en la gloria
la poderosa nación.
Hombres, guerreros valientes
indios de dos continentes
mezclados con español,
y si a los siglos nos vamos
somos más americanos
somos más americanos
que el hijo de anglosajón.
Nos compraron sin dinero
las aguas del Río Bravo
y nos quitaron a Texas,
Nuevo México, Arizona y Colorado.
también voló California y Nevada
con Utah no se llenaron
el estado de Wyoming
también nos lo arrebataron.
Yo soy la sangre del indio
soy latino, soy mestizo
somos de todos colores
y de todos los oficios
y aunque le duela al vecino
somos más americanos
somos más americanos
que todititos los gringos.
Y si no miente la historia
aquí se sentó en la gloria
la poderosa nación
hombres, guerreros valientes
indios de dos continentes
mezclados con español
y si a los siglos nos vamos
somos más americanos
somos más americanos
que el hijo de anglosajón”.

DONALD TRUMP, MI BIPOLAR FAVORITO
Por Ricardo Luján
Dicen que no hay mal que por bien no venga y el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos así lo confirma.
Más allá de las deportaciones de ilegales -sello distintivo de la política migratoria gabacha desde tiempos inmemoriales- y de eventuales reprimendas arancelarias contra México, su llegada tiene aspectos de suyo positivos.
Será la eterna postura republicana, será estrategia proselitista o será el sereno, pero el caso es que el viejón de 78 inviernos parece sufrir trastorno bipolar, pues no obstante su eterno discurso de odio a muerte hacia los migrantes, firma leyes de vida contra el aborto.
Apenas antier en Washington durante la llamada "Marcha por la vida", que se celebra desde hace décadas, a través de un mensaje grabado reproducido en una gran pantalla, el presidente Donald Trump prometió apoyar a los activistas contra el aborto durante los próximos cuatro años. “En mi segundo mandato volveremos a defender con orgullo a las familias y los derechos de los no nacidos, protegiéndolos de los ataques de la izquierda radical contra las iglesias", dijo.
Sin lugar a dudas su mensaje es una lección de moral y encuadra cabalmente en el concepto de imperativo categórico de la ética kantiana que pretende ser un “mandamiento autónomo que no dependa de alguna religión o ideología y sea autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones”.
Su postura antiabortista ha contado con la simpatía de las clase conservadoras mexicana y tiene mucho de moral, de humanismo, de amor por la vida, actitud que contrasta con su postura hacia los migrantes a quienes desde siempre ha mostrado su animadversión y franco desprecio, a grado tal que en su mensaje en el último día de campaña no tuvo empacho en calificarlos como “animales”.
También fue bien aceptada su intención de castigar con hasta pena de muerte a traficantes de niños para venta de órganos y de mujeres para esclavismo sexual.
Otro asunto que se ganó el aplauso de grupos pro vida y en favor de la moral y las buenas costumbres fue la decisión de “Restaurar la “verdad biológica”, título de la orden ejecutiva que establece que solo se van a reconocer dos géneros, masculino y femenino, borrando el resto de identidades, medidas que por otro lado provocaron una andanada de críticas de grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Luego de eliminar las políticas de protección para las personas trans, Trump ordenó a su gobierno que desmantelara los programas federales que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión, y que eliminara las políticas del gobierno de Biden que protegen a los estadounidenses transgénero.
Por otro lado, en Culiacán la gente mostró su júbilo por la decisión del mandatario de piel color naranja de considerar terroristas a los grupos del crimen organizado que operan a sus anchas en territorio azteca. Y cómo no si ya resulta imposible la vida para los ciudadanos de bien y para los niños, quienes hartos de la violencia galopante y la delincuencia desatada por la guerra entre chapitos y mayitos, salieron a las calles para protestar por el asesinato de dos pequeños de primaria y exigir la renuncia del gobernador Rubén Rocha, así como el cese de las matanzas, incendios provocados y alto al robo violento de vehículos y a la impunidad.
Hablando de narcoterror, el presidente tocayo del pato que tiene voz rara, bien podría iniciar los bombardeos en la región de Bavispe, Sonora, donde hace ya más de cinco años, tres mujeres y seis niños, miembros de la comunidad de LeBarón, Chihuahua, todos ciudadanos estadounidenses, fueron asesinados y quemados por grupos del crimen organizado sin que a la fecha las autoridades mexicanas hayan hecho justicia.
El documento donde se equipara a narcos con terroristas establece que estos grupos operan en algunas zonas de México como “entidades cuasi gubernamentales” que controlan “casi todos los aspectos de la sociedad”.
Y aunque Trump dijo que estas medidas “es probable que a México no le gusten”, muchos mexicanos recibieron la noticia con beneplácito y ruegan al cielo para que el gringo presidente bipolar siga por ese camino y compruebe otro sabio aforismo: “Cuando Dios ordena hasta el mismo diablo obedece…”

EL DIABLO EN CALZONES
Por Ricardo Luján
No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y mañana, 20 de enero, a México se le va a aparecer el diablo en calzones, con estampado de barras y estrellas.
Hechos la mocha andan en el gobierno de la 4T pues se acerca inexorablemente el día fatídico luego de la andanada de bravatas, insultos y amenazas de Trump que se hicieron públicas, y los acuerdos que se quedaron en lo privado y que irán trascendiendo luego que el güero zanahorio reasuma el poder.
La cosa también se pondrá color de hormiga para miles y miles de migrantes que pululan allende la frontera y para quienes cruzan México camino a los Estados Unidos, así como para los narcos y el gobierno de Claudia Scheinbaum, del que el próximo presidente gringo ha dicho que está controlado por el crimen organizado.
La preocupación se palpa en el ambiente cortesano con medidas mediáticas de última hora como golpes contra los grupos criminales, captura de capos de medio pelo y operativos contra migrantes en todo el territorio nacional, desde el río Suchiate hasta el río Bravo; desde Chiapas y Oaxaca hasta Tijuana y Juárez.
La ciudad de Chihuahua no es la excepción. Para los migrantes que se instalan en el bulevar Juan Pablo II, en la colonia Aeropuerto, el infierno empezó tres días antes de la asunción de Trump, cuando la madrugada de ayer una nube de agentes del Instituto Nacional de Migración irrumpieron en el improvisado campamento para arrestar a cerca de doscientos extranjeros que pernoctaban en el lugar, pero fueron recibidos con piedras, garrotazos y lumbre por parte de los ilegales quienes le prendieron fuego al lugar para facilitar el escape.
Al final de la zacapela todo quedó en doce detenidos para su deportación, quienes fueron subidos a uno de los seis autobuses ‘foráneos” llevados en el aparatoso operativo que incluyó decenas de patrullas estatales, federales y militares así como los heroicos bomberos que tuvieron que aguantar las agresiones de los centroamericanos.
Para como están de caliente las cosas difícilmente los migrantes dispersados podrán llegar a la frontera y cruzar al otro lado. Al negárseles el sueño americano aparecerá la pesadilla mexicana.
Y en caso de que pudieran cruzar, allá no les esperan con pancartas de “welcome brother” sino con la más feroz y gigantesca redada masiva de todos los tiempos en la Unión Americana que iniciará el próximo martes en Chicago por decreto de Trump y en Texas porque al gobernador Abbott se le hinchan los odios racistas.
Por su parte el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sale con la postura simplona de sembrar arbolitos para que los migrantes se arraigen en el terruño y se pongan a trabajar sin importarles los grupos criminales ni los policías extorsionadores nibla carestía y los salarios miserables.
Fácil y con la zurda. Discurso trillado que, en su burbuja populista, Claudia y compinches piensan que es la solución a todos los problemas. Similar estupudez propuso en la cumbre de países celebrada en Sāo Paulo cuando sugirió destinar el 1% del presupuesto militar mundial para labores de sustentabilidad del planeta. Ternurita.
Otro asunto que tiene a Claudia con el Jesús en la boca y a los narcos con el rosario entre las manos, es la amenaza de bombardear laboratorios de fentanilo y otros enclaves de grupos delincuenciales en suelo mexicano, sin duda el pendiente que más le preocupa a la encargada del bastón de mando obradorista, tanto que no se cansa de preguntar cómo y por qué la DEA y el uno de los chapitos secuestraron al Mayo Zambada, y de paso acusar de injerencista a los Estados Unidos, además de negar que en México se produce fentanilo pese a las evidencias mostradas por la prensa internacional.
Tanto le interesa la suerte que pudieran correr los narcos que en su defensa y ante la eventualidad de una invasión gabacha, Claudia ha respondido con arengas del Himno Nacional contra Donald “Masiosare” Trump, mientras que líderes de Morena tratan de asustar al gringo con el petate del muerto pronosticando brotes de rebelión en rechazo de la intervención extranjera.
Esto último es de dar risa. ¿De verdad la presidenta cree que saldremos a combatir al invasor, si por aire con resorteras y si por tierra a riscazo limpio? Seguro, no faltaba más. Todo sea por defender el bono de Bienestar.
Como si la gente estuviera muy contenta con la sarta de calamidades que ha traído el cambio de régimen: carestía incontrolable, inflación galopante, inseguridad, violencia, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones sexuales, extorsiones, cobro por derecho de piso a comerciantes y campesinos, falta de medicinas, pésimo servicio médico, prostitución del sistema de partidos políticos y un largo y sombrío etcétera.
Contrario al fervor patrio que supuestamente despertaría en el pueblo alguna intervención como lo supone Claudia, la raza se preocuparía más por atender a los gringos con buen trato y servicio por la sencilla razón de que dejarían buena dolariza.
La historia y la condición humana nos dan la razón, posturas patrioteras aparte.
Durante la expedición punitiva que tropas norteamericanas emprendieron para tratar de capturar a Pancho Villa tras el ataque de los Dorados a Columbus, y que se extendió por el territorio estatal de marzo de 1916 a febrero de 1917, gran parte de la población mostró simpatía por los invasores.
Cuentan que cuando los soldados gringos acamparon varias semanas en el pueblo de Nonoava y otras rancherías para emprender la cacería del Centauro por las sierras cercanas, la gente se desvivía en atenciones hacia los bienvenidos “visitantes” pues ellos pagaban con dólares y no con billetes villistas como acostumbraban los revolucionarios, y que los bancos no aceptaban.
Y no se piense que esto sería malinchismo o ingratitud, porque este gobierno populista de la Cuarta Degradación nos ha enseñado que “with money dance the dog”.

EL DIABLO EN CALZONES
Por Ricardo Luján
No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y mañana, 20 de enero, a México se le va a aparecer el diablo en calzones, con estampado de barras y estrellas.
Hechos la mocha andan en el gobierno de la 4T pues se acerca inexorablemente el día fatídico luego de la andanada de bravatas, insultos y amenazas de Trump que se hicieron públicas, y los acuerdos que se quedaron en lo privado y que irán trascendiendo luego que el güero zanahorio reasuma el poder.
La cosa también se pondrá color de hormiga para miles y miles de migrantes que pululan allende la frontera y para quienes cruzan México camino a los Estados Unidos, así como para los narcos y el gobierno de Claudia Scheinbaum, del que el próximo presidente gringo ha dicho que está controlado por el crimen organizado.
La preocupación se palpa en el ambiente cortesano con medidas mediáticas de última hora como golpes contra los grupos criminales, captura de capos de medio pelo y operativos contra migrantes en todo el territorio nacional, desde el río Suchiate hasta el río Bravo; desde Chiapas y Oaxaca hasta Tijuana y Juárez.
La ciudad de Chihuahua no es la excepción. Para los migrantes que se instalan en el bulevar Juan Pablo II, en la colonia Aeropuerto, el infierno empezó tres días antes de la asunción de Trump, cuando la madrugada de ayer una nube de agentes del Instituto Nacional de Migración irrumpieron en el improvisado campamento para arrestar a cerca de doscientos extranjeros que pernoctaban en el lugar, pero fueron recibidos con piedras, garrotazos y lumbre por parte de los ilegales quienes le prendieron fuego al lugar para facilitar el escape.
Al final de la zacapela todo quedó en doce detenidos para su deportación, quienes fueron subidos a uno de los seis autobuses ‘foráneos” llevados en el aparatoso operativo que incluyó decenas de patrullas estatales, federales y militares así como los heroicos bomberos que tuvieron que aguantar las agresiones de los centroamericanos.
Para como están de caliente las cosas difícilmente los migrantes dispersados podrán llegar a la frontera y cruzar al otro lado. Al negárseles el sueño americano aparecerá la pesadilla mexicana.
Y en caso de que pudieran cruzar, allá no les esperan con pancartas de “welcome brother” sino con la más feroz y gigantesca redada masiva de todos los tiempos en la Unión Americana que iniciará el próximo martes por decreto de Trump y en Texas porque al gobernador Abbott se le hinchan los odios racistas.
Por su parte el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sale con la postura simplona de sembrar arbolitos para que los migrantes se arraigen en el terruño y se pongan a trabajar sin importarles los grupos criminales ni los policías extorsionadores nibla carestía y los salarios miserables.
Fácil y con la zurda. Discurso trillado que, en su burbuja populista, Claudia y compinches piensan que es la solución a todos los problemas. Similar estupudez propuso en la cumbre de países celebrada en Sāo Paulo cuando sugirió destinar el 1% del presupuesto militar mundial para labores de sustentabilidad del planeta. Ternurita.
Otro asunto que tiene a Claudia con el Jesús en la boca y a los narcos con el rosario entre las manos, es la amenaza de bombardear laboratorios de fentanilo y otros enclaves de grupos delincuenciales en suelo mexicano, sin duda el pendiente que más le preocupa a la encargada del bastón de mando obradorista, tanto que no se cansa de preguntar cómo y por qué la DEA y el uno de los chapitos secuestraron al Mayo Zambada, y de paso acusar de injerencista a los Estados Unidos, además de negar que en México se produce fentanilo pese a las evidenciad mostradad por la prensa internacional.
Tanto le interesa la suerte que pudieran correr los narcos que en su defensa y ante la eventualidad de una invasión gabacha, Claudia ha respondido con arengas del Himno Nacional contra Donald “Masiosare” Trump, mientras que líderes de Morena tratan de asustar al gringo con el petate del muerto pronosticando brotes de rebelión en rechazo de la intervención extranjera.
Esto último es de dar risa. ¿De verdad la presidenta cree que saldremos a combatir al invasor, si por aire con resorteras y si por tierra a riscazo limpio? Seguro, no faltaba más. Todo sea por defender el bono de Bienestar.
Como si la gente estuviera muy contenta con la sarta de calamidades que ha traído el cambio de régimen: carestía incontrolable, inflación galopante, inseguridad, violencia, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones sexuales, extorsiones, cobro por derecho de piso a comerciantes y campesinos, falta de medicinas, pésimo servicio médico, prostitución del sistema de partidos políticos y un largo y sombrío etcétera.
Contrario al fervor patrio que supuestamente despertaría en el pueblo alguna intervención como lo supone Claudia, la raza se preocuparía más por atender a los gringos con buen trato y servicio por la sencilla razón de que dejarían buena dolariza.
La historia y la condición humana nos dan la razón, posturas patrioteras aparte.
Por ejemplo, durante la expedición punitiva que tropas norteamericanas emprendieron para tratar de capturar a Pancho Villa tras el célebre ataque a Columbus, y que se extendió por el territorio estatal de marzo de 1916 a febrero de 1917, gran parte de la población mostró simpatía por los invasores.
Cuentan que cuando los soldados gringos acamparon varias semanas en el pueblo de Nonoava para emprender la cacería del Centauro por las sierras cercanas, la gente se desvivía en atenciones hacia los bienvenidos “visitantes” pues ellos pagaban con dólares y no con billetes villistas como acostumbraban los revolucionarios, y que los bancos no aceptaban.
Y no se piense que esto sería malinchismo o ingratitud, porque este gobierno populista de la Cuarta Degradación nos ha enseñado que “with money dance the dog”.


Melvins/napalm death en concierto. Reseña
Por: Chamuco
En días pasados se llevó a cabo un concierto de las bandas Weedeater, Dark Sky Burial, Melvins y Napalm Death. La cita fue en el Lowbrow Palace, un foro que se ha convertido en todo un referente para la escena de música alternativa e independiente en la ciudad de El Paso, Texas. El costo del boleto fue de 25 dólares, una chulada si lo comparamos con los precios de acá, y más si tomamos en cuenta que es por un evento que trae 2 bandas legendarias, algo que se ve muy pocas veces.
De las primeras dos bandas no tengo nada que decir, puesto que nunca las he escuchado y mi intención fue únicamente ver a Melvins (principalmente) y a Napalm Death.
Para dar un poco de contexto a quienes no los conocen, Melvins es una banda de culto que lleva en actividad desde los años ochenta. Se les atribuye ser los inventores del Sludge Metal (un subgénero derivado del Doom Metal con influencias de Hardcore-Punk), y haber sido una influencia muy importante para el nacimiento del Grunge. Pero ojo, no es una banda de grunge. Nada que ver. Su música es compleja, a veces lenta y pesada, otras veces, rápida y agresiva, con tintes experimentales, y siempre pacheca, muy pacheca.
La banda la conforman Buzz Osbourne “King Buzzo” (guitarra y voz), Dale Crover (batería) y Steve “Shane” McDonald (bajo). En sus presentaciones en vivo usan dos bateristas, por lo que el encargado del otro set de tambores es Coady Wills.
A diferencia de aquellas bandas a quienes influenciaron y crearon lo que después conoceríamos como el Grunge, Melvins apostó por dejar inmaculada su propuesta artística y no contaminarla con elementos pop para alcanzar la fama.
Criminalmente subvaluados, su obra es buenísima por decir lo menos, y a pesar de ser poco conocidos fuera del mundillo de la música experimental o de vanguardia, lo menos que puede decirse de ellos, es que, aparte de virtuosos, su propuesta artística es única (sin parecido alguno a otra banda), y su influencia dentro de la historia de la música es innegable.
Como dato anecdótico es importante señalar que Kurt Cobain, al ser amigo de King Buzzo y gran fan de Melvins, trabajó como ayudante de la banda durante algún tiempo. Posteriormente colaboró en la producción de su icónico disco Houdini, para mí, uno de los mejores discos de los años noventa.
Regresando al concierto, llegué tarde al lugar (para variar), y Melvins ya estaba arriba del escenario.
En 1995 o 1996 tuve la oportunidad de verlos en el Festival Lollapalooza en Phoenix, Arizona, y me dejaron impactado, por lo que mis expectativas de esa noche eran enormes.
Al ingresar al lugar hay un pequeño recibidor con una barra al lado izquierdo. Está bien equipada con 3 cantineros dispuestos a calmar la sed del respetable a cambio de 6 dólares la birrita, y a 9 los pistos. Frente a la barra, dejando casi todo el espacio del recibidor, instalaron mesas con discos de vinilo y playeras de las bandas a la venta. (La nueva forma de sobrevivir de las bandas).
Al lado izquierdo del recibidor hay una gran puerta que da entrada al foro propiamente dicho. Los Melvins tocaban arriba del escenario, sobresaliendo principalmente la imagen de la cabellera inconfundible del Rey Buzzo (parecida a la de quién sufre la explosión de un boiler) y lo primero que me llamó la atención fue ver que nadie estaba grabando con su teléfono celular el concierto.
Eso me dio un buen sabor de boca. El público de esa noche era distinto al que comúnmente se ve en la mayoría de los conciertos, donde la gente idiota, sí, idiota, se distrae grabando videos pedorros, perdiéndose así la oportunidad irrepetible de disfrutar el evento, y lo peor de todo es que muchas de las veces lo hacen con el afán de presumir en redes sociales que ahí andaban de argüenderos. O.. miento? Jajaja, che raza..
Pues bien, ya estando ahí en el güateque, a diferencia de los conciertos que se celebran en el DF, o aquí en Chihuahua (pero en menor medida), donde el tratar de colarse al frente del escenario se convierte en toda una odisea y requiere el uso de técnicas parecidas a la lucha grecorromana (y lo digo literalmente), allá, por el contrario, la raza no se apasiona tanto, por lo que pude colarme hasta enfrente y sin problema alguno, en menos de 2 minutos.
Ya instalado, el simple hecho de ver tocar a una banda frente con a dos baterías pegadas entre sí (los hi-hats de una bateria están situados del lado derecho y los hi-hats de la otra están del lado izquierdo), generan lo que se conoce visualmente como efecto espejo, nos dice que no se trata de una banda común y corriente.
A pesar de no llegar desde el inició del concierto, pude presenciar la mayoría de su chou, en el que demostraron una técnica impresionante fueron respaldados por un sonido impecable que no presentó falla alguna en todo el evento.
De su repertorio puede decirse que fue bien seleccionado. Never Say You´re Sorry, Honey Bucket, Blood Witch, A History of a Bad Man, Billy Fish, Revolve y Your Blessened son algunas de canciones que dieron un pequeño repaso por su larga trayectoria con mas de 20 álbumes de estudio en su haber. La realidad de las cosas disfruté muchísimo de su presentación y cumplieron a cabalidad con mis expectativas. Extraordinaria banda. Mis respetos.
Al terminar su presentación, y mientras cambiaban las baterías e instrumentos de Melvins para dar inicio a la presentación de Napalm Death, procedí a salir afuera del lugar a fumarme un cigarrillo y esperar sin estar rodeado de tanta gente a mi alrededor. Afuera del recinto habría unas 10 o 15 personas. Algunas fumaban y conversaban entre sí, y algunas otras hablaban por teléfono.
De Napalm Death lo menos que puede decirse es que al igual que Melvins, son legendarios y su aporte al Metal es enrome. Considerados los creadores del Grindcore y influencia fundamental del Death Metal, la banda originaria de Inglaterra mezcló el hardcore-punk con el metal, obteniendo así algo extremo nunca antes escuchado. Uno de sus antiguos guitarristas Bill Steer abandonó la banda en 1989 para formar Carcass. Actualmente se encuentra conformada por Mark “Barney” Greenway (voz), Shane Embury (bajo), Mitch Harris (guitarra) y Dany Herrera (batería). Dentro de sus gracias esta la de tener la canción mas corta de toda la historia según el Libro de los Records de Guinnes, ya que You Suffer tiene una duración de 1.316 segundos de duración, jajaja. ¿Su música? Deambula entre el Grindocre y Death Metal, pero también en el Art Rock y el Avant-Garde.
Yo seguía fumando y que sobre una de las calles al lado del Lowbrow Palace se encontraba estacionado un camión de pasajeros enorme de color negro con el motor encendido, pero no me llamó la atención.
Al paso de unos minutos, al probar los amplificadores de Napalm, quienes estaban ya a punto de subir al escenario, hizo que las personas que se encontraban al exterior del lugar, ingresaran a buscar su lugar para disfrutar de la siguiente banda. Yo decidí quedarme afuera a esperar que empezara realmente la presentación, cuando vi abrirse la puerta del camión que se encontraba estacionado y descender del mismo a Mark “Barney” Greenway, con quién tuve la oportunidad de conversar por un lapso de 2 o 3 minutos ahí afuera antes de ingresar al lugar. Debo decir que Barney, aparte de sencillo, es una persona muy agradable y educada. (se anexa foto).
Una vez que se despidió e ingresó al lugar, al paso de unos minutos dio inició la presentación y decidí entrar. Al igual que con Melvins, la gente se dedicó a disfrutar del concierto sin grabarlo, muy pocos (contados) estaban bebiendo y no vi a nadie fumar. Embury es el que se ve mas cansado de todos, y sin embargo, dejó el alma sobre el escenario como los grandes. Los movimientos sobre el escenario de Barney, y su vestimenta de esa noche, me recordó el origen Anarkopunk de la banda (con gran influencia de Crass). De principio a fin, dieron catedra de lo que es la brutalidad y el metal extremo.
De su repertorio de esa noche destaca Multinational Corporations, Amoral, Social Sterility, Scum, You Suffer, Prision Without Walls, así como un cover de los grandísimos Dead Kennedys “Nazi Punks Fuck Off”. Me había tocado verlos en algún festival, pero nunca les había puesto bien atención en vivo y me llevé una grata sorpresa, al comprender, ahora sí, de que trata la banda. Así pasó.
Comentarios: [email protected]

La mujer en el rock. Segunda parte
Por: Chamuco González.
Yoko Ono. Sin duda alguna, es la artista musical más odiada en el planeta tierra. El simple hecho de escuchar su nombre, genera urticaria, asco, coraje, y en algunos casos, odio. Hágame usted el chingado favor.
Es verdad que fue la gota que derramó el vaso y adelantó la ruptura de los Beatles (que ya era casi imposible que pudieran llegar a seguir juntos, incluso desde mucho tiempo atrás de la llegada de Yoko. También es cierto que mucho de su arte es chocante y desagradable, pero arte al final de cuentas.
Como olvidar su desafortunada participación en el show de Mike Douglas, donde Lennon, al interpretar Memphis Tennesse junto a su héroe Chuck Berry (el verdadero rey del rock and roll), permitió que su mujer tomara un micrófono y emitira unos berridos dignos de lepe chiple en supermercado.
Chuck, atónito y fúrico, no supo cómo actuar ante semejante mamarrachada y decidió no detenerse y continuar tocando. En un acto de lucidez, el ingeniero de sonido desconectó el micrófono de Yoko. Una cosa espeluznante, sin embargo, creo que la culpa fue de Lennon, jajajaja.
Debemos partir que hay música arte, y música entretenimiento. No es lo mismo la música de Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti, Iannis Xenakis (música académica) o Ghedalia Tazartes (Avant-Garde), a la de Beatles, Stones o Scorpions. Los primeros que mencioné, serán incomprensibles y posiblemente ruidos sin sentido para la mayoría de las personas, mientras que los segundos, serán de mas fácil digestión musical, siendo así mucho más probable que obtengan el gusto de la gente.
Lo mismo pasa con ella. Su arte es experimental, encasillado (si cabe la expresión), en el poco conocido y menos comprendido género llamado Avant-Garde. Que sea incomprensible para algunos no significa que no sea bueno. En gustos se rompen géneros, no?
Pues bien, resulta que la maestraza desde antes de conocer a Lennon, tenía ya una carrera artística tanto en el performance como en otras monerías. Una vez al lado de Lennon incursionó en la música, y tuvo a bien acercar la música experimental y el Avant-Garde con el rock y música popular. Que tiene discos malos? Si. Que todos los son? No, claro que no.
Con 92 años al lomo, acaba de publicar en este 2025 el álbum “Selected Recordings from Grapefruit by Yoko Ono”. Aynomás.
Algo habrá visto en ella Lennon, no cree usted? Déjese de prejuicios baratos y odios estériles, disfrute este par de álbumes, uno de ella como solista y otro de Plastic Ono Band, con John Lennon.
https://www.youtube.com/watch?v=je_0emt7bPI&list=PLpD8yubKML8y6F6hcbaWo286aQJwUUSkx
https://www.youtube.com/watch?v=DzQy-EsNfuM&list=PLiN-7mukU_REIkMJiBC7SheVd4KKSOaF4&index=2
Janis Joplin. De la bruja cósmica debo escribir un artículo completo. Sin embargo, no podía bajo ningún motivo dejarla fuera dejarla fuera. Pues bien, de Janis hay que empezar diciendo que fue la primera estrella de rock femenina. Aclaro, no es la primera mujer rockera, pero si la primera rockstar.
Perseguida por sus inseguridades, y presa de una vida insoportable en su ciudad natal, el destino la llevó a San Francisco en pleno auge del movimiento hippie, que tuvo a bien dar a luz en la intersección de las calles Haight y Ashbury. Una banda llamada de rock psicodélico llamada Big Brother and the Holding Company la adicionó y obtuvo el puesto al instante.
Su voz era muy bella y muy potente. Mucho. Su voz podía transitar desde los susurros más suaves hasta los gritos mas desgarradores y dramáticos. Una fuera de serie.
Durante muchos ha sido descrita por muchos como la única mujer blanca que puede cantar como una mujer negra, lo anterior, a manera de halago. Famosa por la cantidad de alcohol que podía llegar a ingerir la muñeca.
Era cliente asidua a un restaurante bar llamado Barney´s Beanery donde agarraba sus guarapetas, siempre en la misma mesa, con un chamaco llamado Jim Morrison. Hace algunos años, tuve la oportunidad de echarme algunas cervezas en esa mesa para honrar la memoria de ese par.
Janis, que le pegaba duro al whiskey Southern Confort, se dio cuenta que en muchas de las fotografías que le tomaban, siempre aparecía con una botella en mano de Southern. Juntó muchas de ellas y fue a hablar con la compañía para decirles que les estaba haciendo publicidad por lo que consiguió un patrocinio. Jajaja. Posiblemente sea el primer caso de un patrocinio brindado a una estrella de rock. Su participación el festival de Woodstock la catapultó al estrellato y más allá. Única. Irrepetible.
https://www.youtube.com/watch?v=SCngPse1iiI&list=RDSCngPse1iiI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=7gsqBEPSrd0&list=RD7gsqBEPSrd0&start_radio=1
The Runaways. A mediados de los años setentas, unas adolecentes (casi niñas), formaron una banda de rock. Un productor de la época llamado Kim Fowley, vio una oportunidad de oro en ellas y se encargó de forjar su nueva propuesta musical, la cual, estaba seguro, tendría éxito.
Joan Jett, Lita Ford, Sandy West, Jackie Fox y Cherrie Currie hacían un hard rock-punk siendo todavía adolecentes. Tuvieron un éxito comercial mediano en Estados Unidos, logrando mayor penetración en Japón, donde llegaron a grabar un álbum en vivo.
La historia de Kim es la misma de muchos managers. Abusó (y robó) de muchas formas a estas adolecentes. Con el paso del tiempo las diferencias artísticas no tardaron en causar la disolución de la banda. Mientras la música de Joan Jett era más punk, la de Lita se inclinaba más al heavy metal. Cada quién hizo su carrera en solitario y ambas tuvieron mucho éxito.
Si no las conoce, píquele al enlace, hágame caso.
https://www.youtube.com/watch?v=HYxUAeEs8mE&list=RDHYxUAeEs8mE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=_EBvXpjudf8&list=RD_EBvXpjudf8&start_radio=1
PJ Harvey. Es difícil hacer una descripción breve de esta gran artista. Su obra es vasta y prolífica. Intencionalmente, sus trabajos son completamente distintos entre si.
Deambula entre el art rock, el alternativo alternativo, rock experimental e indie rock. En el año 2013, por su aportación a la música de Inglaterra, fue nombrada por la Reina Isabel II como miembro de la orden del imperio británico. Una gran artista. https://www.youtube.com/watch?v=STxXS5lLunE&list=RDEMop0eKg-43F0Tc3mHoHJRtQ&start_radio=1
Contacto: [email protected]

La mujer en el rock. Primera Parte
Por: Chamuco González
Desde tiempos inmemorables, triste e injustamente el papel de la mujer dentro de la sociedad (machista) ha sido minimizado a grado tal, que la misma fue invisible prácticamente en todas las actividades, incluyendo las artes.
El Rock siempre fue algo “reservado” a los hombres. Siempre se trató de un “club de Toby” en el que las damas no tenían cabida. Supuestamente ellas no tenían la capacidad de crear rocanrol…. Hasta que brincó la primera aguerrida... y de ahí pal´ real. Aunque es irrelevante el orden en el cual voy a mencionar a algunas de tantas mujeres que forman parte de la historia musical y contribuyeron enormemente a la creación y evolución del rock en todas sus variantes, sirvan estas líneas a guisa de reconocimiento a su obra. La mayoría de quienes en estos días vamos a mencionar superan fácilmente a muuuuchas bandas consagradas conformadas por hombres. ¿O…miento?.
No es adulación barata, nomás lo que marca la aguja dijeran por ai.
1.- Wendy O. Williams. No sé si sea la mejor, pero si la que más me gusta. Ella entró al club de Toby (sí, ese conformado únicamente por hombres) y no llegó tocando la puerta. Entró derribándola de una patada y mentando madres. Se ganó el respeto al instante. Después de haber trabajado como mesera, cocinera y bailarina exótica, incursionó en el cine para adultos, donde en alguna de sus películas, ¡¡¡expulsó pelotas de ping-pong!!!! ¡Maestra! JAJAJA.
En el año de 1977, junto con Rod Swenson, formó la banda de heavy metal-punk The Plasmatics, (una banda de culto muy poco conocida pero muy muy grande). Sus shows incluían la explosión de un vehículo en el escenario, escopetazos a los amplificadores, la destrucción de televisores a martillazos, así como la destrucción de guitarras a motosierra. Vaya, la Wendy no se andaba con minucias. Las apariencias engañan y en el caso de la ella, no es la excepción. A pesar de que su actitud y aspecto arriba del escenario era disruptivo y transgresor, (senos al aire y peinado mohawk), en su vida privada era completamente distinta, tranquila, más en sus últimos años.
Siempre estuvo muy comprometida con las causas ambientales, el respeto a los animales (que no es lo mismo), el vegetarianismo y la alimentación saludable. Era activista, no de saliva, de acciones.
Con Plasmatics grabó discos memorables (diferentes entre sí) los cuales me parecen muy difíciles de describir con palabras. No sé qué estilo de música sea sinceramente. Es ecléctica. Algo parecido a Heavy Metal con Punk.
En 1984 Gene Simmons (Kiss), vio el potencial de la muchacha, y al ver que no salía del circuito subterráneo con los Plasmatics (obvio, lo menos que buscaban era ser igual a los demás), la convence para entrar al estudio y grabar WOW (Wendy O. Williams), su álbum debut como solista.
Cuando escuché este disco por primera vez, (gracias a mi amigo el Ingeniero Raúl Tovar), algo me llamó la atención desde el primer momento. No sonaba a Plasmatics, sonaba a Kiss. Sabía (a instancias del Inge), que el álbum había sido producido por el repugnoso de Gene, y comprendí así, porque el álbum sonaba mucho a Kiss.
Después de hurgar en la contraportada del vinilo, me llevé la sorpresa que no solo había sido producido por Gene, sino que también él grabó todas las líneas de bajo con el seudónimo de Reginald Van Helsing. Adicional a ello, también hay participaciones de Eric Carr, Ace Frehely, Paul Stanley, y Vinnie Vincent. Como que la respetaban poquito, no? Jeje.
Mi conclusión al terminar de escuchar el álbum es que WOW es un disco que suena mucho a Kiss, y que, sin ser de Kiss, es el mejor que grabó Kiss en toda esa década, jajaja. Miento? Nah!
Le guste a quien le guste. Esa es la verdad. Por ese álbum fue nominada al Grammy por la mejor interpretación femenina de rock en 1985.
En 1987 se gestó un último trabajo entre Wendy y Plasmatics. Maggots: The Record. Un álbum conceptual. La obra está basada 25 años en el futuro y narra la tragedia de una familia que, debido a la quema de petróleo y sus derivados, el planeta se encuentra en agonizando, conllevando a morir a cada uno de sus miembros en un lapso de 3 días.
En 1998, cansada de todo y de todos, Wendy decide irse a vivir al campo en compañía de Rod Swenson. Se asientan en Storrs, Connecticut, donde día a día la vida le parecía insoportable, debido a una profunda depresión que sufría. Llevaba 4 años hablando de quitarse la vida, por lo que a nadie sorprendió (mucho menos a Rod), el enterarse de que, lamentablemente, se había suicidado.
*Como dato curioso, un personaje de Mario Bros llamada Wendy O. Koopa está basado en la mera mera Reyna del Shock Rock. Lo duda? Juzgue usted mism@:
https://youtu.be/696zfH0OytM?si=I5e9Oz4YpzNfV9nA
https://youtu.be/CkLrlKveqZs?si=JAq420FUC8qlUD27
2.- Las Mary Jets. Unos de los casos más tristes e injustos que he conocido. Ni más ni menos se trata de la primera banda de rock femenina de la historia a nivel mundial. Fue una banda orgullosamente mexicana y nació en 1958 en la ciudad de México. Eran unas jovencitas de 17 y 18 años, estudiantes del Conservatorio Nacional de Música.
Originalmente llamadas como “Quinteto Frenesí”, decidieron cambiar su nombre a Las Mary Jets (ya que la mayoría se llamaban María) siguiendo el consejo de Enrique Guzmán. Según algunas entrevistas a sus integrantes, refieren que desde un inicio era casi imposible abrirse paso en la escena por la una y mil trabas que les ponían para que dejaran de tocar. (Había mucha envidia de las bandas del momento ya que no podían ejecutar sus instrumentos con la maestría y precisión con la que lo hacían estas chamacas.
Un elemento importante para mantener viva la banda fue su manager-protector-consejero-amigo llamado Cuco Valtierra. El final del grupo se dio por un coctel de circunstancias. La primera fue que la casa disquera con la que estaban en ese momento, se negó a publicar su segundo álbum debido a que nadie creería que esa música tan bien tocada la grabaron unas jovencitas. Que poquísima madre HDSPM.
La siguiente fue la muerte de su manager que era quién las mantenía unidas y les daba ánimo para no rendirse y seguir adelante.
La última fue que algunas de sus miembros tenían más interés en ser concertistas de música clásica que formar parte de una banda de rock. Les hicieron una y mil ingaderas para descarrilarlas hasta que lo lograron. Hay cosas que me reservaré porque creo que son de mal gusto publicarlas, fue muuuuuy triste y corriente lo que les hicieron a estas señoritas, grandes músicas todas ellas. También pienso que la el desconocimiento de su obra y la subvaloración de la misma por parte de aquellos pocos que la conocen es algo criminal.
https://youtu.be/Dljfp5-PqJ8?si=voEQTxW_ioqb6G6G
https://youtu.be/13wZ960tWeM?si=wVU16nBrnhQNUFx1
3.- Girlschool. Muy pocas cosas impresionaban a Lemmy Kilmister, pero estas chicas lo lograron al instante. Aún no grababan su primer álbum y éste tuvo a bien invitarlas a abrir los conciertos de Motorhead en la gira de su álbum Overkill en 1978. En 1980 publican su primer álbum Demolition, convirtiéndose así en la primera banda de Heavy Metal compuesta únicamente por mujeres, y de ahí pal´real. Su discografía abarca más de 15 discos de estudio y 3 álbumes en vivo. Bandota. P+iquele al enlace y compruébelo por usted mism@!.
https://youtu.be/BYNWo93fPG8?si=DL72linyF8Yt7RhN
https://youtu.be/WnJp-xA3lZ8?si=nv3SEaTAw3K9xomE
4.- Angela Gossow. Durante algunos años estuvo al frente de la banda sueca de Death Metal Melódico Arch Enemy, pero debido a una enfermedad en sus cuerdas vocales, tuvo que dar un paso al lado y recomendar a sus substituta Alissa White-Gluz. Este Angelito canta como demonio.
https://youtu.be/U9C2Vh1HMgc?si=utTiF4ayJWfYNK9D
Pd.- Saludos a Charlie Viz de la banda 41+1 por reportarse. Estamos pendientes.
Continuara…
Comentarios: [email protected]

El Metal en Chihuahua. Parte 3: Las Bandas
Por: Chamuco González
Antes de abordar el tema que hoy nos ocupa, es preciso señalar que los grupos que mencionaremos, son de Metal y no de Rock en general. No confundamos la magnesia con la gimnasia, vaya.
De igual forma, ofrezco una disculpa anticipada a las bandas que pudiera llegar a omitir. No fueron pocas y han pasado ya muchos años de que esto inició.
Mis comentarios no buscan hacer más o menos a nadie, por el contrario, este artículo es un homenaje a todas las bandas de Metal de nuestra amada ciudad; aunque nos constriñamos únicamente a sus primeras generaciones, de alguna forma es un gesto de gratitud a todas ellas por muchos momentos de gozo y diversión. Vamos pues...
De la primera generación de bandas que vieron la luz en esta, mi muy amada ciudad, Eskirla pudiese ser la banda que una gran parte del respetable considera la precursora del Metal. Lo anterior hay que tomarlo con reservas, ya que, más que Metal, bien podríamos encasillarlos dentro del hard rock y del blues rock.
Capitaneados por Rodolfo “El Soldado” Borja, Eskirla lleva desde 1980 dando guerra y por lo que parece, no hay intención alguna de claudicar. Hoy en día el encargado de los tambores es Alejandro Tirado, sin duda, uno de los mejores bateristas del norte del país.
Anubis encabeza la segunda generación (¿o primera?) de bandas de heavy metal chihuahuenses.
Allá por el año de 1987 ó 1988, siendo estudiante en primer grado de secundaria, cayó en mis manos un demo de ellos. Desde el primer momento en el que los escuché me gustaron y mucho. El trabajo consta de 8 o 10 temas (no lo recuerdo), dentro de los cuales se encuentra entreverada una baladita muy ad hoc a los álbumes de heavy de la época. Discazo de principio a fin. Mi favorito de heavy metal chihuahuense sin lugar a dudas.
Anubis estuvo conformado por Pepe Lugo (voz y guitarra), el gran Yen Lara (bajo) y Beto Ávila (batería).
Al ser mi grupo favorito de Chihuahua, quise escribir un artículo sobre su demo, sí, ese que había caído en mis manos en la primera etapa de mi adolescencia y del que ni siquiera sabía su nombre, aún y cuando recuerdo todavía la mayoría de sus letras.
Al no contar con la grabación para escucharla nuevamente y poder así escribir un artículo de la misma (rendierle homenaje), busqué un acercamiento a través de las redes sociales con uno de sus miembros. Vaya sorpresa que me llevé al darme cuenta que, aún después de pasado tanto tiempo, hay gente que sigue viviendo la lisérgica fábula de ser una estrella de rock.
Es cómico que personajes de la talla de Robert Plant de Led Zeppelin, Roger Waters de Pink Floyd, Rob Halfrod de Judas Priest o Steve Harris de Iron Maiden, entre muchos otros, hayan mostrado más humildad con este pobre aspirante a escribidor de rocanrol que un músico local a quién solo se le quiere homenajear su trabajo.
“Cada quien se emborracha con lo que quiere, chamuco” dijera mi amigo Juanito García en casos como este y tiene toda la razón el Emperador de Huejotitán. Adiós reseña.
Las charras con esos rockeros y muchos otros, las publicaremos próximamente, pero mientras tanto, sigamos con los Anubis.
Pues bien, de Anubis surgieron dos bandas: Tráfico y Viuda Negra. De Tráfico no tengo mucho que decir. Fue una banda de covers muy famosa en la ciudad que llegó a grabar a principios de los noventas una canción titulada “el abecedario”. Conformada por unos riffs duros sobre los cuales el vocalista deletreaba el abecedario en inglés “EI, BI, CI, DI, EI, ETC, ETC”. Eso era todo. No conocí otro material original de esta banda.
Por su parte Viuda Negra se decantó por componer y grabar música propia. En 1994, grabó su EP “Flotando en la Nada” en los estudios Crossroads en California. Aunque es un trabajo muy bien logrado, (en el que ya se nota la producción), me quedo con Anubis.
La segunda oleada (¿o la tercera?) fue mucho más abundante. Goetia (Miguel Orpinel, Leonel Pérez “La Loba”, Eddy Hinojos y el gran Miguel “Moco” García Q.E.P.D), fue una banda que, si bien la mayoría de su repertorio lo componían de covers, llegaron a componer música muy bien hecha con tintes de metal progresivo. Saludos a Micky donde quiera que se encuentre mi carnal.
Las Brujas Morrison, por su parte, más que una banda de metal, fueron un acto de reivindicación feminista. -No solo los hombres pueden hacer música agresiva- pareciera ser la premisa de las muchachas). Fue la primera banda de metal compuesta exclusivamente por mujeres en una época en la que la sociedad chihuahuense era mucho más machista y prejuiciosa que en la actualidad, lo cual era como gasolina para las Brujas Morrison. A pesar de ser un grupo de metal, su actitud rayaba más en el punk. Todo mi respeto Brujas!.
Perturbador (que posteriormente cambiaria su nombre a Dimensión) fue una banda originaria de la colonia Granjas que, según recuerdo, tocaban un batido compuesto por una mezcla de heavy-trash-progresivo. Buenísimos.
En un acto de superación artística, decidieron mudarse a la ciudad de Denver, Colorado, con la intención de grabar un disco y forjar así, una carrera artística en los yunaitedsteits.
Excelentísima banda, sin embargo, no se volvió a saber de ellos hasta el día de hoy.
Mortigena (comandada por Milton), es la banda que ha portado el estandarte del Death Metal en Chihuahua, al menos desde mediados de los noventas hasta la fecha, le guste a quién le guste. Muy buena banda. Su constancia es admirable.
Zagros Ática. Metal progresivo de alto pedorraje. Punto. Me ahorraré los comentarios para evitar caer en la subjetividad ya que los guitarristas fueron los mismos que tocaban en mi banda (Animalia) y a quienes guardo especial aprecio. (Abrazo fuerte para Lem-Kar y para Chino).
Letrina (Sabritón), Decidia, Abducted, Coventry, Mantra, Aneurisma, Legati, etc, etc, fueron, entre otras, algunas de las bandas que nos regalaron momentos de diversión, esparcimiento y desfogue a todos aquellos amantes de la “música del diablo” (dijeran las abuelitas).
Por último, una banda chihuahuense llamada Behold The Grave (Melodic Death Metal), después de ganar un concurso de batalla de bandas a nivel nacional, tuvieron el privilegio de presentarse en el Festival de Metal más importante del mundo: el mismísimo Waken Open Air Festival en la ciudad de Wacken, Alemania, donde tocaron en el año 2013.
No cualquiera. Aunque ya no es parte de su formación, durante algún tiempo estuvo el gran guitarrista Tori Lopéz. No me gusta para nada el género, pero Behold The Grave es un digno representante del mismo y orgullosamente es chihuahuense.
Faltan muchas bandas por mencionar, pero las anteriores podrían ser las más conocidas de la primera etapa del metal Chihuahuense. Una disculpa nuevamente para aquellas bandas que pude haber dejado de mencionar. Larga vida al Metal Chihuahuense!
Comentarios: [email protected]

El Metal en Chihuahua. Parte 2: Los Conciertos
Por: Chamuco González
Fue a finales de los años ochentas (¿87-88?) cuando se celebró el primer concierto de Metal en nuestra amada ciudad. Torture, una desconocida banda de Trash Metal originaria de El Paso, Texas, vino a tocar promocionando su EP Terror Kingdom. El evento se llevó a cabo el 14 de noviembre de 1987 en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo. A pesar de que no hubo mucha asistencia debido a la nula difusión del evento, el nivel mostrado por la banda arriba del escenario fue brutal, según comentan quienes asistieron, ya que no fue mi caso.
A pesar de las fallas de sonido y poca organización, la gente salió muy contenta. Es recordado como un gran concierto por quienes asistieron. En Youtube esta Terror Kingdom, una joya del underground trashero que vale mucho la pena escuchar.
Después de Torture, en 1991 vino Lizzy Borden en su gira del álbum Master of Disguise. El evento se llevó a cabo en el lugar donde se encontraba La Galatea (Tecnológico esquina con Juan Escutia) y fue el primer concierto de una banda de Metal conocida internacionalmente que pisaba Chihuahua.
Tampoco pude asistir, pero al parecer el evento tampoco tuvo una buena organización y el sonido dejó mucho que desear, sin embargo, y pese a ello, la gente salió feliz.
Tendríamos que sufrir 9 años de sequía para volver a tener otro evento en la ciudad. La estación de radio El Lobo trajo a Great White el 17 de noviembre de 1996 en el Estadio Almanza de la ciudad deportiva. La banda, que en ese momento promocionaba su álbum Let t Rock, contaba por aquellos entonces con algunos éxitos radiales y estaba presente en el gusto local.
Ese fue el primer concierto de metal realizado profesionalmente. El evento fue un éxito en todos los sentidos y dejó con buen sabor de boca tanto a los organizadores como a quienes asistimos.
Tres años más tarde, nuevamente El Lobo, organizó el LOBOFEST. El evento se llevó a cabo el 31 de octubre de 1999 en el Estadio Olímpico de la ciudad deportiva con la presencia de Slaugther, Firehouse y Warrant. Ay nomás. Hubo muy buena asistencia al festival y las 3 bandas tocaron muy bien.
Aunque el evento de Great White estuvo a la altura de una banda internacional, el LOBOFEST fue algo nunca antes visto en nuestra ciudad hasta ese momento. A partir de esos dos eventos organizados y financiados por EL Lobo, algunos promotores (locales y foráneos), vieron en Chihuahua una opción de negocio en el género metalero, y así, poco a poco empezaron a darse mas eventos.
A principios de los dosmiles empezaron a organizarse algunos conciertos en el hoy desaparecido Bar La Herradura (allá por Alimentos el Capitán de la salida a Delicias). Helloween, Stratovarius, Therion, Ángeles del Infierno, entre otros, llegaron a tocar en dicho lugar. A todos los que fui ahí me gustaron y también me divertí. El único inconveniente del lugar (aparte de los tránsitos, que ya andaban muy bravos desde aquellos entonces), era que los eventos se hacían en una especie de corrales al aire libre y como el piso era de tierra, ¡salíamos todos empanizados ja!
Poco tiempo después (¿o un poco de tiempo antes?) tocó Sepultura en el Patio Colonial (hoy el alsuper frente a la Cerve). Fue buen concierto, pero ya venían con Derrik Green. (desde la partida de Max Cavalera dejó de gustarme la banda).
Dio, Anthrax, Michael Schenker, Uli Jon Roth, Deep Purple, Dokken, Stryper, Kreator, Sodom, Carcass, Quiet Riot, Rata Blanca, Accept, Saxon, Amon Amarth, Rotting Christ, Ynwie Malmsteen, entre muchas otras que seguramente estoy olvidando, son algunas de las bandas que nos han visitado.
Mención especial merece la visita de Scorpions a Chihuahua el 22 de octubre de 2005 en el Estadio Monumental de Beisbol. Tampoco pude asistir (viví fuera de Chihuahua muchos años), pero me enteré fue un conciertazo. Fue lleno total (supuestamente se quedó gente afuera) y la producción dicen, fue espectacular.
Uno o dos años después, en una visita a la ciudad, al ir conduciendo mi vehículo, cambiaba constantemente de sintonización en la radio buscando algo que pudiera interesarme. Pasaban cumbias, norteñas, programas religiosos, noticias y.. trás! Scorpions salió al quite. Obviamente ya no seguí cambiando y más porque no se trataba de la insoportable Wind of Change.
Miré el tablero y me di cuenta que era D95. Se trataba de una grabación en vio. Inicialmente creí que se trataba del World Wide Live. Pero no. La calidad de grabación era profesional y se escuchaba crudo, sin producir.
Me llamó la atención que no cortaban el audio entre canción y canción, dejando algunos segundos de gritos y aplausos de la gente, sin recordar sinceramente si hubo o no, cortes publicitarios.
En esas estaba cuando al terminar una canción (no recuerdo cual), gritó el chaparro Meine al respetable: THENKIUUU SHIHUAHUAAAAAA!! De primer momento no comprendí, pero al primer segundo exclamé: “¡¡¡aaaaah cabroooooon!!!!!”.
Aunque no había tenido la oportunidad de asistir, tenía al menos la posibilidad, aunque fuera mínima, de escuchar el concierto si conseguía la grabación. Para ello busqué a Mauricio Estrada (quién me honra con su amistad y que), también conocido como “Furcio”, otro gran locutor de la ciudad a quién le pedí que me apoyara consiguiéndome el archivo de grabación. Políticamente correcto como es, se limitó a sonreír y responder: “Sí hermano, yo lo veo”.
De eso han pasado ya muchos años y cada que nos vemos, al insistirle con lo de la grabación, sonríe cínicamente y me repite lo mismo. Sinvergüenza. No he conocido a nadie que lo tenga o sepa de su existencia siquiera, pero la grabación existe y fue transmitida al aire. Dicho lo anterior, si alguno de mis pocos, pero muy apreciados lectores la llegasen a tener, le agradecería profundamente la gentileza de compartirla con su servidor.
Volviendo al tema jeje, actualmente el principal escenario para conciertos de Metal en la ciudad es sin lugar a dudas el Pistoleros House of Shows (allá por la Tecnológico, atrás de las instalaciones de la Guardia Nacional), y no de ahorita, sino desde ya bastantes años atrás. Varios de los conciertos que mencioné anteriormente, ahí se celebraron. Poco a poco el lugar ha venido mejorando y constantemente tienen conciertos de bandas nacionales e internacionales de diversos sub géneros dentro del Metal.
Korima grabación, Korima Scorpions, Kuira Ba!
PD: Olvidé en la entrega anterior en mencionar dentro de los bares a la Posada del Rey, el Cráneo y algunos otros. Una disculpa para todos.
Continuará..

El Metal en Chihuahua. Parte 1: Acceso a la música
Por: Chamuco González
FORMATO FISICO Y TIENDAS DE MÚSICA
La tecnología para la reproducción (y en algunos casos grabación) de música a principios de los años ochenta era reducida. No existían las maravillas modernas como las de hoy, en las que puedes llegar a tener un catalogo musical cuasi ilimitado con la simpleza de un “click” en tu teléfono móvil. Y no solo puedes acceder a audio, sino también video. Y si tienes computadora, puedes descargar discografías completas, bootlegs y grabaciones raras. (thepiratebay.org, por ejemplo).
En aquellos inicios de los años ochenta, contábamos con el rey de los formatos, nuestro amado disco de vinilo. Sin embargo éste, no nos permitía realizar grabaciones y requería de cuidados especiales para su manejo y reproducción. El formato 8-track iba ya de salida, y al igual que el disco de vinilo, tampoco permitía realizar grabaciones. El cassette por su parte, era el formato más popular, pues permitía realizar grabaciones de radio a cassette, vinilo a cassette y cassette a cassette.
Existían marcas como Maxell, TDK y los democráticos Memorex. Para mayor calidad nada mejor que los de cromo o de metal, aunque estos últimos, por ser más pesadas las cintas, lastimaban los carretes del deck.
Pues bien, el metalerillo chihuahuense de aquellos años, tenía las siguientes opciones para allegarse de música: O tenías la oportunidad de ir a El Paso y comprar material allá, o lo comprabas en alguna de las pocas tiendas que había en Chihuahua, o un amigo tuyo tenía un disco o cassette que te gustaba y te lo grababa, o lo comprabas grabado, o lo grababas de la radio, o .. jajaja. No había más. No había Spotify, ni Apple Music, ni cosas de esas.
En Chihuahua tuvimos establecimientos comerciales que se dedicaron a la venta de metal y de rock en general. Recuerdo Discomundo en Plaza Galerías. Un poco arriba sus precios, pero sin duda, para mí, fue la mejor tienda de música en Chihuahua. Discorama, ubicada en la calle Libertad, también en algún tiempo llegó a tener discos de rock. Nunca fue su fuerte, pero sí llegó a tener sus cosas. Musirama en su momento creo que llegó a tener, principalmente, cassettes. Melómano estuvo en la calle Ojinaga. Muuuy buenas cosas me tocó ver por ahí. Algunas cosas experimentales, fuera de lo común.
En el segundo piso de unos locales ubicados en la avenida Américas también había un local rockeroso. Tenían catálogos con cientos y cientos de discos (muchos de ellos de rock progresivo) que por una módica cantidad (tal vez unos 100 pesos actuales) te vendían la grabación en cassette de cromo, por lo que no lo hacía caro tomando el coste del cassette).
Sin embargo, de todas las tiendas habidas y por haber hay dos que destacan por mucho:
Rock Imports (a cargo de los Guilles) ahí sobre la Niños Héroes y Metal Shop (al mando de Luis Carlos Guerrero).
Según mis cálculos, ambas tiendas tienen más de 40 años de existencia metalera, y aunque han sufrido las de Caín, siguen y seguirán en pie.
Aunque Rock Imports de un tiempo para acá se enfocó más en la ropa y accesorios, sigue ofreciendo artículos rockerosos. Por su parte, Metal Shop, aunque vende ropa también, tiene mucha más oferta en cuanto a música se refiere (cd´s, vinilos, cassettes) y organiza, desde hace muchos años, viajes en autobús ida y vuelta para asistir a conciertos (me fui con ellos a ver a Pink Floyd en 1995). Ambas son igual de importantes y su aporte a la escena es el mismo.
LA RADIO Y MTV
Pues bien, en la radio de los años ochentas de nuestra amada ciudad, en frecuencia modulada (FM), existían únicamente 2 o 3 estaciones, las cuales transmitían música del tipo Ray Conniff, Richard Clayderman y artistas similares. Nada de interés para los radioescuchas jóvenes. Por su parte, en amplitud modulada, existían el 12.80, La Pantera y El Lobo, las cuales transmitían música pop y poco a poco dichas estaciones empezaron a programar rock.
Venía ya de salida la música disco que había pegado muy duro y daba paso poco a poco al rock ligero, que venía entrando con bandas como Police, The Cars, Queen, Journey, etc.
En aquel entonces, un chamaco de 15 ó 16 años llamado Charlie Contigo, alias Carlos Hoffman, jeje, quizá el locutor más famoso de Chihuahua, tuvo a bien programar (ya le daba a la cabina desde muy chavito), rock más pesadón. Al darse cuenta que al hacerlo recibía muchas llamadas de radioescuchas que preguntaban de quién era la canción que sonaba al aire, tuvo la genial idea (sí, genial) de crear un programa dedicado única y exclusivamente al Heavy Metal.
Así nació “La Hora del Hombre Lobo”, programa semanal, del que si no estoy equivocado, ya estaba al aire desde 1982. Recuerdo haberlo empezado a escuchar religiosamente todas las semanas (no recuerdo en que día se transmitía, y así lo hice durante muchos años.
El programa era un manantial de metal en el desierto. Mi catalogo era muy limitado en esa etapa temprana de mi niñez (se reducía a algunos 8 tracks y cassettes de mi tío), y en ese programa pude escuchar y conocer bandas nuevas. Toda la semana esperaba a que llegara el día de La Hora del Hombre Lobo para tener listo un cassette en el modular de mi Padre y oprimir al mismo tiempo el botón de REC y con el de PLAY, para capturar así, tan bella música que salía de los altavoces. Ya grabado, a darle vuelo toda la semana jeje. Fue muy buen programa, traía de todo, pero todo bueno.
Según mis cálculos, duró aire hasta 1994 cuando la estación migró a frecuencia modulada. Pasó del 10.10 del AM al 106.1 del FM. Una vez en frecuencia modulada, el programa cambió de nombre a Lobotomía. Fue la evolución de la La Hora del Hombre Lobo. No era lo mismo escucharla en FM. Qué diferencia, ahora podíamos escucharla en una calidad de audio muy superior a la del AM.
La programación de Lobotomía se había adaptó a los tiempos. No solo transmitían heavy metal ochentero y algunas cosas pesadas de los setentas, sino que ahora, también daban espacio en la programación a bandas emergentes que salían un poco del perfil musical que se venía transmitiendo en La Hora del Hombre Lobo. Ahora sonaban también Alice in Chains, White Zombie, Marilyn Manson, Pantera, Sepultura, etc.
Además, la estación rifaba, con dinámicas divertidas, conciertos con todos los gastos pagados. (Yo me gané uno a Lollapaluzza a Phoenix, Arizona en 1996 (Ramones, Melvins, Soundgarden, Rancid, Metallica), y otro en 1998 al DF (Pantera y Kiss).
La casa de enfrente, D-95 (quién acababa de llegar a la ciudad proveniente de Monterrey), quiso entrarle al ruedo y empezó a transmitir Distorsión, programa también de metal en el que participaban un par de locutores que comentaban novedades y las canciones que transmitían, pero… nomás no pudieron y sin pena ni gloria, más temprano que tarde, salieron del aire..
Pasarían unos años más hasta que Lobotomía llegó a su fin, pero no el compromiso de la estación con el metal. Hoy en día, y ya con muchos años al aire, se trasmite desde Nueva York, domingo a domingo, House of Hair. Conducido por el gran Dee Snider (vocalista de Twisted Sister), el programa está basado en piezas icónicas de Heavy Metal y una selección de muy buen gusto de Hair Metal. Muy recomendado. Domingos de 6 a 9 de la noche en el 106.1 del FM. No sé si exista, no solo en el norte, sino en el país entero, una estación que lleve transmitiendo durante tantos años programas de metal. Lo digo sinceramente. En otra entrega abordaré otro importante aporte de El Lobo a la difusión del heavy metal y el rock en general en Chihuahua.
Por otra parte, y en menor medida, el papel de MTV tuvo una relativa importancia en la difusión del heavy metal en Chihuahua. Muchas bandas de metal llegaron a grabar videos que se transmitieron en ese canal ya que el género había empezado a colarse dentro de la música pop, sin embargo, la cadena de videos estadounidense creó programas como Headbangers Ball (con el famoso presentador Adam Curry), y así, a través de la antena parabólica, muy comunes en la ciudad en los años ochentas, fue que se grabaron muchos videocasetes BETA o VHS y fueron distribuyéndose mano a mano. Conectabas dos reproductores de videocasete, en uno reproducías, en el otro grabas y listo.
BARES METALEROS
No es fácil hablar de bares de metal en la ciudad ya que hubieron algunos cuya existencia se limitó a una o dos tocadas. Pero dentro de los más conocidos estuvo el Cat House (una vieja casona sobre la avenida Colón casi esquina con la Niños Héroes). Era un lugar en franca decadencia cuyo menú se limitaba a caguamas Indio (cuando la indio pegaba, no como ahora) y donde toqué con mi banda allá por 1994.
Sin duda Don Burro (el de antes, cuando estaba al mando de mi amigo Elder García), también fue escenario por el que desfilaron muchas bandas de Heavy y de Trash. No fue uno ni dos, fueron varios años rockerosos los que nos regaló el bar.
De muy corta existencia, La casa del Poder tiene una mención especial. Más que un bar, era una experiencia surrealista. Diversión, mucha diversión, mucha cerveza y mucho metal. Quienes lo conocieron lo recordarán seguramente con alegría.
Café Concierto. Un tugurio ubicado en el segundo piso de un edificio casi enfrente de Soriana Niños Héroes. Toqué en dos ocasiones y en las dos hubo peleas. Los parroquianos del lugar eran seres semi salvajes, divertido pero pesadon el ambiente. Su menú era más amplio que en la mayoría de los bares de rock. Caguamas Indio… y también Carta Blanca!.
Jazz ¾. Fue un café-bar ubicado en la parte trasera de plaza cúpulas (frente al Sanborns del Ortiz Mena), en el que si bien es cierto que su ADN era Jazzístico, llegaron a darse algunos toquines de rock. (si estoy mal, corríjanme).
El Sold Out es un bar ubicado abajo del Hotel Soberano. He asistido un par de veces en fin de semana, y a pesar de ser pequeño, cuentan con un escenario en el que se presentan bandas de covers que tocan bien. No vas a escuchar Death metal o Trash metal, pero tienen buen rock.
Angels es quizá el lugar más conocido y el de más grande aforo en la ciudad. Inició sus operaciones hace ya varios años en la avenida Mirador casi esquina con Ortiz Mena y optaron por cambiarse a un lugar más amplio. Cuenta con un escenario y un equipo de audio de primer nivel y los fines de semana se presentan tributos y bandas de covers.
Continuara...

QUIET RIOT. METAL HEALTH (1984)
Súmate a nuestro Canal de Difusión en WhatsApp
RESEÑA Por Francisco Chamuco González
En el año de 1973, un joven guitarrista llamado Randall “Randy” Rhoads, quién a la postre sería el guitarrista insignia de Ozzy Osborne, y su amigo bajista Kelly Garni, decidieron formar una banda de rock junto al baterista Drew Forsyth y el vocalista Kevin DuBrow. Fue bautizada con el nombre de Mach 1.
Posteriormente, cambiaron su nombre a Little Woman y finalmente, en el año 1975 pasarían a llamarse Quiet Riot. La banda se dedicó a “picar piedra” y ganarse su respeto en el circuito de Los Ángeles, (particularmente en el área de Sunset Boulevard, donde se encuentran clubes como el Troubadour, Whisky a Go Go y el Roxy, fundamentales para la creación y desarrollo de lo que después se conocería como Glam Metal).
Como fruto de su trabajo, en 1978, consiguieron publicar en Japón su primer álbum titulado Quiet Riot, el cual tuvo, en el país del sol naciente, una modesta recepción, por decir lo menos. En 1979 regresan a Japón a grabar su segundo álbum, Quiet Riot II, el cual, al igual que su antecesor, no tuvo el éxito comercial esperado. Debido a fuertes problemas con Kevin, Garni fue a buscarlo con una pistola para matarlo, pero gracias a la intervención de que Randy llamo a la policía, fue interceptado en el camino y se logró evitar la tragedia. Como consecuencia de ello, fue expulsado de la banda y su puesto fue ocupado por el musico cubano Rodolfo Maximiliano Sarzo Lavieille Grande Ruiz Payret y Chaumont, conocido entre los compas como Rudy Sarzo.
Mientras esto sucedía, Ozzy Osbourne era despedido de Black Sabbath por su conducta errática, así como su excesivo consumo de alcohol y drogas. Sharon Arden, hija de Don Arden, Productor de Black Sabbath, vio una oportunidad de oro (literalmente) y “rescató” a Ozzy de su abismo y lo convenció de iniciar su carrera de solista. En ese contexto es que Dana Strum (Slaugther), convence a Randy Rhoads para adicionar con Ozzy. Osbourne, al escucharlo, se queda maravillado con el joven guitarrista, quién decide abandonar Quiet Riot para unirse al nuevo proyecto del ex vocalista de Black Sabbath.
La salida de Randy trajo como consecuencia una crisis dentro de la banda, cambiando nuevamente de nombre e integrantes. Ahora, de Quiet Riot, pasó a llamarse a DuBrow (ya desde ahí se iba visualizando el ego enfermizo de Kevin DuBrow).
La banda estaba conformada por Kevin en las vocales, el guitarrista de origen mexicano Carlos Cavazo, Rudy Sarzo en el bajo, y Frankie Banali en los tambores.
Llevaban mucho tiempo tocando en la escena de Los Ángeles, pero solo lograban alcanzar fama y notoriedad a nivel local, nada más allá de Sunset Boulverad. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Un viejo Productor llamado Spencer Proffer (quién había grabado a Tina Turner y a Paul Anka anteriormente), al ir conduciendo en su vehículo y escuchando la radio en una estación de Pop de los Ángeles, entre Roxanne de The Police y Tainted Love de Soft Cell, transmitió "Cum On Feel the Noize", una canción de Slade, banda inglesa que había tenido mediano éxito en Inglaterra, que eran unos perfectos desconocidos en Estados Unidos. La canción le pareció festiva, de unión, y pensaba que podría convertirse en un himno.
Proffer tenía un contrato con la disquera CBS y creyó (y no se equivocó el cabrón), que regrabándola y produciéndola él mismo, podría ser un éxito rotundo en Estados Unidos. Ahora solo faltaba encontrar a la banda que se encargaría de hacer el trabajo musical, por lo que, siguiendo el consejo de un amigo, fue a ver a unos desconocidos llamados DuBrow en el Country Club en Reseda, California. Quedó encantado al ver su presentación. Aquella banda tocaba macizo, estaban bien coordinados y haciendo participar al público en sus presentaciones, la cual encajaba como anillo al dedo para su proyecto.
Al término de su show, fue a presentarse ante Kevin, diciéndole que le gustó mucho su música. La banda ya tenía canciones como Bang your Head y Party All Nigth. Proffer le dijo que tenía un estudio de grabación (Pasha), ofreciéndole un trato. Si ellos se animaban a grabar un cover que él pensaba que se convertiría en un éxito, él les prestaría su estudio para que pudieran grabar sus temas propios.
En un inicio no le gustó mucho la idea a Kevin (ya que le parecía poco digno grabar y publicar una canción no escrita por el), pero después de discutirlo con sus demás compañeros, y ante el hecho de que habían sido ya rechazados por todas las disqueras habidas y por haber, decidieron aceptar la oferta de Proffer, ya que no tenían de otra. Entraron a Pasha Studios (donde posteriormente se grabaría también el Appetitte for Destruction de Guns and Roses, entre muchos otros), y grabaron en muy poco tiempo, los temas propios.
Al llegar el turno de tocar por primera vez en el estudio Cum On Feel the Noize (la cual medio la habían ensayado), Proffer quedó impactado por el resultado. Afortunadamente el ingeniero de audio grabó la pieza. Únicamente faltaba la voz de Kevin para completar el plan. A pesar de que nunca estuvo del todo de acuerdo de grabar un cover, hizo tan buen trabajo que a la primera toma quedó, según la leyenda.
Con Cum On Feel the Noize regrabado en mano (y sin mucha fe en los demás temas), Proffer decide viajar a Nueva York para visitar a sus amigos de la disquera CBS, a quienes reprodujo las grabaciones de su nueva banda, enfatizando principalmente el potencial del cover de Slade. Una vez terminada la reunión, los ejecutivos de la disquera le dijeron que era una basura lo que estaban escuchando y le pidieron que regresara cuando tuviera un proyecto mas vendible.
Frustrado, Proffer llamaó a Walter Yetnikoff, que era el presidente de CBS, a quién le dijo que, si habían firmado un contrato con él, era porque la disquera creía en su visión para identificar nuevas bandas que pudieran llegar a ser un éxito comercial, por lo que le pidió que confiara en el, y le permitiera terminar y publicar el álbum, obteniendo la aprobación de Yetnikoff, por lo que la banda regresó al estudio, y grabaron los demás temas que completarían el álbum.
Sin embargo, había un problema. A la disquera no le gustaba el nombre de DuBrow (a mucho pesar de Kevin), por lo que la banda decidió que publicarían el álbum bajo su nombre anterior, Quiet Riot.
Finalmente, Metal Health salió a la venta el 11 de marzo de 1983. El viejo Proffer no se equivocó. Desde el momento de su publicación, Cum On Feel the Noize pegó con todo. Con todo, con todo. La canción alcanzó el #1 de Billboard, convirtiendo a Quiet Riot en la primera banda de metal que alcanzó dicha posición en la lista de la música mas escuchada de la música pop.
Por primera vez el Metal había entrado al mainstream. Logró colarse dentro del gusto popular, no solamente en circuito metalero. Esto potenció enormemente el ego de Kevin, (quien un día sí y otro también declaraba que gracias a Quiet Riot, bandas como Ratt, Dokken y Wasp tuvieron éxito, entre otras mamarrachadas.)
La maqueta consta de 10 temas:
1).- Bang your Head (Metal Health). A título personal, la mejor canción del álbum y probablemente de la banda. Metal ochentero a mas no poder, con letras muy al estilo de la época. Un redoble de Banali da paso a una explosión de metal con unos gritos que anuncian de que se trata la cosa. Gran bajo, gran batería, gran guitarra y grandes voces y gritos del de los pelos chinos. Una joyita atemporal que nunca aburre.
2).- Cum on Feel de Noise. ¿Qué puedo decir de esta versión? Muy bien lograda, adaptada a la época. No la destruye, le hace justicia. Soy fan de Slade pero me gusta más esta versión. Bueno, quien sabe. Jaja.
3).- Don't Wanna Let You Go. Algo parecido a una balada que nos muestra a una banda madura, consolidada. Se escucha aún la esencia anterior de la banda, setenterona, muy, muy buena. Trata de relaciones rotas y desamor. Uyuyuyyyayayayyyy que chulada madre mía.
4).- Slick Black Cadillac. Es la única pieza en la que aparece en los créditos Randy Rohads, ya que originalmente fue publicada en el Quiet Riot II. Nos regresa al espíritu del álbum, potente y con toda esa atmosfera fiestera tan característica del género.
5).- Love's a Bitch. Una especie de power ballad pesadona que abriría la puerta a experimentar a otras bandas de glam metal en el género romanticón. Muy buena.
6).- Breathless. Heavy metal ochentero de alta manufactura. Gran pieza. Los impresionantes solos de Carlos Cavazo dan muestra de lo infravalorado que es como guitarrista. Muy bien lograda de principio a fin.
7).- Run for Cover. Rápida, potente. Con un solito cachetón de Banali, grandes solos nuevamente de mi Charly y unos gritos donde muestra musculo Kevin, es la más rápida del álbum y con un final espectacular.
8).- Battle Axe. Un gran solo de guitarra del maestro Carlos Cavazo. A pesar de que es un GRAN guitarrista y es una muy buena pieza, a título personal creo que esta fuera de lugar en el álbum. Me gusta mucho, pero creo que no encaja.
9).- Let's Get Crazy. Metal ochenterote en el que cada uno de los integrantes de la banda se luce. Sienta las bases de un estilo que fue copiado por otras bandas de la época, pero ahí si mejor no comento más detalles jajaja. Buena de principio a fin.
10).- Thunderbird. Un homenaje a su antiguo guitarrista Randy Roahds quién había fallecido en un accidente de avioneta un año antes, y del cual hablaremos en otro artículo más a detalle en el futuro. Es una buena balada, no más.
Chihuahua, la entidad metalera por antonomasia del país, no sería ajena al fenómeno que causó Quiet Riot con Metal Health. Las estaciones de la época (12.80, La Pantera y la más comprometida con el rock, El Lobo) reprodujeron hasta el cansancio Cum on Feel the Noise y Bang your Head (Metal Health).
Los que por aquellos entonces ya éramos rockersillos, escuchamos ese álbum miles de veces, y esas mismas veces lo disfrutamos. En mi caso, hasta el día de hoy.
Tuvieron que pasar muchos años para que la raza de Chihuahua pudiera verlos en vivo. El 3 de mayo de 2001, con motivo de su gira Guilty Pleasures, la banda se presentó en el Rodrigo M. Quevedo con su alineación “clásica”: Kevin DeBrow (vocales), Rudy Sarzo (Bajo), Carlos Cavazo (guitarra) y Frankie Banalli (batería). Como grupo abridor, tocó Genitallica. Craso error. Desde que inició su presentación, la gente no paró de abuchearlos y aventar objetos hacía el escenario. No justifico el comportamiento del respetable, pero creo que fue una malísima idea presentar como acto abridor, a un grupo de la llamada “avanzada regia” como telonero en un concierto de metal. Y más en Chihuahua.
Dejando de lado el cálido recibimiento que les dimos a los Genitallicos en Chihuahua, Quiet Riot, a pesar de tocar únicamente por media hora, tuvo una muuuuuuy buena presentación y la gente, aunque un poco inconforme por lo corto del evento, salió contenta. Tenían esa deuda con Chihuahua y fue saldada.
Luego de este álbum, la banda publicaría el 7 de julio de 1984 Condition Critical, un álbum mediano en el que quisieron aplicar la misma fórmula: sacar un cover de Slade. En este caso fue Mama Weer All Crazee Now, que, si bien se convirtió en un éxito y salvó al álbum de ser un fracaso, no alcanzó ni la sombra de su antecesor. ¿Lo demás? Una carrera en franco declive y hechos trágicos como la muerte de Kevin por sobredosis de cocaína en 2007, y la de Frankie Banali en 2020 por cáncer de páncreas. Se separaron y reunieron muchas veces, y pasaron tantos miembros por la banda, que en algún momento no contaba con ¡ningún miembro original! En la actualidad Rudy Sarzo es el único miembro original, al menos, de la alineación clásica.

We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year
Por: Chamuco González
WE WISH YOU A METAL XMAS AND A HEADBANGING NEW YEAR es un álbum de villancicos navideños, interpretados por músicos de la talla de Lemmy Kilmister, Alice Cooper, Tommi Iommi, Michael Schenker, Dio, y Dave Grohl, entre muchos otros. Trabajo muy bien logrado, y especial para celebrar en estas fiestas decembrinas. Ampliamente recomendado. Feliz Navidad y próximo Año Nuevo!

Pantera - Vulgar Display of Power
Por: Chamuco González.
A principios de los años noventa, el metal vivió una crisis tal, que casi lo lleva a la extinción. Muchas bandas dejaron de sacar discos y de los pocos que se publicaron, la mayoría fueron muy malos. (No menciono ejemplos para no herir susceptibilidades).
La realidad de las cosas es que el cambio de década agarro mal paradas a las bandas y el metal se vino abajo. Los medios y la gente tenían puesta su atención en nuevas bandas como Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, entre otras, las cuales tocaban Grunge, un nuevo género que había llegado con mucha fuerza y amenazaba con enterrar de una vez por todas a nuestro amado metal. El que lo niegue, o no era rockero en aquellos ayeres, o peca de necedad.
En ese contexto de aridez y apatía, el 25 de febrero de 1992 se publica un álbum que vendría a reivindicar y aportar nuevos bríos al metal. Vulgar Display of Power (título sacado de la hermosa película El Exorcista), es el sexto álbum de la banda tejana, la cual, apenas empezaba a darse a conocer a nivel mundial.
Antes de abordar el Vulgar Display of Power, es importante mencionar, al menos de paso, sus trabajos anteriores para comprender la evolución de su sonido.
Sus primeros cuatro trabajos, a pesar de que pasaron sin pena ni gloria, no son malos. Metal Magic (1983), Projects in the Jungle (1984) y I Am the Night (1985), son álbumes con un cargado sonido de Glam y Heavy Metal con cierta influencia de Kiss. Todos ellos fueron producidos por el padre de Vinnie Paul y Diamond Darrell, Jerry Abbott (un compositor y productor de música country, propietario de un estudio de grabación llamado Pantego Sound Studio en Arlington, Texas).
La alineación hasta ese entonces la conformaban Terry Glaze en las vocales, Rex Brown en el bajo, y quienes eran el alma de la banda, los hermanos Abbott, Vinnie Paul en la batería y Diamond Darrell en la guitarra.
En 1989 sale de la banda Terry Glaze y entra en las vocales Phil Anselmo. Publican Power Metal, un álbum que ya no suena glamero sino más pesado, algo parecido a una mezcla de Speed con Heavy Metal. Muy buen disco en mi opinión.
Para 1990 y bajo la producción de Terry Date (quién había trabajado ya con Metal Church), publican Cowboys from Hell y a partir de ahí es cuando realmente empiezan a sonar a Pantera. Un discazo del cual no hablaré mucho ya que merece una reseña aparte.
En la gira de promoción del Cowboys, telonearon para bandas como Skid Row, Megadeth y Judas Priest. A su regreso, entran nuevamente al estudio de su padre e inician el proceso de grabación de Vulgar Display of Power, actividad que debieron suspender al poco tiempo ya que fueron invitados a participar en el legendario festival Monsters of Rock en Moscú, donde tocaron ante cientos de miles de personas al lado de AC/DC, Metallica y Black Crowes. Algo que jamás se abrían imaginado estaba empezando a darse.
Desde el momento en el que Vulgar Display of Power fue publicado su impacto fue inmediato. Escuchar el álbum por primera vez (en ese contexto y en aquel tiempo), era algo similar a su portada, un puñetazo en la cara. Era música menos rápida que el Speed y el Trash, pero con más potencia y mucha más agresividad. Era algo nuevo llamado Groove Metal. (Prong, Exhorder).
La maqueta consta de 13 temas. Mouth for War, A New Level, Walk (el tema más famoso de la banda), Fucking Hostile, This Love, Rise, No Good, Living in a Hole, Regular People, By Demons be Driven y Hollow.
Phil Anselmo se devela como un compositor obscuro, crudo, que sabe plasmar bien en sus letras el dolor, la rabia y la frustración de quién vive atrapado en batallas con sus demonios internos. La rudeza y agresividad que transmiten sus gritos es única.
La guitarra de Diamond Darrell por su parte, tiene tanta presencia que pareciera que puedes tocarla. Sus riffs y sus armónicos son como huellas digitales que solo con escucharlos, sabes que se trata de él. Sus solos, rápidos, precisos, geniales.
Algo parecido pasa con su hermano Vinnie, su forma de tocar el doble bombo, así como sus contratiempos, lo hacen fácilmente reconocible para cualquier metalero de medio pelo.
Rex Brown hace un muy buen trabajo en la base rítmica y tiene arreglos que encajan a la perfección.
Con respecto a la portada, durante mucho tiempo existió el mito de que, para lograr la icónica imagen del álbum, habían pagado a un tipo en la calle la cantidad de 10 dólares por dejarse golpear, logrando capturar la imagen del momento exacto del impacto. Nada más falso. En el año 2012, el fotógrafo Brad Guice declaró a la revista Revolver que la fotografía se tomó en su estudio bajo una simulación y efectos.
Vulgar Display of Power fue sin lugar a dudas el álbum que consagró la carrera de Pantera, ubicándolos desde ese momento en un lugar al lado de las mejores bandas de metal de todos los tiempos e influenciando a bandas como Lamb of God, White Zombie, Five Finger Death Punch y Slipknot, entre otras. Si no ha escuchado este disco alguna vez, no se vaya a morir antes de hacerlo. Hágame caso, no se arrepentirá.

¿Disco nuevo de los Sex Pistols?
Por: Francisco Chamuco González
Debo de confesar que, de unos años para acá, he dejado de escuchar música en formato físico para hacerlo en formato digital. Es vergonzoso, pero así es. El Nevermind The Bullocks Here´s the Sex Pistols (1977) es uno de esos discos que, a pesar de que lo escucho desde mis primeros años de adolescencia, no me aburre y de vez en vez, lo sigo escuchando. No tiene una canción de relleno, todas son excelentes.
Quise escucharlo una noche y en lugar de reproducir una copia de la primera prensa inglesa de 1977 en vinilo, busqué en youtube “Sex Pistols”. Es penoso, pero así fue. Seguramente me saldrían videos de pantalla amarilla, el color de la portada del único álbum de estudio de la banda, pero no, obtuve como resultado de dicha consulta varios videos de unas presentaciones recientes.
No sabía que se habían reunido. Me sorprendió muchísimo que dicha reunión era sin el Maestro John Lydon (Johnny Rotten para los compas). QUEEE???
Como todo genio, la personalidad de Rotten no es fácil. Aunque con sus fans tiene fama de ser sencillo y muy accesible, con los demás miembros de la banda supuestamente es insoportable. Nomás no está peleado con Sid Vicious porque está muerto, ya que todos los demás no llevan buena relación con él. Esta loco.
La última de sus peleas se debió a que Netflix publicó en 2022 una miniserie llamada Pistol, basada en un libro autobiográfico de Paul Jones (guitarrista de la banda) titulado 'Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol' y a Johnny Rotten no le gustó que usaran su música, y los demandó. Y también perdió.
Desde la disolución del grupo, Jhonny Rotten formó PIL (Públic Image Limited), y desde 1978 hasta la fecha, han publicado 16 discos. Bandota. El resto de los Sex Pistols, salvo las pocas presentaciones que tuvieron con con Rotten, y algunos trabajos sin mayor relevancia, no han hecho nada desde 1977.
Volviendo a la reunión, la banda actualmente está conformada por los 3 originales: Steve Jones (guitarrista), Paul Cook (batería) y el gran bajista Glen Matlock. Las vocales corren a cargo de un tipo llamado Frank Carter.
Cantó con Gallows, Pure Love, y su última banda llamada Frank Carter and the Rattlesnakes. La verdad cumple y cumple más que bien. Hace ciertos guiños a Rotten en sus movimientos y en alargar los gritos de la forma que solo Johnny sabe hacerlo. Tocaron los 12 temas del Nevermind y ahí entreverada se aventaron No Fun de los Stooges.
Carter no busca copiar a nadie (como el enano filipino aquel que suplantó a Steve Perry en Journey).
De los Pistols que se puede decir, nomás no rajan leña los viejitos. Potentes, sólidos, integrados.
Este Frank sí que tiene voz propia, presencia escénica y la actitud necesaria para cantar en una banda de punk de primera línea. Sin embargo, a título personal creo que Sex Pistols sin Johnny Rotten no son los Sex Pistols.
Carter es como un medicamento similar, es lo mismo, pero más barato.
La reunión de la banda se dio supuestamente para apoyar económicamente al famoso foro Bush Hall de Londres los días 13 y 14 de agosto, el cual atraviesa serios problemas financieros que ponen en riesgo su funcionamiento.
Lo que inició como 2 fechas de beneficencia, hoy son ya son varias fechas confirmadas en el Reino Unido y España. Parece ser el inicio de una gira mundial y no es para menos.
Los Rattlesnakes ya anunciaron una pausa indefinida, o sea, que ya los desafanó Carter. Todo indica a que no solo saldrán de gira. Creo que grabarán nuevo material. Y al hacerlo, podrían de alguna forma en riesgo su legado. Si no pregúntenle a Pink Floyd por su último disco.
Aunque Carter dé un aire fresco a la banda y haga los aportes necesarios, tienen la vara muy, pero muy alta.
El único álbum de estudio de la banda Nevermind The Bollocks Here´s The Sex Pistols me parece un álbum imposible de superar y Johnny Rotten un vocalista irremplazable. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, me encantaría escuchar un disco nuevo de los Sex Pistols. Estoy seguro que, de darse, será un gran álbum.

RUSH. 2112 (1976). RESEÑA
Por: Chamuco González
Bajo la amenaza de cancelar su contrato discográfico debido a las bajas ventas de su álbum anterior (Caress of Steel), su Manager, Ray Danniels, haciendo uso de sus buenos oficios, logró conseguir una última oportunidad. Grabarían un disco más, con la condición por parte de la compañía, de hacer un disco con música menos compleja, menos elaborada. Debían publicar algo más comercial, temas de corta duración. Vaya, buscaban que la banda consiguiera uno o varios hits en la radio.
Ante ello, Geddy Lee, Alex Lifeson, y Neil Peart, decidieron hacer lo que consideraron correcto. No claudicarían ante la presión de la industria musical y decidieron sacar un disco majestuoso, a su gusto, no al de los demás y mucho menos al de la industria musical. No se venderían jamás, y si ese último disco representaba el fin de su carrera musical, aceptarían ese final con gallardía y dignidad.
Podrían llevar la cara en alto por no haberse traicionado a sí mismos. Compusieron, grabaron, masterizaron, fabricaron y publicaron 2112 en solo 6 meses después de la publicación del Caress of Steel. Mucho más que un tiempo record. Una locura. No hubo problema, la tercia daba para eso y para más.
En ese contexto, el álbum vio la luz el 1 de abril de 1976. La obra (ciencia ficción), es una distopía que nos recuerda 1984 de George Orwell, así como Un mundo Felíz de Aldous Huxley, entre otros clásicos.
Inspirada en la obra Himno de la escritora rusa Ayn Rand (quién escapó de las atrocidades de la Rusia zarista a finales de los años treintas), 2112 se desarrolla en un planeta sometido por un régimen totalitario en el que sus habitantes ven, escuchan, piensan y hacen únicamente lo que se les ordena. Cualquier libertad o derecho es inexistente. Una imagen tan antigua y tan actual al mismo tiempo, que el álbum cobra relevancia y vigencia hasta nuestros días.
Dividido 2 partes, el Lado A del álbum contiene 2112, una suite conceptual (todos los temas están relacionados con la misma historia) de 20:22 minutos dividida en 7 partes. El lado B, contiene 5 temas que, aunque nada tienen que ver con la historia del Lado A, son grandes canciones.
En la contraportada del álbum, justo debajo de la fotografía de los tres chiflados (vestidos con sendas túnica galácticas), aparece un texto firmado por Anonymous o Starman (el protagonista de la historia), con el que da inicio esta joya musical:
Lado A
2112
“Me quedo despierto, mirando la desolación de la ciudad de Megadon. Ciudad y cielo se vuelven uno, fusionándose en un solo plano, un vasto mar de gris ininterrumpido.
Las dos lunas, solo dos pálidas orbes mientras trazan su camino a través del cielo de acero.
Solía pensar que tenía una vida bastante buena aquí, simplemente conectándome a mi maquina durante todo el día, luego ver Templovisión o leer un Temploperiódico por la noche.
Mi amigo Jon siempre decía que era mejor aquí que bajo las cúpulas atmosféricas de los Planetas Exteriores. Hemos tenido paz desde 2062, cuando los planetas sobrevivientes se unieron bajo la Estrella Roja de la Federación Solar. Los menos afortunados nos dieron unas cuantas lunas nuevas.
Creía lo que me decían. Pensaba que era una buena vida, pensaba que era feliz. Luego encontré algo que lo cambio todo..”
Anonymous. 2012
I.- Overtura
Unos sonidos espaciales nos dan la bienvenida, como diciendo, “abróchense los cinturones”. Al terminar la sonorización futurista, explota la canción con un hard rock-progresivo que anuncia la calidad de lo que está por venir. Desde esta primera parte de la suite, la banda nos muestra el nivel y la intención de la obra. Potencia y elegancia pura. Sin más. Al final, se escucha una explosión y un profético “And the meek shall inherit the earth (y los mansos heredarán la tierra)”.
II.- Temples of Syrinx
Siguiendo la misma línea musical de la parte anterior, los Sacerdotes del Templo de Syrinx hablan de su dominio sobre los habitantes del planeta, a quienes despojaron de toda libertad e individualismo. Con grandes computadoras dentro de las paredes del Templo, controlan todos y cada uno de los aspectos en la vida de las personas. Son los nuevos dueños del planeta.
III.- Discovery
Anonymous ó Starman, el protagonista, descubre un objeto nunca antes visto por él. Dice que cuando lo toca, emite un sonido. Tiene cables, y éstos, al tocarlos, producen música. Es una guitarra. Extasiado, decide ir con los Sacerdotes del Templo de Syrinx para mostrarles su descubrimiento y poder así, compartir esa maravilla con los demás habitantes del planeta. Lifeson reproduce magistralmente la escena al tocar apenas las cuerdas en un inicio, afinar, y poco a poco empezar con pequeños acordes hasta llegar a ejecutar el instrumento con gran maestría.
IV.- Presentation
Al acudir ante los opresores, Starman les muestra lo que les dice, es un milagro antiguo. Éstos lo reprenden duramente ordenándole que se deje de tonterías, le dicen que ya conocen el aparato, el cual fue causante de la catástrofe de los anteriores habitantes del planeta, según le dicen.. Además, éste no encaja en el plan. El mundo funciona bien así, según ellos. Anonymous protesta diciendo que no puede ser verdad lo que está escuchando. El mundo debe conocer esta belleza, insiste. Los Sacerdotes aseguran estar muy ocupados y le piden olvidar caprichos tontos. Debes pensar como la mayoría, le ordenan. Musicalmente la banda describe muy bien, primero, la falta de comprensión por la inocencia de Anonymous, y segundo, la frustración que siente al no poder compartir con los demás su reciente descubrimiento. Pasa de la calma a la furia con un final en el que Alex Lifeson nos regala un solo de guitarra extraordinario queen momentos nos recuerda al de Free Bird de Lynyrd Skynyrd.
V.- Oracle: The Dream
Nuestro protagonista, al ir caminando, cae en un extraño sueño. De pronto, se ve frente a un óraculo. Le pide que le muestre la verdad y el oráculo le enseña cómo era la vida en el planeta antes de estar bajo el yugo de la Estrella Roja de la Federación Solar. Ve ante sí, un mundo de conocimiento y de progreso. De libertad. Ve también que a pesar de que los antiguos habitantes debieron abandonar el planeta, tienen un plan para recuperar su antiguo hogar. El principio de la caída del Templo de Syrinx..
VI.- Soliloquy
Tanto la letra como la música, expresan a la perfección la catarsis y el dolor por el que atraviesa Starman, el cual, al tener conciencia de la vida anterior que había en el planeta, le es ya imposible seguir viviendo bajo la opresión de la Federación Solar, por lo que decide quitarse la vida con la esperanza de pasar al mundo visto en su sueño.
VII.- Gran Finale
Como su nombre lo dice, esta majestuosa pieza sirve para cerrar la suite con una explosión de rock progresivo en que la banda emula musicalmente una última batalla en el planeta, mediante la cual, los antiguos habitantes del planeta derrocan a los opresores de la Federación Solar para recuperar su hogar. Justo antes de terminar la pieza, se escucha una voz robótica anunciando la caída de la Federación: ATENCIÓN A TODOS LOS PLANETAS DE LA FEDERACIÓN SOLAR: HEMOS ASUMIDO EL CONTROL. Esta pieza es cierre épico. Rápida, potente. Espectacular.
Lado B
Passage to Bangkok
Trata acerca de un viaje a alrededor del mundo en el que los miembros de la banda visitan lugares emblemáticos por la calidad de su hierba de olor. Bogotá, Jamaica, Nepal, Marruecos, Líbano, y Afganistán aparecen en su ruta. Y como mi México querido no podía quedar fuera de la lista, le dedicaron la línea “..Acapulco Golden Nights”. Fume y fume. Risa y risa. Gran canción.
Twilight Zone
Inspirada en dos capítulos de la serie televisiva de misterio de los años 60´s (bautizada en México como La dimensión desconocida), es una canción tranquila con letras abstractas. Rockcito setentero de tejido fino muy en la onda de la serie. Bien lograda, me gusta mucho. Nainainainainaiii canta Don Geddy. El solo de Lifeson es hermoso. Me encanta.
Lessons.
Una compasión solista de Alex Lifeson que nos habla sobre las lecciones que nos da la vida y la consecuencia en la toma decisiones. Una canción tranquila, que se transforma en un hard rock sólido. Destacables las vocales de Geddy y la guitarra de Lifeson. Una chulada
Tears
Una canción fuera de lugar. Guitarras limpias, tristes. Una letra simplona que nomás no acabo de entender. No me gusta. No encaja para nada en la tónica ni en la vibra del disco. No sé si la incluyeron como relleno (lo dudo mucho), pero definitivamente se trata del prietito en el arroz.
Something for Nothing
Letra inspirada en un grafiti que Neil Peart vio en Los Angeles, la pieza cierra de formal inmejorable el álbum. Hard rock que nos recuerda su primer álbum. Un cierre perfecto.
Comentario final:
Este álbum catapultó a la banda a nivel mundial y representó un éxito en todos los sentidos. Revolucionó al rock progresivo (estábamos acostumbrados a bandas como Génesis, Emerson Lake and Palmer, Yes, King Crimson y llegaron éstos, más rápidos, más rockeros, más todo.. ai perdón).
La aportación más grande de Canadá para el mundo acaba de despegar sin intención de detenerse.
Vendrían mas adelante una larga lista de discos excepcionales que hicieron de Rush, una de las vacas sagradas del rocanrol de todos los tiempos. Puntuación: 9/10.

Descanse en rock
Por: Chamuco González
La mañana del pasado lunes recibí un mensaje de texto que decía: “Se nos fue Paul, Rock in Peace”. Acababa de morir una leyenda del Metal. Terminaba de sufrir un ser humano. Paul Andrews nació el 18 de mayo de 1958 en Londres, Inglaterra. Desde muy temprana edad, mostró ser un niño problema. Se involucraba en peleas callejeras y llegó a cometer pequeños robos. Rebelde y rocanrolero, le gustaba AC/DC y Deep Purple. Sin embargo, a partir de finales del 76, su gusto musical se inclinó más al Punk (recién nacido),que al New Wave of British Heavy Metal. Sex Pistols, Damned y Ramones eran sus bandas favoritas.
Un amigo de Paul, lo invitó a ver tocar, en el Cart and Horses, a la nueva banda de Steve Harris, antiguo miembro de Smiler. Iron Maiden se llamaban. Según Paul, la banda al inicio no tenía nada de interesante. Le parecieron incluso malos, y ridículo el hecho de que su antiguo vocalista, Dennis Wilcock, saliera al escenario “tragándose” una espada y emanando a borbotones, sangre artificial. El de Wilcock era más bien un performance de shock rock, muy a lo Alice Cooper, pero mal hecho.
Una vez que Dennis salió de la banda por sus problemas con Harris, Di´Anno fue llamado a audicionar. Sin mucho entusiasmo (ya que andaban en “canales distintos”, él punk, ellos rockeros), acudió a la prueba y se quedó con el puesto. Paul declaró en algunas entrevistas que entró a la banda para tener una fuente de trabajo, y no tanto por tener afinidad artística que lo uniera con el grupo.
Grabó en dos de los discos más grandes de rock de todos los tiempos. El álbum debut Iron Maiden (1980), y el Killers (1981). También grabó en el EP en directo Maiden Japan que fue grabado en el Kosei Nenkin Hall en Nagoya, el 23 de mayo de 1981. Sin esperarlo, de la noche a la mañana se convirtió en una estrella de rock. Excesos a tope. Las drogas y el alcohol eran la base de su dieta diaria. Vivía siempre en otro mundo, y eso molestaba cada vez mas al grupo, en especial a su líder, Steve Harris. La gota que derramó el vaso, fue la noche del 10 de septiembre de 1981, cuando el grupo se presentó en Copenhague y Paul llegó tarde a la presentación, en completo estado de ebriedad. Apenas podía sostenerse en pie. Esa misma noche fue despedido por Steve Harris.
Años después, quiso regresar a la escena con proyectos como Anno, Battlezone, Killers, Gogmagog, The Almighty Inbredz, y Architects of Chaoz, que a pesar de que no son del todo malos, pasaron con más pena que gloría para desgracia del pobre Paul. Nunca pudo volver a brillar. A la par de que su carrera fuera de Iron Maiden se convertía en un fracaso, sus problemas parecían no tener fin. A principios de los años noventa estuvo preso por agredir a su novia, posesión de drogas y armas de fuego. Como consecuencia de lo anterior, se le prohibió tocar en Estados Unidos. Los problemas económicos y su deteriorada salud, lo hundían más y más en el infierno que se había convertido su vida. El ver a su antigua banda triunfar por todo el mundo, le generaba más que envidia, dolor. Sabía que nadie más que él, era culpable de su salida.
Volvió a caer preso. Esta vez fue por fraude al gobierno y lo condenaron a 9 meses de prisión. Había solicitado apoyos económicos al gobierno británico aduciendo incapacidad física para trabajar. Recibió en total una cifra superior a las $45,000 libras esterlinas de apoyo gubernamental. Sin embargo, el Departamento de Trabajo y Pensiones del gobierno británico, descubrió videos en la plataforma de YouTube, en los que el vocalista daba shows en Brasil y otros países de América latina. Di´Anno argumentó que cantaba para mantener a su familia (5 ex esposas y 6 hijos), y su condena fue reducida a 2 meses.
En el año 2013, después de una serie de 10 conciertos en Buenos Aires, el cantante se sintió muy mal y alquiló de emergencia un avión médico privado que lo trasladó a Londres, donde fue recibido por un equipo médico, el cual le diagnosticó sepsis. Supuestamente llegó tan mal, que le dieron 45 minutos de vida si no se atendía. Llegado al hospital, lo atiborraron de antibióticos y lograron sacarlo adelante. Duró 8 meses internado. Debían hacerle constantemente drenajes linfáticos. Luego vinieron los problemas de las piernas. Una de ella se le hinchaba de una forma que parecía que iba a explotar, muy impresionante. Debía andar en silla de ruedas, ya que no podía caminar. En una resonancia magnética le detectaron un absceso del tamaño de una pelota, por lo que tuvo que ser intervenido para serle extirpado. Un martirio.
Al conocerse los padecimientos del Paul, mientras unos fans recaudaban fondos, el doctor croata Robert Kolundžić, fan de la banda, se ofrecía a operarlo. Al no recaudarse la cantidad necesaria para la operación, Iron Maiden se ofreció a pagar lo faltante. Poco generosos en mi opinión. La operación fue un éxito, sin embargo, Paul no siguió debidamente las recomendaciones médicas relacionadas con su recuperación, ya que, para poder seguir pagando los gastos médicos de su recuperación, debía seguir cantando, y al salir de gira, no solo no se recuperaba, sino que su salud empeoraba más y más.
Como parte de la gira The Beast Resurrection Tour, el 24 de marzo de 2023, Paul Di´Anno visitó Chihuahua. El concierto tuvo lugar en el House of Shows, con una buena entrada. A la tercera o cuarta canción, Paul tuvo que parar el show, ya que al parecer quería vomitar. Hacía muecas de dolor y se llevaba las manos al estómago. Todos pensábamos que era el final del show, sin embargo, luego de unos minutos, se recuperó y regresó a cantar 3 o 4 canciones más. Cuando regresó al escenario, algunos fans que se encontraban en la primera fila, levantaban y bajaban los brazos en gesto de reverencia. Por el micrófono, Paul les pidió que dejaran de hacerlo ya que “yo no soy una maldita estrella de rock, solo soy su amigo”. Al salir del recinto, una vez terminado el show, algunos se quejaban de que el concierto era un fraude por parte de Paul, ya que no debía subirse a un escenario si no tenía la capacidad para hacerlo. Para mi no lo fue. Yo vi a un hombre entregado en cuerpo y alma dando todo de sí. Hasta donde le alcanzó. Aquellos que asistimos aquella noche, sabíamos de la precaria de salud de Paul, por lo tanto, la posibilidad de una cancelación o un show más bien pobre, estuvo siempre latente. Yo vi al primer vocalista de mi banda favorita cantar algunas de las canciones que marcaron mi niñez, de forma digna. Canciones que, aunque ya las había escuchado muchas veces en vivo en la voz de Dickinson, por primera y única vez, tuve el placer de escucharlas con su voz original, la de Paul. No escuché al Paul de 1980, pero me gustó mucho. A pesar de los pesares, Di´Anno nunca se rindió. Terco y aguerrido (como buen punk que fue), dio másde 100 conciertos en 2023 a lo largo y ancho del planeta (31 de ellos, en Brasil). Sin quejarse. Montado en su silla de ruedas. En Rock descanse el gran Paul Di´Anno.

Parte III y última. Metallica: la salida de Mustaine y Metal Up Your Ass
Por: Chamuco González
Después de haber enviado los cassettes del demo No Life ´Til Leather a los fanzines, tiendas de música y productores, a los pocos días fueron llegándole a Lars, solicitudes de entrevistas. Las cosas iban bien al exterior, pero al interior del grupo no. Había mucha tensión. El comportamiento de Mustaine hacía Ron era insoportable y también había alcohol en la banda. Mucho alcohol.
Mientras Lars se ganaba la vida como dependiente en una gasolinera, James como conserje en una fábrica de calcomanías, y Ron como fotógrafo, Dave vendía hierbas de olor para subsistir. Como ya lo habían robado en más de una ocasión, se hacía acompañar de un pitbull. Un día, al acudir a la casa de Ron a ensayar, el perro posó sus patas sobre el automóvil del bajista. James, al darse cuenta, temiendo que el can rayara la pintura del vehículo, lo apartó con su pierna. Eso enfureció a Dave, y después de una acalorada discusión, se fueron a las manos. Al ver lo que estaba pasando, Ron quiso intervenir, y también fue golpeado por Mustaine. En ese momento lo corrieron de la casa de Ron y expulsaron a Mustaine del grupo. Al día siguiente, Dave se disculpó con ellos y se le permitió regresar a la banda.
Semanas después, Brian Slagel, quién había publicado el compilado Metal Massacre 1982 (a través de su recién nacida casa disquera Metal Blade Records), decidió organizar un concierto en San Francisco. La banda Cirith Ungol, quién estaba prevista para tocar en el evento, canceló de último momento, por lo que Metallica fue invitado a tocar junto a Bitch y Hans Naughty, el 18 de septiembre de 1982 en un pequeño club llamado The Stone. A pesar de la premura y de las 6 horas de viaje que se hacen de Los Ángeles a San Francisco, decidieron ir a tocar. Nunca se imaginaron la reacción del público al salir al escenario.
Desde las primeras notas de Hit The Lights, se dieron cuenta que el público conocía de cabo a rabo su música. Por primera vez, se dieron cuenta que tenían seguidores en una ciudad distinta a la suya. Eran más salvajes y aguerridos que los de Los Ángeles. Al mes siguiente, regresaron a tocar a San Francisco. Esta vez, al club Old Waldorff. El lugar, ante la efervescencia del rock en la ciudad, decidió dedicar un día a la semana para eventos de rock, naciendo así, los llamados Metal Mondays. Pisaron dicho escenario bandas como Scorpions, Iron Maiden, Mötorhead, entre otros. Metallica lo hizo un 29 de noviembre de 1982 (junto a Vicious Rumors y Exodus).
Como dato anecdótico, un periodista de la afamada revista inglesa Kerrang!, de nombre Xavier Rusell, había sido enviado a la ciudad desde Londres para hacer un artículo de Mötley Crüe. Aprovechando que estaba en la ciudad, fue a ver a Metallica al Waldorff esa noche. Al día siguiente llamó a Londres, y dijo a sus jefes: “En 10 años, esta banda se convertirá en el grupo de metal mas grande que haya existido”.
De regreso a Los Ángeles, las tensiones crecían. Debido a la timidez de James sobre el escenario, quién presentaba las canciones y hacía comentarios a la audiencia, era Dave Mustaine. Se dirigía al público con malas palabras y eso no gustaba a los demás miembros del grupo. Sus constantes insultos y agresiones hacia McGovney, y el excesivo y descontrolado consumo de alcohol de los demás integrantes de la banda, (a quienes ya les habían puesto el mote de Alcoholica), hacían cada vez más insoportable la permanencia del bajista dentro del grupo. La gota que derramó el vaso, fue una tarde en la que Dave, en uno de los ensayos en casa de Ron, en completo estado de ebriedad vació un vaso de cerveza sobre las pastillas del bajo de Ron, dejándolo inservible. Ron no pudo más, y esa tarde de diciembre de 1982, harto de la situación, corrió a todos de su casa y renunció al grupo.
A los pocos días, al acudir a saludar a un amigo al mítico Whiskey a Go Go en Sunset Boulevard, Lars y James, vieron como instalaba su equipo un grupo de San Francisco llamado Trauma. Después de verlos tocar, quedaron extasiados de la forma de tocar de su bajista, un tal Cliff Burton.
Ron McGovney cumplía con su papel, hacía muy bien su trabajo como bajista, pero Cliff era espectacular, y eso era precisamente lo que necesitaba Metallica. Le ofrecieron el lugar de bajista, pero de entrada, no quiso. Al cabo de unos días aceptó, pero con una condición. Si Metallica quería tocar con él, la banda debía irse a vivir permanentemente a San Francisco. Nadie lo dudó. Tenía el talento suficiente para permitirse ese capricho y más. Era hora de empacar maletas.
El 5 de marzo de 1983, se anunció el regreso de Metallica a San Francisco, otra vez en el Stone, pero ahora con Cliff Burton al bajo. Aquella noche fue una locura. Superaron por mucho las expectativas.
Al tener que mudarse permanentemente a dicha ciudad por petición de Cliff, Hetfield y Lars se instalaron en una pequeña casa ubicada en el 3132 de Carlson Boulevard, propiedad de Mark Whitaker, (quién en aquel entonces era el manager de Exodus), mientras que a Mustaine, le tocó instalarse a una hora de distancia, en la casa de la abuela de Mark.
En la de Carlson Boulevard, fue donde se realizaron los primeros ensayos con Cliff, así como su primera sesión fotográfica juntos. (Dicha casa pasaría a ser conocida como la “Mansión Metallica”, donde vivieron de 1983 a 1986 y crearon y ensayaron los álbumes magistrales Ride the Lightning y el Master Of Puppets). San Francisco les ofrecía una oportunidad que no tenían en Los Ángeles. El concierto del Stone en el que se hizo la presentación de Burton, fue en éxito rotundo. La banda se escuchó más sólida, más potente y más cohesionada que nunca. La escena del metal en San Francisco crecía día a día, y la oportunidad que les ofrecía su nueva residencia, era única.
Desde la publicación del primer fanzine Metal Manía de Ron Quintana, se multiplicaban los amantes del metal en la ciudad. Quintana, además del fanzine, tenía un programa de radio dedicado al heavy metal llamado Rampage, el cual se transmitía todos los domingos de 2 a 8 de la mañana desde la KUSF, en el 90.3 del cuadrante, para una audiencia ávida de escuchar sus bandas favoritas y conocer nuevas propuestas. Al poco tiempo, y al otro lado del país, Jon Zazula, un joven emprendedor que abandonó su trabajo en la bolsa de Wall Street para dedicarse a vender discos junto con su novia en una pequeña tienda de música llamada Rock and Roll Heaven, había quedado en shock al escuchar la grabación de un grupo desconocido para él. Acostumbrado a escuchar a cientos de bandas emergentes, pocas llegaban a impresionarlo. Metallica lo había impactado de tal forma, que después de analizarlo con su novia Marsha, decidió contactar a Lars.
Una vez que logró hablar con él vía telefónica, le dijo que Venom tocarían por primera vez en Estados Unidos, por lo que, si se animaban a ir hasta Nueva York, tendrían alojamiento en una pequeña casa que habitaba junto su novia en New Jersey, un espacio para ensayar en Queens, y la oportunidad de abrir los conciertos de Venom en Nueva York. Ulrich comentó el asunto con el resto de la banda, y aceptaron la invitación. Sin embargo, había un “pequeño” problema. No tenían el dinero suficiente para solventar los gastos del viaje. Ante ello, los Zazula, decididos a llevar a cabo el proyecto a como diera lugar, hicieron uso de sus ahorros y les mandaron 1,500 dólares para su traslado. Con ese dinero alquilaron, solamente de ida, dos camionetas grandes para viajar con todo su equipo. Para ahorrar tiempo y gastos de hospedaje, decidieron ir turnando el puesto de chofer, para que, así, los demás pudieran “descansar” en la parte trasera de las camionetas, mientras avanzaban por el camino. Una noche en la que a Mustaine le tocó conducir, al hacerlo en estado de ebriedad, perdió el control y se salió del camino. Al bajarse asustados de los vehículos para ver que había sucedido, estuvieron a punto de ser embestidos por un tráiler. La sintieron cerca, y partir de ese momento, se generó una mala vibra en el ambiente que duró todo el viaje. Lars declaró en alguna entrevista que la decisión de expulsar a Dave Mustaine (quién se sentía indispensable), se tomó precisamente en ese trayecto.
Después de casi una semana de camino, al llegar a la casa de los Zazula, sucios y borrachos, acabaron esa noche con las pocas botellas que tenía la pareja en casa, generando con ello una pésima primera impresión ante la pareja. La paciencia de los Zazula tenía un límite, y Metallica lo cruzó a los pocos días, cuando los Zazula encontraron vacía una botella de champaña que tenían reservada para su boda. Los mandaron con todo y chivas a New York. En Brooklyn, abrieron 2 fechas para Vanderberg and the Rods. En la segunda de ellas, el 9 de abril de 1983, a medio día, mientras Adrian Vanderberg estaba haciendo la prueba de sonido para su presentación de esa noche, Mustaine, impaciente y muy borracho, empezó a insultarlo diciéndole que su banda era una basura y que debía largarse inmediatamente de ese lugar y dejarlos a ellos hacer su propia prueba de sonido. A llegar la noche, Metallica subió al escenario y dieron un gran show.
Al día siguiente, temprano, Burton, Ulrich, James y Withaker (que ya fungía como encargado de sonido), despertaron a Mustaine. Aún medio dormido y desconcertado, les preguntó la razón por la cual lo habían despertado, por lo que le informaron que había dejado de pertenecer a la banda. Dave se limitó a preguntarles a qué hora saldría su vuelo de regreso a Los Ángeles, contestándole que no había dinero para volar y tenía que conformarse con ser enviado a casa en autobús, en un viaje de 4 días de duración. En ese viaje de regreso a Los Ángeles, Dave Mustaine, juró vengarse y formar una banda que fuera más rápida y pesada que Metallica.
Desde meses atrás, cuando supieron que la salida de Mustaine era cuestión de tiempo, James y Lars, habían puesto el ojo en un joven de ascendencia filipina llamado Kirk Hammett, quién tocaba en Exodus. Mark Whitaker, encargado de sonido de Metallica y a su vez manager de Exodus (quienes habían dejado de tocar en vivo y rara vez se juntaban a ensayar), sería el conducto para invitar a Kirk a adicionar con Metallica en Nueva York. Sin estar seguro de que fuera cierta la invitación, Hammett consiguió la cinta del No life til leather, se aprendió rápidamente las canciones del demo y decidió correr el riesgo, pagando de su bolsa los gastos de su vuelo hasta Nueva York. Logró conseguir el puesto de guitarra líder en el grupo.
Al mes del arribo de Kirk Hammett al grupo, Jon Zazula, manager de la banda, movía cielo, mar y tierra para lograr que Metallica grabara su primer álbum, el cual llevaría por título, Metal Up Your Ass. La banda quería la participación de Cliff Tsangarides como productor del disco, (que ya había trabajado con Judas Priest y con los irlandeses Thin Lizzy), pero tuvieron que prescindir de sus servicios ya que el fulano quería 40,000 dólares para producirlos. Eso, sin contar con gastos de grabación ni mezcla. No ganaban ni para sostenerse en Nueva York.
Apostando todo su patrimonio y endeudándose, Zazula juntó un pequeño capital y llegó a un acuerdo con Paul Cusio, propietario y productor del Music América Studio en Rochester, Nueva York.
Entraron a grabar del 10 al 27 de mayo de 1983. La lista de canciones es:
1.- Hit The Lights. No hay mucho más que decir de la canción.
2.- The Four Horsemen. Corrieron a Mustaine, pero no a su música. A pesar de que el pelirrojo les pidió que no usaran su música, les valió gorro y sin pudor alguno, publicaron The Mechanix con otro título, otra letra y cambios mínimos en la música. Un robo.
3.- Motorbreath. Aunque con cambios mínimos a la versión del No Life ´Til Leather, es la misma.
4.- Jump in the Fire. Otra canallada para Mustaine. Le robaron su canción, haciendo cambios mínimos en la misma.
5.- Anesthesia (Pulling Teeth). Un solo magistral de bajo, que, sin duda alguna, demuestra el grandísimo nivel de Cliff Burton. Un bajista fuera de serie, sin duda. Grabado en la primera y única toma. Ai nomás.
6.- Whiplash. Una canción escrita por Hetfield y Ulrich dedicada a sus fanáticos de San Francisco.
7.- Phantom Lord. Cambios mínimos. La misma del Life ´Til Leather
8.- No Remorse. Una canción nueva inspirada en las consecuencias de la guerra. Potente, una belleza de principio a fin.
Antes de grabar, Zazula le pidió a Hammett que grabara los solos que había creado Mustaine, y éste protestó. Al final, acordaron que iniciaría los primeros fraseos de los solos de Dave y después los “mejoraría”. El proceso de grabación fue accidentado, pero al final lograron captar el “alma” de la banda en el álbum. El costo final fue de unos 15,000 dólares aproximadamente y Cusio acordó con Zazula que el pago se hiciera en abonos. Antes de publicarlo a través de su disquera, (la debutante Megaforce Records), Jon le dijo al grupo que no era conveniente publicarlo bajo ese título (Metal Up Your Ass) y con esa portada (un “escusado” de cuya taza sale una mano sosteniendo un puñal de metal), ya que seguramente tendrían problemas de censura en varios estados. Analizaron el asunto y acordaron que, efectivamente, lo mejor era hacer los cambios. Frustrado, Cliff gritó una maldición y dijo: “Kill ém all” (mátenlos a todos), refiriéndose a los posibles censuradores. Titularon el álbum con esa frase e hicieron el diseño de la nueva portada, un martillo tirado sobre un piso manchado de sangre. Sombría pero discreta.
Lo publicaron el 25 de julio de 1983. Casi 2 años después, el 12 de junio de 1985, debutaría Megadeth (la nueva banda de Dave Mustaine), con su álbum Killing Is My Bussiness.. And Bussiness is Good! Cuál disco es mejor? Es cuestión de gustos. Ambos son muy buenos, pero personalmente, prefiero por mucho el Kill ´em All. Me gusta mucho la música de Metallica que grabaron en el periodo comprendido de 1983 a 1988 (Kill ´em All, Ride The Lighting, Master of Puppets, y ..And Justice For All). Lo demás no tanto. Lamentablemente terminaron convirtiéndose en una mala caricatura de sí mismos y actualmente no son ni la sombra de lo que algún día fueron. KILL ´EM ALL!! Jeje.

Parte 2: Metallica - No life 'til leather 1982
Por: Francisco Chamuco González
Sin casa disquera, pero con un demo bien grabado y la libertad de difundirlo, decidieron titularlo No Life ´Til Leather, (haciendo referencia a la primera línea de la letra de Hit the Lights, y a su vez, al disco No Sleep ´til Hammersmith de Mötorhead).
Rebautizada la grabación, (ya que originalmente se llamaría Metallica EP), hicieron una portada muy básica a blanco y negro, copiaron la cinta original y enviaron cientos de cassettes a fanzines y tiendas de rock a lo largo y ancho de Estados Unidos, así como de algunos países de Europa, para su distribución subterránea.
Para comprender en su justa medida el impacto que causó la grabación en las personas a quienes les fue enviada, es importante recordar que, en aquel lejano 1982, las bandas más pesadas eran, entre otras, Judas Priest, Accept, Iron Maiden y Venom. Esto era algo nuevo, algo distinto. Este grupo era más rápido, más potente, y mucho más agresivo. Sin saberlo, Metallica había creado un nuevo subgénero dentro del rock pesado: El Trash Metal.
La maqueta consta de 7 temas:
1.- Hit The Lights. Como se mencionó en la primera parte de este artículo, la canción originalmente la tocaban James Hetfield y Hugh Tanner en la época en la que tenían su banda anterior, Leather Charm. A diferencia de la primera versión que publicaron en el compilado Metal Massacre 1982, la cual grabaron únicamente Ulrich y Hetfield, en esta otra, ya participan Mustaine y McGovney. Inmejorable corte que anuncia de entrada, el nuevo estilo de la banda.
2.- The Mechanix. Compuesto por Mustaine desde sus días en Panic, habla metafóricamente de un encuentro apasionado en una gasolinera. Rápida y potente. Una joya.
3.- Motorbreath. Otra de los tiempos de Leather Charm, y un claro homenaje a Mötorhead, es la única canción escrita en su totalidad por James Hetfield en toda la historia del grupo. Trata de vivir la vida al máximo, rápido y sin detenerse.
4.- Seek and Destroy. Sin duda, uno de los himnos de la banda. Lars admite que esta influenciada en Dead Reckoning de Diamond Head (que raro, no? Jeje). Acreditada como una composición de Ulrich y Hetfield. El tercer solo es de Mustaine, ya que los dos primeros, fueron plagiados descaradamente de Princess of the Night de Saxon.
5.- Metal Militia. Trash puro y duro. Describe como el mundo será tomado por un ejercito de Metaleros para someterlo a su culto. Una catedra de Metal.
6.- Jump in the Fire. Autoría de Mustaine, Ulrich y Hetfield. Otro clásico de clásicos. Sus letras, metafóricamente hacen alusión a la sexualidad.
7.- Phantom Lord. Curiosamente titulada igual al nombre de una banda anterior de Hetfield, fue escrita por él, Mustaine, y Ulrich. Trash con sonido parecido al hardcore punk. Una chulada.
El demo impresionó al instante. Todo parecía perfecto, la banda avanzaba rápidamente y se habían convertido en el foco de atención (en el circuito subterráneo al menos), sin embargo, las tensiones al interior del grupo aumentaban día a día. Se venían tiempos de cambio… Continuará.

Metallica - No life till leather 1982 Parte Uno
Por: Francisco Chamuco González
Un adolescente originario de Dinamarca llamado Lars Ulrich, había cruzado el atlántico para asentarse y estudiar Tenis en una academia de alto rendimiento ubicada en la Florida. Su abuelo y su padre, habían sido campeones nacionales en ese deporte, y querían que el menor siguiera sus pasos.
Al pasar el tiempo, el niño se dio cuenta que el Tenis no era lo suyo. La música era su pasión. En su casa, la música se desayunaba, comía, y cenaba. Su madre lo llevó a petición de él, aún muy niño, a ver a los Rolling Stones en 1969 en Hyde Park. Sin embargo, su vida cambió totalmente cuando vio Copenhague a Deep Purple en la gira de su álbum Who Do You Think We Are? en el año 1973.
A partir de ese momento, supo lo que realmente quería hacer de su vida. Quería dedicarse a la música. Y música rock. Y de la pesada. Se volvió un metalero consumado, y pasaba las noches escuchando en su tornamesa a Angel Witch, Motorhead, Venom y Diamond Head, su banda favorita.
Teniendo claro su plan, se dispuso a publicar un anuncio en un periódico de Clasificado llamado The Recycler que decía: “Baterista busca músicos con influencias de Tygers of Pan Tang, Iron Maiden y Diamond Head para armar una banda”. La publicación cayó en manos de Hugh Tanner, un guitarrista quién junto a el bajista Ron McGovney, al batería Jim Mulligan y a un tímido guitarrista llamado James Hetfield, tenían una banda llamada Leather Charm. Acordaron comunicarse al número telefónico señalado en el periódico y se reunieron a tocar algo con Lars.
Sin embargo, la tocada no dio ningún resultado, debido a la limitada capacidad de Ulrich frente a los tambores, por lo que no se interesaron en él. Meses después, Brian Slagel, amigo suyo, y quién estaba iniciando la disquera Metal Blade Records, decidió sacar un disco compilado de bandas locales que no habían grabado ni firmado con ninguna compañía disquera del área de la bahía californiana, ya que la escena en dicho lugar estaba creciendo como la espuma y ello representaba una gran oportunidad. Al platicarle Slagel a Lars de su proyectó, éste le rogó a que guardara un espacio para aparecer en el disco, ocasionando con ello la risa de su interlocutor, quién le recordó al baterista que ni siquiera tenía una banda en ese momento. Luego de insistirle y de comprometerse a formar una y entregar la canción en la fecha en que se le indicara, le prometió Slagel guardar un espacio en el disco si es que cumplía su palabra.
Urgido de armar su banda de metal lo antes posible, Lars recordó a los Leather Charm con quienes se había juntado a tocar en alguna ocasión (quienes ahora se habían transformado en Phantom Lord), y llamó a casa de James Hetfield. Al comunicarse con él, Ulrich le preguntó si quería grabar un disco y al recibir de éste una respuesta afirmativa inmediata, Lars puso como única condición que él debía tocar en la banda, a lo que James aceptó.
Con el tiempo encima y los nervios a tope, James propuso grabar una canción que ya tenían avanzada con Leather Charm, la hoy inmortal “Hit the Lights”. Poniendo manos a la obra, la grabaron únicamente ellos dos. James grabó el bajo, guitarra rítmica, y voz. Ulrich, obviamente los tambores. Faltando solo unas horas para la entrega del material, Lars acudió a la ayuda de un musico experimentado y poco ortodoxo para la escena del metal, un Jamaiquino llamado Lloyd Grant, guitarrista de velocidad admirable y buena técnica, con quién Lars empezó a hacer sus pininos antes de siquiera tener una batería en forma. La razón para la cual le buscaron, era para meter los solos de guitarra en la canción, ya que James, aparte de estar muy nervioso, no se sentía lo suficientemente capaz como para crear unos solos de guitarra que debían estar a la altura de aparecer en un disco, y más aún, si aparecerían al lado de las bandas que se estaban haciendo de su nombre en California. Según refieren los fundadores de la banda, no fue tarea difícil para Grant, quien en muy poco tiempo logró crear los solos e insertarlos a la grabación. Una vez que tuvieron lista la grabación, solo faltaba por resolver un último problema. ¿Como se llamaría la banda? Ron Quintana, amigo de Lars y quien estaba por fundar una Fanzine, preguntó a su amigo, meses atrás, que opinión tenía acerca de nombrar a su nueva revista, Metallica.
El baterista le contestó (mañosamente, ya que le había gustado el nombrecito), que no era una mala idea, pero que, para una revista o fanzine, le sugería mejor el de Metal Manía, ya que este último representaba mejor la devoción que sentían los jóvenes a su culto metalero. Lars nunca olvidó el nombre y después de proponérselo a Hetfield, decidieron que se llamarían Metallica a su nueva banda. El logo de la misma fue diseñado por James Hetfield. Listo. La cinta fue entregada a tiempo para ser insertada en primer disco de la gran Metal Blade Records, el compilado Metal Massacre 1982.
En lo que salía el disco a las calles, ahora debían conseguir un bajista y una guitarra líder. Ron McGovney, amigo personal de James y con quién ya había tocado en Leather Charm, ocupó el puesto de bajista sin entusiasmo, ya que empezaba a desarrollarse como fotógrafo. Para conseguir al guitarrista, Lars recurrió nuevamente al Recycler. Respondió al anunció un guitarrista que se presentó ante Ron McGovney (quién había levantado el auricular), como el “mejor guitarrista que hayas escuchado en tu vida”, un ex miembro de la banda Panic, llamado Dave Mustaine. Desde un principio la química no fue la mejor. La egolatría y el consumo de sustancias no ayudaron al pasar los días.
Su primer concierto fue el 14 de marzo de 1982 en un pequeño club llamado Radio City. Asistieron algo más de 70 personas y para la banda no fue una buena experiencia por haber subido a tocar muy nerviosos. Tocaron Hit the Lights y un tema del recién llegado Mustaine, titulado Jump in the Fire. 7 covers, principalmente de Diamond Head, rellenaron la velada.
Su segundo concierto, representó para ellos una oportunidad de oro. Gracias a la amistad de Ron McGovney con Tommy Lee y Vince Neil de Mötley Crüe, éstos intercedieron y consiguieron que Metallica abriera para Saxon el 27 de marzo de 1982 en el legendario Whiskey a Go Go de Los Ángeles, California.
Luego de ese concierto, y de la difusión underground del álbum compilatorio Metal Massacre 1982 que se publicó el 14 de junio de ese mismo año, la banda llamó inmediatamente la atención de Kenny Kane, un emprendedor de la naciente disquera High Velocity, quién decidió costear los gastos de un estudio de grabación para lanzarlos como primer grupo de su sello discográfico.
El 6 de julio de 1982, la banda ingresó al Chateau East Studio para grabar su primer trabajo profesional. Días después, cuando Kane escuchó las grabaciones de lo que originalmente se llamaría Metallica (EP), montó en cólera y le preguntó a Lars la razón por la cual las temas que habían grabado sonaban más a heavy metal que a punk, (como las que recordaba haber escuchado en su show con Saxon), a lo que el joven danés le explicó que, como eran una banda de reciente creación, debían meter covers de otras bandas para hacer más tiempo en su show y que seguramente por eso se había confundido, pero que ellos tocaban metal. Molesto, pero más tranquilo, Ken cometió quizá el mayor error de la industria del rocanrol en la historia. Le dijo que no le interesaba para nada su música y que podían hacer lo que quisieran con esa cinta...
Continuara...

¿Robaron a Saxon en Chihuahua?
Por: Chamuco González
Saxon, una de las bandas fundamentales del New Wave of British Heavy Metal, y cuyo arraigo en el gusto del rockero chihuahuense es mayúsculo, anunció su primera visita a Chihuahua para el día 19 de noviembre del año 2000 en el Bar La Herradura, dentro del marco de la gira de promoción del álbum Metalhead.
Según refieren aquellos que asistieron al concierto, éste se llevó con normalidad, la asistencia fue muy buena y el evento transcurrió sin incidente alguno.
Sin embargo, una desagradable experiencia estaba próxima a sucederle a la banda oriunda de Barnsley, Reino Unido. A pesar de que todo salió conforme a lo planeado y la organización del evento cumplió con sus expectativas, en su estadía en Chihuahua, fueron víctimas de un robo a despoblado (literalmente), por parte de agentes de la extinta Policía Federal, quienes los retuvieron de manera ilegal hasta que el grupo les entregó todo el dinero que llevaban consigo.
Esta vergonzosa experiencia sería inmortalizada por parte de la banda en su siguiente álbum, titulado Killing Ground y el cual fue publicado el 25 de septiembre del año 2001. El track número 9 es la canción “Running for the Border” (Corriendo por la Frontera), cuya letra narra lo sucedido y que se reproduce traducida al español:
“Estábamos parados en la frontera,
Esperando a que llegara el hombre,
No teníamos ningún problema,
Hasta que él inventó uno.
Dijo, tómenlo con calma, tómenlo despacio
Nadie se mueva
Hasta que yo lo diga
Corriendo hacia la Frontera
En México
Llegamos a Chihuahua
Con la caía del sol
Los fanáticos enloquecieron
Todos se divirtieron
Dijo, tómenlo con calma, tómenlo despacio
Tenemos todo el día
Haremos el espectáculo
Corriendo por la frontera
En México
Conocimos a los Federales
Ellos no se querían ir
Así que les dimos mucho dinero
Era toda nuestra maldita paga
Ellos dijeron tómenlo con calma, tómenlo despacio
Nadie se mueva
Hasta que yo diga
Corriendo por la frontera
En México”
Aunque es una gran canción en mi opinión muy humilde, vaya promoción. Que una banda del nivel de Saxon, con millones de fanáticos alrededor del mundo, escriba una canción acerca de cómo fueron asaltados en Chihuahua, nos deja en una deshonrosa posición ante la escena metalera internacional… Pero no los culpo.
Años despúes, y ante la duda de volver o no a Chihuahua por el temor de sufrir un incidente similar al ocurrido en el año 2000, Saxon regresa a dar un concierto el 1 de diciembre del año 2023, esta vez acompañados de Brian Tatler (Lider de Diamond Head y quién venía sustituyendo a Paul Quinn). Un día anterior, al arribar al aeropuerto, elementos asignados a la seguridad de dichas instalaciones retrasaron por mucho la entrega de sus instrumentos.
Alguien cercano a la banda comentó que, bajo el pretexto de no haber pagado un impuesto inexistente, era que las autoridades retrasaban la entrega del equipo. Seguramente vieron güerito y cachetón al que canta, y dijeron - Estos sí comen con manteca.
Al parecer habrían insinuado agilizar la entrega del equipo a cambio de una “propina”. Al ver que no lograrían ver cumplido su deseo, puesto que no existía el “impuesto” que pretendían cobrar y que ya varias personas tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, después de 2 horas y media aproximadamente, les fue entregado su equipo y por fin, Saxon se pudo retirar a su hotel.
Mientras estábamos en el aeropuerto, tuve la oportunidad de conversar con Biff Byford y Nigel Glockler acerca del incidente del año 2000 y lo de lo que estaba sucediendo en ese momento, quienes entre molestos y nerviosos, comentaron que no comprendían la razón de porque si ellos solo venían a alegrar a los metaleros de Chihuahua, las autoridades en lugar de hacer cumplir la ley y promover la cultura, ya en una ocasión, hace 23 años, les habían quitado todo su dinero y, en esta otra, estaban viviendo algo que aunque no igual, sí parecido a los hechos que inspiraron Running for the Border. Me dio muchísima vergüenza, y solo atiné a decir la excusa pendeja de que muy probablemente las personas que participaron en ambos desafortunados eventos, no eran oriundas de Chihuahua. Afortunadamente al día siguiente Saxon tocó en el Salón Pistoleros, dando aquella noche una verdadera cátedra de Heavy Metal a los rockeros chihuahuenses que acudimos al concierto. No mencionaron nada de lo ocurrido en sus 2 vistas. Que vergüenza.

El Ramone de Chihuahua
Por Francisco Chamuco González
“one, two, three, four!”
Arturo Vega nació en Chihuahua un 13 de octubre de 1947. A los veintitantos años se mudó a Nueva York con el sueño de forjarse una carrera como artista plástico. Por azares del destino, una tarde del otoño de 1974, conoció a un joven llamado Douglas Colvin (Dee Dee Ramone), y a partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Cuando a invitación de Dee Dee asistió al primer ensayo de los Ramones, a pesar de ser un desastre, vio “algo” en ellos y decidió poner en pausa sus proyectos artísticos para unirse de lleno a la banda. Los integrantes eran chicos desadaptados. Joey, su vocalista, había nacido con el feto de su hermano gemelo incrustado en su columna vertebral (teratoma), padecía trastorno obsesivo compulsivo grave y esquizofrenia, lo que lo llevó en más de una ocasión a internarse voluntariamente en el hospital psiquiátrico. DeeDee, el bajista, padecía trastorno de bipolaridad y era adicto a la heroína. Johnny, el guitarrista, tenía un carácter intratable. Tommy, el batería, era el único normal. Con esa ecuación, la probabilidades de que tuvieran éxito eran prácticamente nulas. Aún así, Arturo creyó en ellos y se metió de tiempo completo a la banda. Su función dentro del grupo fue de director artístico, encargado de iluminación yocasionalmente de vocero oficial. Aparte de lo anterior, Arturo llegó a ser como un dique de contención que durante muchísimo tiempo, evitó la disolución de la banda.
“Hey, Ho, Lets Go”
Desde el principio, el grupo anduvo constantemente de gira. Sus traslados siempre fueron en una camioneta tipo van, y estar dentro de la misma con ellos durante horas y horas era una verdadera locura. Más que un vehículo, aquello era un manicomio. Y ahí siempre estuvo Arturo. Desde el primer ensayo hasta el final de la banda. De 2263 conciertos que dieron los Ramones solo faltó a 2. Uno por estar en la cárcel y otro por un viaje a Canadá.
Arturo diseñó el icónico logotipo de la banda e innovó en el merchandinsing a nivel mundial (anglicismo mamón para referirse a la venta de mercancía y parafernalia en los conciertos) al ser los Ramones la primera banda de rock en vender playeras. Con el tiempo, la playera de Ramones se convirtió en la más vendida de toda la historia, según la ya deslactosada revista Rolling Stone, (aunque en fechas recientes, muchísimas colegialas cometen la kardashanadade vestir no solamente la Ramonera, sino también la de Nirvana o la de los Stones sin saber siquiera que son una banda de rock).
Expuso en 2 ocasiones aquí en Chihuahua su obra plástica (Art Pop con marcada influencia de Andy Warhol y de Roy Lichtenstein), sin que yo pudiera asistir a ninguna. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con él en una galería en Ciudad de México y me sorprendió su sencillez y su amor por Chihuahua. Realmente se sentía muy orgulloso de ser Chihuahuense.
“Gabba, Gabba, Hey”
Volviendo a los Ramones, éstos tenían personalidades muy distintas entre sí. Joey, un demócrata consumado. Johnny, un republicano radical. Duraron sin hablarse más de 20 años, ya que Johnny le bajó la novia a Joey (hecho que nunca pudo superar). Tommy no aguantó y renunció porque según sus propias palabras, estaba perdiendo la cabeza al estar en la banda. De baterista, pasó a ser su productor y dar paso en los tambores a Marky, un alcoholicazo hecho y derecho. Los problemas de salud física de Joey fueron un calvario para él, y su trastorno obsesivo compulsivo, un infierno para todos. Como banda tuvieron todo en contra, empezando por sus demonios internos, su salud mental y sus adicciones, pero también en contra estuvieron las estaciones de radio que no los programaban, a la prensa especializada que no los pelaban y cuando lo hacían era para criticarlos y burlarse. Nunca rajaron y siguieron adelante y sin parar. Su disciplina era casi militar. Tuvieron un profesionalismo que pocas bandas en la historia pueden igualar. Nunca vendieron millones de discos. No fueron populares… pero con los años, la historia se encargó de ponerlos en el lugar que lescorresponde.
La que inició siendo una banda con todo en contra y cuyos primeros seguidores eran adolescentes raros, solitarios y bulleados que se identificaban con ellos, terminó convirtiéndose en una de las más grandes e influentes de toda la historia del rocanrol… inventaron el Punk, y Arturo, el 5to Ramone, el de Chihuahua, contribuyó para logarlo.
¿Por qué se llaman Ramones?
En alguna época los Beatles usaban seudónimos para hacerse los interesantes. Lennon era Long John, George era Carl Harrison, McCartney era Paul Ramon.. Cuando Dee Deevivió en Alemania, tuvo la oportunidad de verlos en vivo y fue tal su impresión, que a partir de ese momento decidió convertirse en bajista y se bautizó a sí mismo como Dee DeeRamone, agregando una e al final, como un homenaje a Paul.

Filarmónica de las Américas rendirá tributo a The Beatles y Creedence
Por: Rafael Ochoa
Eres fan de la música de The Beatles y Creedence tendrás la oportunidad de escuchar varios éxitos de su repertorio por parte de la Filarmónica de las Américas A.C. este próximo 26 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, a las 8:30 de la noche, quien rendirá un tributo sinfónico a estas dos emblemáticas bandas que marcaron la historia musical dejando un gran legado.
La Orquesta Filarmónica de las Américas A.C, es una institución musical formada hace más de 25 años, contribuyendo al desarrollo cultural de México y toda Latinoamérica, quien ya ha ofrecido homenaje a diversos grupos de rock como “Metallica”, espectáculo que ofreció en diversas ciudades de la República Mexicana.
Este proyecto musical que está integrado por más de 60 músicos recordarán varios de los temas con los cuales se consagraron The Beatles entre ellos están: “Let it be”, “Come together”, “Hey Jude”, “Get back”, “Help¡”, “Now and then”, entre otras más que posiblemente estén en el repertorio que la filarmónica interpretará esta noche.
De igual manera, la discografía de Creedence está llena de hits como: “Fortunate son”, “Green river”, “Creedence clearwater revival”, “Lodi”, “Born on the Bayou”, “Bad moon rising”, “Proud Mary”, por citar algunos.
CREEDENCE
Sin lugar a dudas, para millones de personas, es una de las mejores bandas de rock estadounidenses, conocida por su mezcla única de swamp rock, roots y blues, popularizada en éxitos inolvidables, aunque los miembros de la banda estuvieron juntos sólo cuatro años bajo el nombre de Creedence Clearwater Revival, lograron más de lo que muchos artistas logran en toda su carrera:
Lanzaron siete álbumes de estudio (cinco de los cuales estuvieron en el Top Ten de Billboard ) y una serie aparentemente interminable de sencillos memorables (incluidos nueve éxitos Top Ten). El grupo también realizó una histórica presentación como cabeza de cartel en Woodstock y realizó una gira mundial antes de disolverse en 1972.
La música de CCR perdura hasta el día de hoy: todavía suena regularmente en la radio y se escucha con regularidad en películas y programas de televisión. Habiendo vendido más de 30 millones de álbumes sólo en los EE.UU., Creedence recibió una rara certificación Diamante de la RIAA en 2016, marcando 10 millones de unidades en ventas para su álbum recopilatorio de 1976, Chronicle: The 20 Greatest Hits.
THE BEATLES
Está considerada por la crítica como la banda más importante del movimiento contracultural de la década de 1960 y de la historia de la música. Sus géneros musicales están enraizados en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones; la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock.
Liderados por la dupla Lennon-McCartney, construirían su reputación en la escena underground de Liverpool y Hamburgo sobre un periodo de tres años a partir de 1960, inicialmente con Stuart Sutcliffe en el bajo. El trío central de Lennon, McCartney y Harrison, juntos desde 1958 como parte de The Quarry Men, tocarían junto a múltiples baterías, incluido Pete Best, antes de pedirle a Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr que se les uniera en 1962.
Con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograrían el éxito comercial en el Reino Unido a finales de 1962 con su primer sencillo “Love me do”, de ahí en adelante su crecimiento fue avasallador a la fama fue inminente.

Paul ha muerto
Por: Francisco Chamuco González
La noche del 12 de octubre de 1969, sonó el teléfono en la cabina de la estación de radio WKNR-FM en Dearborn, Michigan. Rusell Gibb, quien tenía un programa nocturno en el que interactuaba con su audiencia a través de llamadas telefónicas, quedó perplejo al escuchar del otro lado de la línea, la voz de quien se identificó solamente como Tom (al parecer un estudiante de la Universidad del Este Michigan), quien a bocajarro espetó, sin piedad alguna: “Paul ha muerto”.
Como prueba de su dicho, Tom pidió a Gibb que reprodujera en sentido contrario, o “al revés”, la canción “Revolution Number 9” del Álbum Blanco. Rusell afirmó que después de hacer lo que le había dicho Tom, escuchó claramente un “Turn me on, dead Man” (enciéndeme, hombre muerto).
Dos días después, el 14 de octubre de 1969, apareció en el periódico Michigan Daily, un artículo titulado “McCartney esta muerto: nuevas pruebas salen a la luz”, firmado por John Gray y Fred Labour. Dicha publicación reforzaba la idea de la muerte de Paul, pero abordaba el caso desde una perspectiva no solo auditiva, sino bajo la interpretación de pistas que los cuatro fabulosos habrían tanto en las portadas de los álbumes, así como en algunas frases inmersas sutilmente en alunas letras.
Ubicándonos en el tiempo, en agosto de 1966, y después de sacar a la luz el majestuoso álbum Revolver, exhaustos ya de la Beatlemanía, donde la histeria y el frenesí de las fanáticas no les permitían incluso escuchar sus instrumentos en los conciertos, cansados de todo y de todos, deciden hacer una pausa en su carrera.
Ante la falta de giras y nula aparición ante los medios de comunicación, el 26 de mayo de 1967 se publica el inmortal Sargent Pepper Lonely Heart Club Band, álbum que marca un antes y un después en la historia de la banda y que sirvió de ocasión para presentar al falso Paul ante el mundo. Paul para el mundo, Faul para los Beatles. Principalmente para Lennon.
Los fanáticos de la banda, conocedores del mito, trataban de averiguar pistas o acertijos contenidos en el álbum que les permitiera conocer la verdad acerca de si su ídolo estaba vivo, o a quién presentaban en el álbum era solo un impostor. En ese contexto, la noche del 21 de octubre de 1969, Ruby Yonge, locutor de la WABC de Nueva York, declaró al aire que la madrugada del 9 de noviembre de 1966, estando en el estudio de grabación, y tras una acalorada discusión con John Lennon, Paul McCartney abandonó furioso las instalaciones de Abbey Road a bordo de su Austin Healy 3000, quién en su trayecto se encontró a una joven parada al lado del asfalto pidiendo raite, por lo que detuvo su marcha y se ofreció a llevarla a casa.
Sin embargo, la joven, al ingresar al vehículo y reconocer momentos más tarde quién era el conductor del Austin Healy que se había detenido a auxiliarla, se abalanzó histérica sobre Paul, provocando con ello que éste perdiera el control de su vehículo y terminara debajo de un camión, muriendo al instante, decapitado. Los hechos sucedieron a las 5:00 am en la intersección de Abbey Road y Belsize Road, en Londres. La joven se llamaba Rita y según el mito, no murió en dichos hechos.
Horas más tarde, al salir del estudio con la intención de retirarse a descansar, George, Ringo y John, fueron interceptados por una camioneta negra de la cual descendió un hombre del MI5 (agencia de inteligencia británica) quién se identificó únicamente como Maxwell, el cual les comunicó el siniestro sufrido por su bajista y les pidió que lo acompañaran para reconocer su cuerpo. Una vez en el lugar de los hechos, y después de confirmar la identidad de Paul, Maxwell los amenazó de muerte a ellos y a sus familias si llegaban a hacer pública la muerte de McCartney.
Maxell contacta a Epstein, y le hace saber que la inteligencia británica, ante el temor fundado de que al darse a conocer la noticia del fallecimiento de Paul generaría una ola de suicidios por parte de sus fanáticas (porque más que seguidoras eran literalmente fanáticas), debían permanecer en silencio mientras conseguían un doble que suplantara a Paul. Ante dicha situación, organizan un concurso de dobles, encontrando en la persona de William Campbell al nuevo McCartney. Campbell, un policía canadiense con un parecido impresionante a Paul, debió pasar por una serie de cirugías plásticas, así como un largo entrenamiento que le permitiría expresarse, moverse, caminar y principalmente tocar (supuestamente aprendió a tocar como zurdo ya que era diestro de nacimiento) y cantar exactamente como Paul.
A pesar de que Yonge fue despedido inmediatamente de la estación de radio hacer dichas declaraciones al aire, sus palabras hicieron que el mito se difundiera masivamente.
Ante el escándalo, la revista LIFE (una de las más respetadas y de mayor circulación de la época), decide ir en busca de McCartney y lo localiza en su granja de Escocia en compañía de su familia, lugar al que fue a refugiarse de tanto hastío. Paul (quién inicialmente reaccionó de una manera hostil y agresiva), accedió a darles una breve entrevista y les permitió tomar algunas fotografías, ya que el hecho le representaba una buena oportunidad para desmentir el rumor de su muerte. La revista fue publicada el 7 de noviembre de 1969, en cuya portada aparece una fotografía de Paul y su familia, señalando que Paul aún se encontraba entre nosotros… y publicando también, el resultado de unos análisis forenses de los que se abordará más adelante.
Pero... existen pistas de la muerte de Paul?
Primero hablemos de supuestas pistas de la muerte de Paul que aparecen en algunos de los álbumes. Hay cientos de ellas, siendo algunas de las más conocidas, las siguientes:
El álbum Sargent Pepper Lonely Heart Club Band de 1967, y en el cual aparece por primera vez Faul, como llamaba despectivamente Lennon al impostor de Paul, es el disco que supuestamente tiene más pistas de su muerte. Efectivamente la portada evoca a una especie de funeral en el cual se encuentran personalidades tan disímbolas como Aliester Crowley, Albert Einstein, Burroughs, Stockhausen, Marilyn Monroe, entre otros, y cuya portada (una de las más icónicas de la historia), pareciera contener efectivamente muchos mensajes ocultos por la complejidad de la misma. Una pista es el hecho de que en la portada se observa que hay una persona en la parte trasera de la imagen de Paul, quien posa la palma de la mano derecha sobre su cabeza. (lo que supuestamente significa en algunas partes del mundo la muerte), una más, es el arreglo de flores de color amarillo que se encuentra en la parte inferior derecha de dicha portada, justo debajo de la palabra Beatles y el cual aparentemente tiene la forma del bajo Hofner tan característico de Macca, cuya posición de las macetas también formaría la palabra “Paul?”, sobre las cuales descansan lo que parecen ser 3 tallos, mismos que representarían supuestamente a los 3 Beatles sobrevivientes.
Otra supuesta pista, y quizás una de las más famosas de este álbum, es la que se obtiene al mirar la portada del disco a través de la imagen de un espejo, en la que se lee claramente en el bombo de la batería la leyenda I+ONE+IX+HE*DIE que supuestamente se traduciría como “11 de septiembre el murió”, fecha en la que supuestamente murió Paul.
Una supuesta pista más, se localiza del lado izquierdo de la portada donde se ve a los 4 Beatles vestidos de negro y viendo hacía abajo con semblante triste, principalmente Ringo, en quien Paul posa una mano sobre su hombro en señal de consolación, lo que representaría el dolor de sus compañeros de no poder expresar públicamente el dolor causado por su reciente fallecimiento.
Así también, el muñeco con la playera que dice Rolling Stones que se encuentra echado más que sentado en la parte inferior derecha, tiene en su regazo un Austin Healy 3000 (el mismo modelo en el que Paul tuvo el supuesto accidente). En strawberry Fields Forever, en el solo de Ringo se escucha al fondo gritar a John “I buried Paul” (yo enterré a Paul), pero después aclaró que realmente gritó “Cranberry Sauce” (salsa de arandanos). La verdad es que se escucha claramente “I Buried Paul”.
En el álbum Abbey Road, se representaría un entierro en el que John, vestido de blanco, es el sacerdote, Harrison de mezclilla, sería el sepulturero, Ringo de negro es el enterrador y Paul es el muerto ya que va descalzo. La placa del bochito que aparece atrás de Harrison es “LMW28IF”, que supuestamente es “Linda Mccartney Widow 28 si”, haciendo referencia a que Paul tendría 28 años si viviera al momento de la publicación de ese álbum, lo que es una imprecisión ya que a la publicación del Abbey Road, Paul tenía 27 años.
Y así podríamos seguir y seguir citando pistas que apareen en varios de sus álbumes, pero no existe el tiempo y el espacio para ello.
... y pruebas?
Como si no fuera suficiente todo lo anterior, Ruby Yongue (sí, el locutor que fue despedido de la estación de radio de Nueva York por difundir la historia de la muerte de Paul), pidió al Doctor Henry Meyer Turby (supuesto perito en fonética forense) que realizara análisis de la voz de Paul mediante el uso del espectrógrafo (herramienta mediante la cual se puede identificar la “huella digital” de la voz de las personas). La conclusión del Doctor Turby fue contundente: No es la voz de la misma persona la que aparece en las grabaciones antes y después de noviembre de 1966, afirmando incluso que en Penny Lane, hay inclusive una “tercera voz” de Paul. Es importante señalar que los resultados del análisis forense del Doctor Turby fueron publicados en el mismo número de la revista LIFE en donde entrevistan a Paul en compañía de su familia en Escocia. También los difundió la United Press International.
En 2009, la revista Wired (una revista seria), publicó el resultado de los análisis forenses practicados por Gabriella Carlesi (anatomopatóloga) y Francesco Gavazzeni (experto en cranoemetría). Los resultados obtenidos después de comparar mediante el uso de tecnología la fisionomía de Paul antes y después de 1966, llegaron a la conclusión de que se trata de otra persona.
Daniele Guilá, perito antropométrico, licenciado en Ingeniería Electrónica y especializado en Espectrografía y Electroacústica, fue invitado al programa italiano de televisión Misterio en el año 2012, donde presentó los resultados de sus análisis periciales practicados a la voz y al rostro de Paul, confirmando los resultados del Doctor Turby, y yendo mucho mas allá, destaca las diferencias morfológicas entre el Paul de antes, y el Paul después del otoño de 1966.
En ese mismo programa, también Elena Marhetti, grafóloga y experta en programación lingüística, presentó el resultado de sus análisis, mostrando las diferencias entre la escritura y la firma de Paul, antes y después del supuesto accidente.
Todos llegaron a una funesta conclusión: Paul no es la misma persona antes y después del otoño de 1966.
Por último, en abril de 2015 se corrió el rumor de que Wikileaks habría filtrado un cable que confirmaba la muerte de Paul en 1966. Sin embargo, el 26 de marzo de ese mismo año, Wikileaks emitió un comunicado desde su cuenta oficial de Twitter (hoy X), en el que declararon que “Hay una historia dando vueltas sobre que recientemente hemos publicado unos documentos que afirman que Paul Mcartney murió en 1966. No lo hicimos”
Suponiendo sin conceder que William Campbell, bajo cirugías y todos los medios al alcance del MI5, pudiera haber pasado desapercibido ante las masas como Paul (en fotografías), un imitador, por más talentoso que este pudiera llegar a ser, jamás podría suplantar la genialidad de Sir James Paul Mccartney. Creer que eso es posible, es creer que un imitador puede componer y ejecutar Hey Jude, Band on the Run o Live and Let Die, solo por mencionar algunas. Creer que eso es posible es simplemente estúpido. Es Imposible.
Detrás de todo este mito pudiera estar el mismo Paul, ya sea como estrategia comercial o por simple diversión, pero sea cual sea el origen de este misterio dentro del universo Beatlemaníaco, el músico más grande del siglo XX y lo que va del XXI está más vivo que nunca y se presentará el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Larga vida para Paul y Ringo, eterna vida para Beatles.